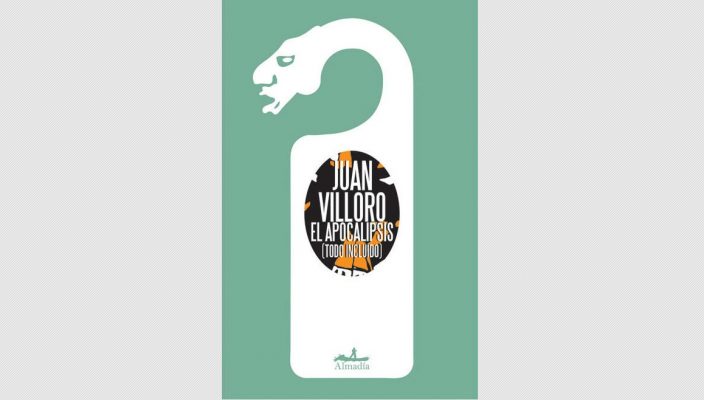Los rivales en el inframundo
POR GENEY BELTRÁN FÉLIX
Hay tiempos dilatados en la ficción breve de Juan Villoro (México, 1956). No sólo porque el autor ha sido fiel en más de 35 años de escritura a un género tan difícil y de tanta usanza y logros en las letras hispanoamericanas, sino porque en buena parte de su cosecha en este rubro se advierte la audacia de abarcar largas rutas de vida —que uno supondría más usualmente destinadas a una novela— entre las severas paredes del cuento. Ya en el primer texto de Albercas (1985), “Espejo retrovisor”, se recapitula la historia de un muchacho enamorado de su compañera de butaca desde la secundaria hasta los ires, venires y nuevas concurrencias de la edad adulta. En La casa pierde (1999), “Campeón ligero” traza la amistad de un boxeador y un periodista desde años muy tiernos hasta el triunfo y decadencia del atleta. El postulado de una creación así reposa en el manejo de elipsis y resúmenes; además, ciertos hechos nodales, a la manera de hitos, concentran las claves del relato sin renunciar a una vocación de la agilidad. De este modo, los textos se regirían por el auge de lo fáctico como el medio saliente para la caracterización del personaje, lo que deja de lado otras derivas usuales en el cuento moderno: la concentración temporal o la supremacía de las dotes perceptivas, por ejemplo. Digamos que Villoro se nota más emparentado con Fitzgerald y John Cheever que con Katherine Mansfield o Carver.
Y el efecto es a menudo inquietante: las andanzas vitales de una cuenta larga vistas desde el parador de la celeridad parecieran formular la vertiginosa primacía del desgaste y la pérdida en la existencia humana. En el atropello irrefutable de los acontecimientos, los individuos dejan atrás aspiraciones, ingenuidades, vínculos y llegan a un punto a menudo señalado por la desilusión o el desapego. Eso no es todo: la operación se ve desembocada también en una pauta de la revelación, paradero, eso sí, propicio para nuevas fundaciones del ser y el hacer. El punto culminante tiene entonces no sólo el ribete del menoscabo vital sino del conocimiento de sí y del otro: se extravían parcelas previas de la personalidad a cambio de una maduración de la conciencia.
En su nuevo libro, El apocalipsis (todo incluido), varios textos se incorporarían sin gran desobediencia a este renglón. Así ocurre con el que cierra el volumen, titulado “Forward >> Kioto”, sobre la relación de un editor de fotografía con su generoso amigo y socio de mucho tiempo, y también con el primero, “Los sucesores”, en que se presenta el reencuentro de dos primos que fueron inseparables en la infancia pero que llevan décadas apartados por el Atlántico: uno emigró a España y prosperó como diseñador de monstruos para la industria del entretenimiento, y el otro permaneció en México dedicado a una actividad discreta y anacrónica, guardando un secreto y una culpa. El viaje de Julio a Madrid para ver de nuevo a Ramón no se da únicamente de un continente a otro sino del ayer al hoy; el pulso narrativo se finca en el presente para revisitar elásticamente el pasado y así establecer la escenografía en que Julio conoce la recuperación de los lazos a través de un pesquisa sobre lo que la larga ausencia había reservado en la sombra de la razón. El texto presenta además la visión de los sucesores del exilio español; los dos personajes son descendientes, nacidos en México, de quienes fueron arrancados de la madre patria por la derrota republicana en la guerra civil. A diferencia de sus abuelos y padres, Julio y Ramón crecen en el contexto cultural y social del Milagro mexicano y el inicio de las crisis y de la descomposición del régimen priísta clásico. Villoro no elude la tarea de trazar la estampa cabizbaja del desencanto y la pérdida de asideros y raíces, al tiempo que coloca en un primer plano las preocupaciones y rastreos más estrictamente íntimos de quienes han crecido en la imposibilidad del compromiso político y de la ensoñación acrítica de la Iberia perdida.
Aunque ahora con un marco temporal más extenso, “Los sucesores” es un ejemplo de cómo Villoro ha desplegado con predominada constancia una exploración de la naturaleza masculina mediante recuentos de emulaciones fraternas, amistades traicionadas, viajes conjuntos por lugares y años, trayectorias de vida contrastadas en paralelo. En una entrevista con Vicente Alfonso para Confabulario, el escritor abunda sobre esta propensión fabuladora: “La relación entre los personajes es como un sistema de gravitación: un personaje se mueve a un lado y al hacerlo afecta a otro… A veces las correspondencias son fascinantes: cómo una persona se puede parecer a otra, puede tener una complicidad y luego cómo se rompe esta complicidad… Porque después de Kepler sabemos cómo giran los planetas, pero nadie sabrá nunca cómo se mueven las personas”.
El apocalipsis (todo incluido) es un muestrario de dinámicas punteadas por la gemelidad de los adversarios y los perfiles que toma la gravitación en las relaciones entre varones. Ocurre así, de manera arquetípica, en el relato “La jaula del mundo”. Los protagonistas son Josecho, un dramaturgo veterano y solitario, y Salvador Ocaranza, amigo de juventud y compañero de las iniciales andanzas en el teatro. Luego de décadas sin tratarse, habrán de volverse a ver en el inframundo, o una de las versiones que en nuestro tiempo puede asumir el inframundo: una fiesta con la elite del país, en la residencia ostentosa de un poderoso y corrupto político priísta… que es el mismo Ocaranza, quien dejó treinta años atrás su joven carrera de actor para lanzarse a la política, otra forma, más resonante y mejor recompensada, del histrionismo. “Secretamente, un enemigo existe para mejorarte, para que ofrezcas algo que sólo surge gracias a que él se te resiste”, reflexiona el narrador a cómo repasa los cauces inesperados en los que Ocaranza reveló, desde la distancia y durante los entrepisos de su éxito en legislaturas y ministerios, su condición de gemelo y enemigo mientras el propio Josecho se mantuvo en los reductos frustrantes de la escritura sin resonancia: “Durante años, Ocaranza había sido el cuerpo del que yo era la sombra”. Este duelo tiene el trasfondo de los grabados de Popol Vuh realizados por el artista oaxaqueño Sergio Hernández, una referencia que recorre elocuentemente las páginas del texto: la esquiva oposición del escritor y el político ha de escenificarse en una dura estación de vida —reminiscente del viaje de los gemelos divinos de la mitología maya-quiché a Xibalbá— en la que priman la oscuridad en torno de los motivos propios y ajenos y la fricción de una lógica moral hostil con una naturaleza emocional vulnerable. El reencuentro trastoca en Josecho la visión del pasado, ilumina zonas arduas y vergonzantes y lo pone en las vías de una nueva forma de concebirse a sí mismo como varón y como creador de mundos irreales. Villoro entrega en esta compleja pieza narrativa un acercamiento puntilloso, incómodo a los destinos que entrelazan las corrupciones públicas del hombre de gobierno con las taras morales del hombre de letras. Con un saludable pesimismo, el texto no se niega a la confrontación de las complicidades que, en su apatía y en su puritanismo, el intelectual guarda con los canallas de la cosa pública. De igual modo, “La jaula del mundo” supone el recordatorio de que la escritura es siempre un asunto político, pues su ejercicio es, tácita o explícitamente, un combate entre la voracidad del poder por dominarlo todo y la necesidad del artista por contraponerle sus escasas pero nada intrascendentes —y ciertamente egolátricas— ansias de afirmación y artificio. Por lo demás, el relato es una demostración de la prosa paradigmática de Villoro, esa dicción móvil, transparente, minuciosa, dotada para el análisis y la velocidad, con su manejo de las estructuras paralelísticas (“Decirlo hubiera sido reaccionario; pensarlo de otro modo hubiera sido hipócrita”), la anáfora (“No le envidiaba su destino pero esa noche le envidié sus pasiones”), la antítesis (“Mientras yo revolvía cenizas, él manipulaba realidades”) , las formulaciones aforísticas (“Las adicciones crean más complicidades que las creencias”).
La esfera dramática del futbol también se lee, aunque con un sesgo más humorístico, en este nuevo libro de Villoro, como ocurrió antes con “El extremo fantasma” de La casa pierde, con “El silbido” de Los culpables (2007), y con no pocas de sus crónicas y ensayos. En “‘Yo soy Fontanarrosa’” tenemos a un escritor en una situación extrema, un inframundo con filos paródicos: se ve obligado a participar en un partido de futbol, en una cancha llena de hoyos, con unos jugadores que lo presionan y amenazan y que se llaman… Chéjov, Kafka, Hemingway, Tolstoi. Lo que parece al principio una broma erudita deviene una joya precisa del humor satírico: el narrador ha sido detenido por orinar al pie de una estatua de Benito Juárez en un municipio mexiquense gobernado por la izquierda. Antes de ser consignado en el ministerio público, por una serie de circunstancias se ve obligado a integrarse, al lado de los policías que lo capturaron, en un equipo amateur de futbol. La administración del municipio ha tenido la idea genial de promover la lectura entre sus cuerpos de seguridad a través de la combinación del deporte de las patadas con el de las palabras, lo que explica que los jugadores porten en su camiseta el nombre de un autor clásico, y que al final de la contienda halla una velada literaria. La pauta de rivales que se odian y al mismo tiempo se necesitan hace su aparición al final del texto. En este caso, como también se advierte en el último relato de La casa pierde, “Corrección”, hay de nuevo la lucha por el dominio de la palabra y la autoría entre pares (varones, escritores, insatisfechos) a quienes unen la vocación y la ambición pero separan la envidia y la desconfianza.
Si los desafíos de varones rivales son preponderantes en la ficción breve de Villoro, la representación de lo femenino ha tendido a ser menos pródiga. A veces vistas como inalcanzables o huidizas (“La orilla equivocada”, de Albercas), o como las personas, enfáticas y apasionadas, causa de revanchas y sutiles riñas de los hombres (“El crepúsculo maya”, de Los culpables), las mujeres han participado usualmente en relaciones de pareja apacibles, anticlimáticas. En uno de los relatos de La casa pierde, el narrador describe su matrimonio como una “planicie emocional”. Sintomáticamente, en El apocalipsis (todo incluido) el autor se detiene en la perspectiva femenina pero desde otras vetas: el adulterio (en “Confianza”) y las relaciones de familia (“El día en que fui normal”). En el segundo caso, la narradora recuerda a su padre en la infancia: los viajes al extranjero, las aspiraciones de una existencia en impaciente transformación. La visión infantil participa del pensamiento mágico; así, la niña descubre lo que significa caminar en una ciudad enorme sólo diseñada para automovilistas: “Entendí que las personas que caminaban por la ciudad estaban muertas. Sólo los autos llevaban gente viva. Los peatones tenían un aire de almas en pena, esforzadas en alcanzar el más allá”. Esta visión agita con turbación una contingencia fantástica, pues la niña se cruza en la calle con una mujer misteriosa, invisible para su padre, y que habría de ser ella misma de adulta: “los fantasmas estaban en el futuro, eran las personas, todavía aplazadas, en las que nos íbamos a convertir”. El relato concentra el peso de su fabulación en la transición de la niñez a la adolescencia y maneja para el cierre una construcción elíptica que lleva la visión hasta la edad adulta, en un esfuerzo por alcanzar una fase conciliadora con la imagen paterna: “Era el momento de caminar en sentido contrario, hacia otro tiempo”.
La frase es reveladora, pues un fenómeno afín se propone en la ficción breve de Villoro y, en concreto, en El apocalipsis (todo incluido), una colección madura, sobria y al mismo tiempo ambiciosa, congruente con búsquedas previas pero renovada en sus perspectivas, y en cuyas páginas los personajes regresan a las fuentes nucleares de su historia, la visitan oponiendo enfoques distintos, descubriendo otras posibilidades de vivir las confrontaciones, los crecimientos, las recompensas.
Juan Villoro, El apocalipsis (todo incluido), Almadía, Oaxaca, 2014, 220 pp.
« Esto es Mozart / ¿Esto es Mozart? Redova de tres tiempos »