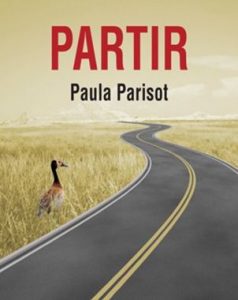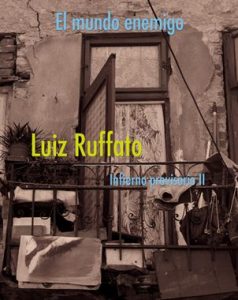Tres ficciones de Brasil
LILIANA MUÑOZ
1. “Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula y nació la vida”. Así inicia La hora de la estrella, novela en la que Clarice Lispector formula más de una pregunta esencial en torno a la escritura: ¿cómo describir algo que carece de palabras que lo signifiquen?, ¿cómo traducir un latido, una textura, o un mero sonido sin forma? En el principio fue el sí, pero antes hubo un silencio: un mundo anterior al verbo. En este universo hueco, amorfo, vacío de lenguaje, el protagonista de Todos los perros son azules habría afirmado: “Todo comenzó con un grillo. Había un grillo en aquel primer día” (p. 19).
En Todos los perros son azules, Rodrigo de Souza Leão (Río de Janeiro, 1965-2009) pone de relieve cuestiones similares a las de Lispector en La hora de la estrella: ambas obras constituyen una compleja y profunda reflexión sobre la naturaleza de la escritura; ambas obras buscan, por medio de un lenguaje desnudo, representar una realidad que se trascienda a sí misma; ambas obras pretenden, en el fondo, ofrecer una respuesta a la pregunta de cómo crear a una persona, a un personaje tanto o más vivo que cualquier ser humano. El gran mérito de Rodrigo de Souza Leão en esta novela está en ir más allá de la problemática que conlleva el cómo narrar (en este caso, la enfermedad mental de Rodrigo) y desplazar su atención hacia otro aspecto no menos primordial: cómo leer la locura.
¿Cómo leer, entonces, Todos los perros son azules? Inestable, furiosa, la narración avanza a trompicones, sujeta únicamente al devaneo de su pensamiento. Lo que leemos no son palabras: son gritos, son parpadeos, son pulsaciones. El mismo personaje lo señala: “Salgo de mí doscientas veces al día y vuelvo. Cada vez salgo menos de mí. Cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fui de infinito a ínfimo. De ínfimo a infinito” (p. 93). En su percepción, Brasil es afuera y es adentro, es la favela y es el manicomio al lado de la favela, es la gente muriendo en el piso y los médicos que se ocupan de su enfermedad, es Rimbaud, es Baudelaire, es el cuarto oscurecido por las dosis de Litrisan.
El tema de la novela despierta, de entrada, cierta desconfianza en el lector: el temor al lugar común sobre la locura; el temor a leer, nuevamente, la historia de un enfermo mental que no encaja en la realidad; el temor inducido por las frases un tanto sensacionalistas de la solapa del libro: “novela autobiográfica” y “clínica psiquiátrica”. Aunque la obra de Rodrigo de Souza Leão cae, a ratos, en el cliché —que queda expuesto en líneas como “todo para mantener el buen orden del estado. Somos la minoría, pero, al menos, yo digo lo que me da la gana” (p. 22)—, es su prosa, su ritmo convulso, lo que lo aparta de él.
Rodrigo es esquizofrénico. Se tragó un grillo que lo hizo enloquecer. Incendió la casa de su madre. Un grillo, según el traductor Juan Pablo Villalobos, “además de un insecto, es una preocupación, algo que incomoda o fastidia” (p. 11). Esta incomodidad recorre y configura la novela: el mundo que describe el protagonista —tanto en el presente de la narración como en la evocación de su infancia— está distorsionado, sólo en parte, por las drogas que consume: tal vez no existió el pastel de la abuela, pero sí la sensación que dejó en su paladar; tal vez Rodrigo no creyó nunca en Dios, pero de todos modos rezaba; tal vez se sintió amado en algún momento, aunque ese amor hubiera sido hueco: “la última vez que fui amado, ella dijo que no me amaba. Se había enamorado de la locura que hay en mí” (p. 38). Rodrigo habita, simultáneamente, dos realidades: la del exterior, en donde es un enfermo más en el manicomio, y la del interior, el relato que está escribiendo. Y esta última —que es vista a través de un proceso mental que le permite darle un orden más o menos lógico a las múltiples realidades que observa— es más vívida, más significativa que la primera, pero precisamente por ello es también más intolerable.
Según Rodrigo, “nada de lo que me gusta tiene nombre. Todo lo que es peligroso tiene nombre. […] El nombre es dado para que te iguales o te diferencies de los otros” (p. 24). Para él, tienen un nombre propio las cosas que lo empujan a confrontar su enfermedad: el Haldol y el Benzetacil, sus medicamentos; Rimbaud y Baudelaire, sus alucinaciones; Bruno, su hermano, más enfermo que él. En cambio, los nombres que poseen sus compañeros en el manicomio (Temible Loco, La Señora de Todos los Gritos, Alcohólico Cabellos, entre otros), los reducen a un atributo único: su locura. En la mente del protagonista, estos personajes han perdido su individualidad y, por lo tanto, también su condición de amenaza: son sólo nombres vacíos atrapados en una institución psiquiátrica. Pero el perro azul de Rodrigo no tiene nombre; sinónimo de su infancia, de un tiempo anterior a su enfermedad, el perro es todo lo que le sobrevive de una realidad que ha sido calcinada por su locura: “Todavía soy el niño del perro azul” (p. 106).
Hacia las últimas páginas, el narrador concibe en sueños la creación del Todog, un idioma y una religión que pretenden ser universales. Su proyecto —insensato, utópico, pero no del todo irrealizable— persigue, en esencia, lo que Rodrigo de Souza Leão con esta novela: representar, a través de la escritura, una realidad que sobrepasa al lenguaje.
2. Conformada por sesenta capítulos breves, Partir de Paula Parisot (Río de Janeiro, 1980) es la historia de un personaje anónimo que emprende un road-trip con dirección a Alaska. En las más de 300 páginas que dura el recorrido, el narrador atraviesa las principales ciudades de Sudamérica, se vuelve el mejor amigo de un pato, medita sobre el valor nutrimental de numerosos platillos exóticos, tiene relaciones sexuales con Conchita —una adolescente obsesionada con tener un hijo suyo— y conoce a Luís Miguel, un asesino de gordos, entre otras situaciones inverosímiles.
Desde su libro de cuentos La dama de la soledad (Cal y Arena, 2008), el lector advierte que la tendencia de Parisot es hacia lo superficial: percibe su afición por los guiños librescos obvios, fáciles, a menudo gratuitos; adivina, también, sus esfuerzos por abolir cualquier indicio de desarrollo interior en sus personajes; divisa, además, su fatigosa propensión a saturar sus obras de reflexiones en torno a la futilidad del arte (reflexiones que, dicho sea de paso, sirven para definir la ligereza de su propio quehacer literario). En algún momento de Partir, el narrador confiesa: “Una advertencia para los que pretendan criticarme: no es mi intención inventar historias para armar una gran trama. Esto no es ficción, es vida y la vida del viajero es puro pasaje, un movimiento continuo que va formando un conjunto de faits divers” (p. 76). Partir es sólo eso: una serie de “pasajes” escritos en una prosa llana y adornados con chistes que presumen de ingeniosos (el pato silbador del protagonista se llama Jack Kerouac y grazna diciendo “kerouac, kerouac, kerouac”); una colección de recetas (¿cómo preparar un pulpo al horno?, ¿cuántos dientes de ajo se necesitan?); un cúmulo de episodios que abundan en situaciones tan adolescentes y triviales como los conflictos que enfrenta Conchita: “Cerrándome el paso, Conchita me dijo: ‘No soy una niña. Soy una mujer, soy mayor de edad y me acuesto con quien quiera’. Me jaló de la camisa y me besó en la boca. Traté de apartarla, sujetándola por los brazos, pero cuando sentí su lengua, su piel nueva y tibia, el palo se me puso duro” (p. 108).
En Partir, el protagonista escribe: “Déjenme explicar una cosa. Podría entusiasmarme y describir cada detalle […], pero no soy poeta, ni siquiera un prosista capaz e inspirado. Aunque me encantaría serlo. Admiro la ambición megalómana de los escritores. Son capaces de escribir una obra completa o un único libro único que los vuelva inmortales” (p. 33). Interpelaciones como ésta —que se repiten ad nauseam en la historia— encierran, quiero creer, una suerte de autocrítica, pero no logran justificar la banalidad que predomina en la novela. Así, estos mecanismos metaliterarios terminan por ser un mero artificio: no obedecen a un propósito determinado, no cumplen una función discursiva, no encubren tampoco una propuesta estética. Al término de Partir, el lector no encuentra razones para no seguir la recomendación del narrador: “Si a usted no le interesa, pase al próximo capítulo. Nadie está obligado a leer lo que escribo. ¿Acaso nadie se salta párrafos de Proust?” (p.161).
3. Luiz Ruffato (Cataguases, 1961) es, tal vez, el escritor que mejor encarna el carácter actual de la literatura brasileña. Autor de una vasta obra acerca de las transformaciones —sociales, económicas, ideológicas— que experimentó Brasil desde el inicio de la dictadura militar hasta el ascenso de la izquierda al poder, Ruffato elige, como asunto central de El mundo enemigo, las tensiones generacionales que encararon las clases media y baja durante la década de los sesenta. La novela, segunda de su pentalogía Infierno provisorio, es un cúmulo de voces, una suerte de colmena conformada por los trabajadores que migraron hacia las metrópolis en busca de oportunidades; es, además, un retrato de los conflictos internos que enfrentó esta clase social que, según Ruffato, ha estado prácticamente ausente de la literatura de su país (a pesar de los orígenes obreros del presidente que, como sabemos, marcó un hito en su historia política).
Lo primero que el lector advertirá, al acercarse a El mundo enemigo, es su condición de novela experimental: Ruffato, mediante una arbitraria profusión de tipografías (cursivas, negritas, itálicas, variaciones en los tipos de letra), pretende ensayar, entre otras cosas, las posibilidades del lenguaje oral. El uso de este recurso no siempre se justifica; no siempre se obtiene, tampoco, el efecto deseado: a veces, la narración se satura, pierde espontaneidad, se ahoga en medio de tanta mescolanza tipográfica: “Las piernas aguadas, el corazón enloquecido, ganas de llorar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Hay gente afuera, Bibica? ¿Quién es? ¿Quién anda afuera? Los ojos se le cierran. Se abren. Cansancio. ¿Bibica?¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Ven, Bibica, pásame la mano por la cabeza… límpiame las llagas… La cabeza me da vueltas… Cántame para que me duerma. Lu, lu, lu lu/Detrás del hormiguero/La vieja pegó un grito/Espantó a los urubúes” (p. 109).
La trama gira en torno a dos elementos clave: la ciudad de Cataguases (en el estado de Minas Gerais) y las metrópolis, aquellas que se extienden “más allá de la penumbra, más allá de la abismal oscuridad” (p. 51). Algunos personajes ven la vida en Cataguases como una suerte de condena naturalista, el resultado de un proceso inevitable de selección (y segregación) natural; otros, en cambio, incapaces de olvidar o negar o aborrecer su pasado, regresan, en su memoria, al Callejón de Zé Pinto, a la Manufatora, a las aguas del río Pomba, sólo para reafirmar que allá, en Cataguases, se encuentra el infierno, aunque en las urbes que ellos idealizan no se encuentre tampoco el paraíso: “Nunca más, pensó, inmensas llamaradas consumían lo que restaba de julio, y, en el transbordo, su padrino le cedió su lugar […] para que Gilmar continuara observando el pasto seco crepitando a la orilla del asfalto, y él, intranquilo, ya no cerró los ojos, asustado por los dedos de fuego que en la oscuridad intentaban arrancar las estrellas pegadas en la bóveda de la noche fría, Estamos cruzando el infierno, bromeó Gesualdo” (p. 36). Porque el infierno no es Minas Gerais, ni Cataguases, ni São Paulo, ni Río de Janeiro: son las fracturas que engendra el incesante ir y venir de los personajes; el sentimiento de desorientación que padecen los que se fueron; el de frustración y desasosiego que abate a los que se quedaron: Hélia, la adolescente que espera “un príncipe encantado. Que nunca aparecería. Porque no existe” (p. 52); Zunga, atormentado por su represión sexual; Zé Pinto, incapaz de olvidar el pasado, incapaz de aprehender el futuro.
El libro de Ruffato no es, sin embargo, enteramente desolador: uno de los personajes, Osvaldo, representa la insatisfacción crónica que abate por igual a estos dos mundos, el de la provincia y el de la metrópoli: “conoció el mar, las sierras, las iglesias históricas de Ouro Preto, la agitación de Belo Horizonte y de Río de Janeiro, las películas en los cines Edgard y Machado, […] la colección de libros de su padre, los discos, pero nada de eso le interesaba. […] sentía el dolor por las cosas que fenecen en todo momento, la lenta ruina de las horas […]” (p. 57). Cansado del extenuante ritmo del mundo, al final Osvaldo huye en un barco hacia el otro lado del río. Allí, quizá, encuentre algo parecido a la esperanza.
Paula Parisot, Partir, traducción de Delia Juárez G., Cal y Arena, México, 2013.
Luiz Ruffato, El mundo enemigo, traducción de María Cristina Hernández Escobar, Elephas, México, 2012.