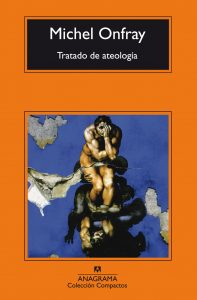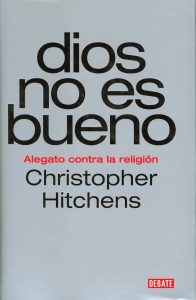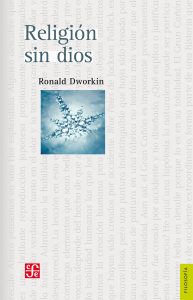Ateos
Clásicos y comerciales
//
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Supongo que la caída del Muro de Berlín, al traer el descrédito de la gran religión secular del siglo XX, el marxismo en todas sus variantes y avatares, junto a la expansión terrorista del fundamentalismo islámico que le siguió, rehabilitó, en todo Occidente, la prédica del ateísmo. Acaso El espejismo de Dios (2006), el libro del biólogo evolutivo Richard Dawkins, dio el banderazo de salida para la reposición de una disputa considerada, por algunos, una onda de nostalgia victoriana, y por otros, una discusión imprescindible en una sociedad como la nuestra, acaso posterior al laicismo y también posdemocrática, según no pocos de sus alarmados analistas.
/
Desde el siglo de las Luces –aquel cuya defensa radical, más allá de toda condescendencia, ha hecho suya el popular filósofo francés Michel Onfray (1959)– se abrió un expediente cuyo peso ha resultado ser una verdadera roca de Sísifo para la Iglesia Católica, la principal acusada de haber cometido, azuzado y tolerado crímenes sin nombre desde Pablo de Tarso (a quien Onfray califica como un histérico sado-masoquista) hasta los recurrentes e interminables abusos sexuales de la clerecía contra niños y niñas de los cinco continentes, como lo relató Christopher Hitchens (1949-2011) en Dios no es bueno (Debate), su “alegato contra la religión”, aparecido en 2007.
/
Pero leyendo a Hitchens y a Onfray (Tratado de ateología. Física de la metafísica, Anagrama, 2005), los católicos (y sus virulentas escisiones protestantes) comparten la culpa con la Sinagoga y con el Islam, capítulos primero y tercero de un monoteísmo puesto en la picota, sobre todo por Onfray, aunque Hitchens denuncia, a su vez, las tropelías de las religiones orientales, tenidas por la clientela occidental por un mercado espiritual de paz y armonía, cuando, hablando sólo de la centuria anterior, desde Hirohito a Sai Baba, pasando por otros budistas y los hinduistas, sus actos de fundamentalismo han sido, y son, crueles, recurrentes.
/
Onfray documenta la bien conocida “historia criminal del cristianismo” (hay una enciclopedia con ese título, en varios volúmenes, obra de Karlheinz Deschner) y se pregunta si la orgullosa apelación a las raíces judeo-cristianas de Europa, aun en sociedades que juzga hipócritamente laicas, como la francesa, no forma parte de la diabólica pretensión del neoliberalismo por mantener a los hombres tan ciegos como en la Edad Media. Ésta vez, el Estado y las iglesias cristianas (Onfray olvida sistemáticamente lo que sobrevive en éstas de una caridad a la cual no le otorga calidad teologal alguna, ateo radical como se presenta), lanzan a la ciudadanía contra los inmigrantes de origen musulmán, que escapan de un monoteísmo atroz a otro supuestamente débil o acomodaticio.
/
Si el de Onfray es un tratadillo de ateología (el término lo acuñó Georges Bataille) de fácil y divertida lectura, el del polemista Hitchens es una obra de mayor peso periodístico, insistente en crímenes religiosos menos antiguos, como la sórdida condenación del sexo por los monoteísmos y sus consecuencias en los niños (desde la ablución musulmana en las niñas o la circuncisión judía en los varones) hasta la virulencia eclesiástica en la misoginia, la persecución de los homosexuales o la propagación del Sida, incluyendo en el reparto a su villana favorita (Teresa de Calcuta), a la cual juzga inicua inclusive como defensora eficaz de los intocables de la India. Tanto Onfray (el filósofo provinciano que se jacta de haberse hecho fuera de la academia) como Hitchens (uno de los grandes nómadas-comprometidos de su tiempo), el teórico y el pragmático, nos recuerdan que pese a su reputación pagana (recalcada por el papa Pío XI pero no por su sucesor, el prohitleriano Pío XII), los nazis no sólo nunca rompieron con Roma sino se sirvieron de sus redes para esconder a decenas de criminales de guerra, al amparo de una nueva y clandestina versión del derecho al asilo eclesiástico. Tampoco perdona Hitchens a los fundamentalistas gringos que ensuciaron las, en su opinión, guerras justas en Irak y Afganistán, tras el 11 de septiembre.
/
Ambos autores se burlan de las atrocidades del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como del Corán, insistiendo en que se tratan de compilaciones folklóricas escritas a lo largo de los siglos por sucesivas escuelas de escoliastas, cuya antigüedad ha sido manipulada aun por la erudición dizque científica. No hay superchería ni atrocidad en los profetas judíos que no haya sido heredada por los evangelistas en sus narraciones, siempre contradictorias, de la vida de Jesús, ni bebida hasta las heces por Mahoma y sus díscolos discípulos. El monoteísmo, concluyen, ha sido la pesadilla de la humanidad. De paso, Hitchens concede que, aztecas incluidos, las religiones ajenas o anteriores a Abraham (otra víctima y verdugo, propiciatorio una y mil veces, tanto en el Tratado de ateología como en Dios no es bueno), no entregan, en cuanto a respeto de la dignidad humana, mejores cuentas. Nada nos dicen, en fin, Onfray y Hitchens, que ignorásemos sobre el horror religioso, pero como lector agradezco que alguno de sus libros arranquen al menos a una sola persona del oscurantismo y la superstición.
/
En mi condición de agnóstico (pues no acabo de considerar necesaria la negación absoluta y activa de la existencia de Dios, materia que me aburre un poco), me siento más próximo, sin duda, a los héroes de Onfray y Hitchens, ilustre legión compuesta por Bayle, Spinoza, Holbach, Darwin o Russell, lo mismo que a deístas (quizá ateos vergonzantes o convenencieros) al estilo de Sócrates o Voltaire, que a los tenebrosos teólogos de todas las órdenes y los órdenes, a quienes encuentro, empero, fascinantes, según la famosísima definición de Borges, como exponentes magistrales de la literatura fantástica.
/
Sin embargo, el tercer libro que leí al respecto, Religión sin Dios (FCE, 2013), de Ronald Dworkin (1931-2013), fue la lectura más convincente. Lo fue porque este jurista de Nueva Inglaterra asume (a diferencia de los predicadores del ateísmo) que, acaso tristemente, el ser humano necesita de lo sagrado, e incluso de lo sagrado en cuanto manifestación y ejercicio de lo siniestro. Esa necesidad religiosa, los ateístas invariablemente la atribuyen, siguiendo a Freud (autor de El porvenir de una ilusión, biblia del ateísmo), a la infancia temblorosa de la humanidad, cuando ha quedado probado que los avances científicos y tecnológicos, lo mismo que el imperio de Las luces contra iglesias y monoteísmos, no ha disminuido ni el fervor religioso de las masas ni su disposición, azuzadas por clérigos y sacerdotes, a asesinar al prójimo. Todo indica que así seguirá ocurriendo mientras la humanidad exista, aunque para morigerarlo están las sociedades laicas y democráticas, cuyo principio de tolerancia, a Onfray, por ejemplo, le parece atole con el dedo suministrado por Kant, ese falso profeta, según él. Pero Dworkin va por otro lado, preguntándose por qué existimos los ateos o los agnósticos capaces de sentir (gozar y sufrir) de sentimientos absolutamente religiosos sin necesidad de creer en ningún Dios y mucho menos en el barbado “Dios sixtino”.
/
Desde las divertidas elucubraciones teológicas de la existencia de Dios hasta la declaración de Einstein –sin creer en Dios se sometía a la belleza inexplicable de lo sobrenatural en el cosmos–, Dworkin argumenta no tanto la existencia, o no, de Dios, sino la necesidad que muchos tenemos de lo sagrado, una comunión anidada en la vida natural, social y familiar, ajena a cualquier “diseño inteligente” (“paparuchada”, como la llama Hitchens, despreciada por Dworkin con igual vehemencia que el periodista angloamericano). Cuando, dice Ronald Dworkin, lanzamos una pelota curva o hacemos una silla, un soneto o el amor, “nuestra satisfacción es completa en sí misma”. Ni Onfray ni Hitchens hablan del grandioso arte monoteísta. Es lógico: la suya es literatura panfletaria y está, como los sueños, es la realidad menos el 50%.
/
Acceder a esa epifanía de lo sagrado, al alcance de casi cualquier mortal, consuela, al menos durante unos minutos, de todos los horrores prohijados por el monoteísmo y vuelve un tanto tonta a toda la afanosa y, por desgracia inútil, prédica ateísta. El atorrante cura siempre es el doble del ateo furibundo. Los recuerdo a ambos tratando de sacar ventaja de la agonía de Emma Bovary (“Y Monsieur Bournisien rociaba la habitación con agua bendita y Homais, el boticario, echaba en el suelo un poco de cloro”) y doy un paso atrás.
/
Foto: El castigo de los rebeldes, fresco de Sandro Botticelli. / Especial
/
/
« Y luché contra el mar toda la noche Dos crónicas de barrio »