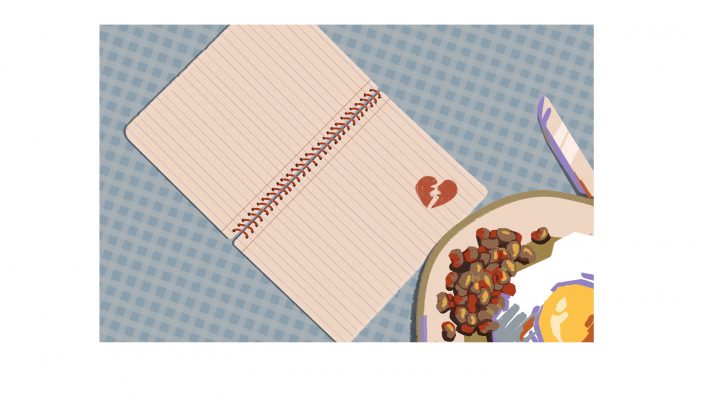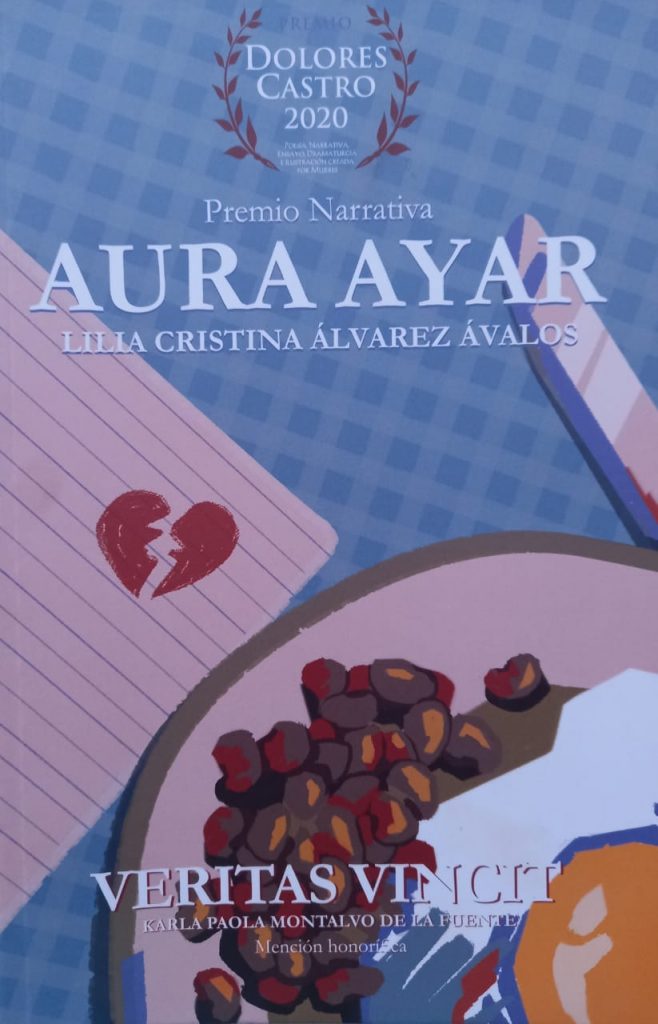Aura Ayar
/
Aura Ayar es la historia de una joven que construye su identidad a medida que sus padres enfrentan la crisis económica en el México de los años 90. Ella misma escribe su historial afectivo desde el álbum familiar, la amistad, la hermandad, el amor, la lectura y los ideales. Con autorización del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura reproducimos los primeros dos capítulos de esta novela, Premio Dolores Castro 2020 en Narrativa
/
POR LILIA ÁVALOS
Escritora; Twitter: @liliaavalox
I
Moretones y cucharas
Hubiera preferido que alguien más escribiera esto. Es más fácil lidiar con los sentimientos cuando son de otros. Se disfruta leer de las adversidades ajenas porque tomamos nota para cuando lleguen las propias. Pero una vez que están aquí, notamos que no aprendimos nada, que somos tan incapaces como antes de cualquier lectura, que cada juego es jugar a perder porque cada vez hay cambio de reglas y los equipos no son los de antes. Hubiera preferido que alguien más escribiera esto porque entonces yo sólo me dedicaría a ser una espectadora que se sorprende con cada detalle, que se deja conmover por cada nuevo personaje. Escribir el pasado demanda discernir entre lo sucedido y lo imaginado, decidir qué es verdad y qué es imaginación.
Los moretones habían adquirido un color entre verde y rojo, pero ya era imposible encontrar algún tenedor o cuchillo por la casa. ¿Qué tenían que ver los moretones y las cucharas con Leo? Los moretones eran recordatorio de lo peligroso que podría ser que comiéramos con otros cubiertos que no fueran cucharas. Aunque tampoco es que Leo hubiera necesitado algún arma para herirme como lo hizo en plena calle abarrotada de gente y villancicos; sus manos y su furia bastaron. Algunas veces nos dirigimos a una colisión y no lo sabemos.
Suponía que mi primera desventura habría sido nacer, pero todo empezó antes. Qué más se puede esperar de una concepción que sólo fue posible porque mi madre olvidó tomarse sus pastillas anticonceptivas. Debí imaginar que eso era un augurio de lo que sería el resto de mí: olvidos, azares y errores.
“A Tobi lo tuve porque era joven y estúpida”, me dijo mi madre. “A Tamar, porque Tobi ya tenía siete años y lo vi muy solo y triste. A ti porque estaba decidida a dejar a tu padre y dejé de tomarme los anticonceptivos… pero ya ves que no lo dejé a él y aquí estás tú también”.
Antes de nacer mi vida ya peligraba y no sólo eso, sino que hice que peligrara también la vida de mi madre. Tal vez era que ella en realidad se rehusaba a tenerme o que yo sentía su falta de deseo hacía mí y quería castigarla. Mi madre era maestra de escuela, ama de casa, esposa, hija, hermana, vendedora de cosméticos y libros, pero sobre todo, adicta a la lectura y al trabajo. Aun cuando parecía que para ella nada era suficiente, su embarazo de mí sí fue un exceso, como lo descubriría la noche en que despertó debido a un dolor en el vientre para ver que toda ella estaba bañada en sangre.
Estar en cama el último bimestre del embarazo debió ser castigo suficiente para ella, pero no lo fue: nací.
Me extraña la certeza con la que narro algunos de los eventos que enmarcaron mi nacimiento, como si los recordara con la nitidez del café de la mañana. Supongo que uno aprende a tomar las pistas que encuentra de sí mismo dispersas por ahí y las obliga a tener sentido. Tal vez por eso me obsesione tanto el haber nacido en las vísperas de la caída del Muro de Berlín, como si estas fracturas fueran a delinear lo que terminaría siendo mi vida, como si la falta de certezas ideológicas que ese evento impuso al mundo, hubiera permeado a la configuración de mi educación sentimental. Ir tras la sospecha de sí mismo hasta eventos que ocurrieron del otro lado del mundo. Y perderse. Encontrar algo muy distinto a lo buscado si se tiene suerte. Seguir con esta persecución desventajosa en el mayor de los casos.
Y luego la escritura, confiar en ella como instrumento de la memoria para después notar que todo es más invención que recuerdo, que donde antes sólo había imágenes y sensaciones, ahora hay frases con punto final. Como si el pasado siempre hubiera tenido esta dirección, como si en el fondo no supiéramos que aquello no se dirigía a ninguna parte. Es necesario subordinar el recuerdo a la escritura porque de otra manera el dolor no permitiría decir nada. Recordar fragmentariamente es una defensa ante lo desconocido que nos iba ocurriendo sin entender por qué, un escudo ante el terror de la impronta; la vida no tiene otra manera de sucederse.
Recordar permite ser turista de la memoria: un par de fotografías con sonrisas y paisajes inolvidables. Escribir exige habitar esos recuerdos desde la experiencia del ahora y sólo entonces estar en posibilidad de otorgar significados, de notar causas y consecuencias, de limar el peso a los azares. Reconocerse a uno mismo también en la sangre seca de las rodillas y las miradas displicentes de tus tíos y primos. Dar su lugar a las sombras de la memoria y sólo entonces, a partir de los claroscuros, tomar la distancia necesaria de este tejido para saber qué nos dice.
Los recuerdos nos asoman a las cosas pero no nos permiten habitarlas, por eso hay que completar el recuerdo con invención e intuiciones. Desenredar las sombras, darles un sentido y quitarles su cariz de refugio para todo lo que preferimos dejar para cuando estuviéramos preparados para afrontarlo. Escribir el pasado es aceptar que tal momento nunca llegará, saber que no podremos limar el dolor, pero sí lograr que cese su imposición de rigidez y aletargamiento.
Escribir el pasado será siempre distinto a lo vivido, es desprenderse de la vida que quisimos que fuera nuestra, que nos inventamos por tanto tiempo. Estas páginas son una traición al esfuerzo hecho durante toda la vida por mantenerme a salvo de mí misma. Escribir es sucumbir a nuestra fragilidad.
II
Latitudes distantes
Dicen que las nuevas vidas traen consigo la esperanza, en mi experiencia no son más que deudas, cansancios y depresión posparto. Eso en el mejor de los casos, que no era el mío: yo nací rota. Tras una amenaza de aborto, nací con la rodilla deforme, volteada. El médico decidió que había que terminar de romper aquello para después alinearlo y poner un yeso. Esperaba lograr que fuera lo que debí ser, que entrara en algún molde.
Contra todo pronóstico, seguí viva y mi madre también. Muchas veces ella me ha contado que sus últimos días de internamiento fueron una tortura. Derechohabiente de los servicios de salud pública, estaba enterada de varias atrocidades ocurridas bajo esos techos, aunque no esperaba presenciar nada. Pero la vida difícilmente es lo que uno espera. Una mañana descubrió que su compañera de habitación estaba muerta, se había desangrado durante la noche y nadie se percató.
Dice que todavía recuerda las sábanas ensangrentadas de su compañera de habitación. Mi madre se despertó temerosa cada madrugada desde la muerte de esa mujer hasta mi nacimiento. En la oscuridad palpaba con desesperación sus sábanas para cerciorarse de que estuvieran secas, que no le hubiera vuelto la hemorragia que la había llevado al hospital. Vine al mundo con el estrés de mi madre, un médico destrozando mi pierna de por sí malformada y un padre que prefirió estar borracho.
Sobre jugar a perder, los padres lo saben todo. Ningún otro papel evidencia tan lúcidamente que nunca estaremos a la altura del tiempo que será nuestra vida. Justo en la edad cuando podría tomarse conciencia de la existencia propia, ya no es eso lo que importa. Todo se desvanece ante la llegada de ese desconocido que llamarán hijo.
Desde ahora, es difícil pensar que mi mamá alguna vez fue una niña pequeña. Sofía fue la primogénita de su familia. Carmen, su madre, nunca la permitió gatear para que no ensuciara su ropa. Martín, su padre, trabajaba como músico en un trío de boleros que tocaba en los mercados. Según dicen, Martín no servía más que para la música y la lectura. Tan inútil era, que incluso después de lavarse las manos, Carmen debía secárselas con una toalla; tan asiduo de la lectura, y tan pobre, que se entretenía leyendo los pedacitos de periódico con los que envolvían las compras en la tienda de abarrotes.
Aquí la maldición más cercana a Sofía: la lectura. Como forma de rebeldía evadía las labores del hogar y se escondía debajo de su cama a leer libros escolares: eran todo lo que tenía. Luego venía Carmen a jalarla desde los tobillos para sacarla de su escondite y la obligaba a barrer, trapear y lavar la ropa. Lo que nunca hizo fue aprender a cocinar, decidió sabotear cada oportunidad después de que su madre le dijera desdeñosamente que era igual de inútil que su padre, que lo único para lo que servía era para leer. Si ya era una inútil, sería la mejor.
Carmen era de Chihuahua y no tenía a nadie de su familia en la ciudad. A duras penas lograba sostener a su familia con las rentas de los cuartitos de una vecindad que se venía abajo y de lo poco que ganaba Martín en su trío, que no era mucho, pues la mayoría lo gastaba en alcohol. Había veces en las que llegaba la vecina a decirle que Martín otra vez se había quedado atrapado en el parque de juegos para los niños del barrio y no encontraba la salida entre los barrotes que rodeaban el lugar. Carmen entonces sabía que aquel día no habría ganancias del trío de boleros y salía de casa, entre avergonzada y molesta, en busca de su esposo.
Un par de veces por año llegaban de visita los parientes de Chihuahua. Sólo en esas ocasiones había en la mesa queso, carne y fruta, comida que Sofía y Yesenia, su hermanita, nunca probaron. Aquello estaba restringido para sus tías y primos, quienes se sentaban primero a comer en la mesa y después, si algo quedaba, llegaban las dos hijas de la familia por las sobras que no eran otra cosa que su comida habitual: frijoles y tortilla.
Estos alimentos eran lo único que conocían aquellas niñas porque todo el año Carmen ahorraba diariamente del ya de por sí poco presupuesto familiar. Así lograba tener suficiente para alimentar a las visitas de una manera de la que no tuviera que avergonzarse. Ver que su madre prefería a sus parientes lejanos a costa de dejarla con hambre, no era suficiente castigo. Sofía sufría burlas y groserías de sus primos: que si era fea, que si olía mal, que qué ropa horrible y vieja, que era una inútil como Carmen bien decía. A Yesenia al menos le alababan su belleza y lo claro de su piel, pero esto no impedía que se orinara: muchas veces dejó inundada la banca de la iglesia porque sus tías la habían obligado a ir a misa.
Carmen fue una madre cruel, una que nunca pudo decirle a su marido lo que verdaderamente pensaba de él y por eso prefería herir a la hija que tanto se lo recordaba. Dejó desnutridas a sus hijas porque fue incapaz de reconocer ante sus hermanas que se fue de su ciudad natal para malvivir en una roída vecindad que antes fue una casa de citas, para casarse con un bohemio viudo e inútil.
Hay dos cosas que Sofía nunca le perdonará a su madre. Primero estaba el desdén que le imponía a ella y a su padre a causa de la lectura. Pero el segundo y más fuerte, era que le negara la comida a ella y a Yesenia, siendo que las veía flacuchas, con los ojos hundidos y deseosos de los alimentos que resguardaba para quienes las violentaban.
No parecen tan lejanas las navidades en las que Sofía y Yesenia salían a pararse en la calle a mostrar las abrigadoras mañanitas que habían recibido como regalo mientras miraban con vergüenza y envidia que los otros niños tenían juguetes nuevos. Tampoco el mal olor de axilas y el cabello grasoso por los que eran molestadas en la secundaria, o la vez que un hombre ya mayor les había tocado las piernas en el camión y pensaron que debido a ello ya no podrían casarse.
Carmen fue la segunda esposa de Martín, la primera murió en el parto de quien hubiera sido su primer hijo. El verdadero coraje de Carmen a su marido no era que fuera un inútil, o que tocara en un trío de boleros, ni siquiera el alcoholismo o la lectura, sino la tristeza que era el trasfondo de todo eso: el dolor que le provocaba haber perdido a su primera esposa y a quien debió ser su hijo. Carmen sentía que su vida no era más que la vida que salió mal para su esposo, que sus hijas nunca serían el hijo que perdió.
Ahora que veo a Carmen casi ciega y cargando varias fracturas producto de la osteoporosis de la vejez, puedo imaginar que alguna vez fue hija y también una niña pequeña. Fue la primogénita y por entonces su papá era dueño de un próspero rancho en Casas Grandes, Chihuahua. Todavía se refiere a aquellos años como los más felices de su vida, aun cuando una vez que estuvo enferma, me confesó que cuando era niña, andando en el monte, la habían violado.
Bebía leche directo de las ubres de las vacas, cortaba jitomates del huerto y los comía después de sólo sacudir un poco la tierra que los cubría. Siempre presume que no se enfermó ni una sola vez del estómago. A veces, su papá destinaba una vaca entera para la cena. Todavía estaba el animal en pie cuando llevaba a Carmen y a sus hermanitas a señalar qué parte querían comer.
Por aquel entonces comenzaba la Revolución y algunas veces las tropas de Villa dormían en el rancho. Carmen era muy pequeñita, pero recuerda los caballos y las pistolas, el miedo y emoción que sentía de todo aquello. Su hermanito el menor nació, fue el único varón. Se llamó Daniel, como su padre, a quien poco después le dispararon. No se supo bien quién ni por qué. Carmen sólo recuerda que su mamá llevó al herido con todos los curanderos cercanos. El bebé Daniel murió, cree Carmen que su madre lo descuidó por hacerse cargo de su esposo, quien terminaría muriendo también.
La incertidumbre de la Revolución, una viuda y cuatro niñas pequeñas no eran buen pronóstico en aquel entonces para el cuidado del rancho. La madre de Carmen se fue con sus cuatro hijas a vivir con un primo suyo a la capital de Chihuahua: comenzó a lavar ropa ajena y las niñas a trabajar como domésticas. Se acabaron los campos, las vacas, los jitomates, el río, las piedritas que iban a juntar en el monte para echar a los costales de frijol que vendían. Murió su padre y se acabó su madre también, porque nunca superó esa tristeza. Murió el rancho y su nuevo hermanito. Una parte de Carmen murió ahí también.
Creo que Carmen nunca le perdonó a su madre que dejara perder todo por lo que su papá había trabajado. Fue darle la espalda a él y abandonarla a ella y a sus hermanas. La languidez de su madre impidió que Carmen tuviera la vida que esperaba. Después, trabajar aseando casas, primero las cuatro hijas, después sólo las mayores, para que las dos más pequeñas pudieran estudiar.
Cuando cumplió la mayoría de edad, Carmen encontró trabajo en una fábrica, donde llegó a tener un puesto de supervisora. Ahí estaba cuando sus hermanas se casaron. Ya nadie la necesitaba y ella tenía treinta y cinco años. No podía quedarse soltera porque hubiera sido mal visto para su familia y por su familia, así que puso un anuncio en Confidencias, como se acostumbraba por entonces.
Dejó todo de nuevo. Se alejó todavía más de lo único que la unía a su padre, de la vida que hubiera tenido de no haber muerto él. Así fue como llegó a San Luis Potosí, a casarse con un viudo músico y lector, a continuar teniendo la vida que dejó como única opción la llegada intempestiva de la muerte.
Pero todo empezó antes, cuando Daniel, el padre de Carmen, era un joven zacatecano enamorado. Se comprometió con su novia en turno y se fue a trabajar a un aserradero a Alaska esperando juntar dinero para la boda y la vida matrimonial. Estuvo allá dos años y cuando por fin decidió volver a su destino, tomó el tren que lo llevaría de regreso. La ruta era larguísima y una de las estaciones en las que el tren paró fue la de Chihuahua. Daniel sólo bajó del vagón a estirar las piernas, pero comenzó a llover, así que decidió ir a comprar un café. En la fonda donde se resguardó de la lluvia, le entregaría en las manos una taza con café caliente la que sería mi bisabuela, la abuela de Sofía, la madre de Carmen. Daniel se quedó a vivir en Chihuahua, después de todo, ya no sería bienvenido en Zacatecas. En el viaje que emprendió para construir un patrimonio para ofrecer a su prometida, encontró a la que sería su esposa.
Desde ahora, parece difícil tejer los hilos azarosos de las vidas que desencadenaron lo que ahora es la familia Ayar: mi familia. Es extraño que justo el apellido que nos une nunca debió pertenecernos. Por alguna razón, a mi padre me es más sencillo imaginarlo como un niño pequeño, supongo que el alcohol nos da a todos ese efecto. Es difícil hacer un recuento genealógico de su familia, porque su padre legal no era su padre biológico.
Bertha, mi abuela paterna, tuvo diecinueve hijos. Uno murió de cirrosis a los 45 años, otros tantos nacieron muertos y otros muchos murieron a los pocos días de haber nacido. Es extraño que mi padre siga vivo, que haya sido tan fuerte para nacer vivo y para seguir con vida todavía hoy. Sobrevivió al parto en casa, a crecer entre los puercos de crianza, a las salidas descalzo en la madrugada para recoger latas de refresco de la basura, a las persecuciones que su padre le hacía con un machete para matarlo, al secreto a voces de saber que no era como sus hermanos.
Su madre lo protegía de los intentos de asesinato que recurrentemente intentaba aquel a quien el niño llamaba padre. Ella sabía que era la culpable de tantas injusticias a su pequeño hijo, porque no había nada más que hacer cuando los ojos rasgados del pequeño Pepe eran como los del tendero coreano que vivía en la esquina de la calle.
Supongo que escrita, la historia parecerá burda, incluso cómica, pero de estas sensaciones no hay nada cuando ves a tu padre llorando, cayendo y golpeándose con la taza del baño, perdido de borracho.
Después, no sé dónde buscarme, si en su padre Ayar, carnicero, alcohólico, mujeriego, jugador y violento o en aquel coreano cuyos padres decidieron tomar un barco desde el otro lado del mundo para llegar hasta aquí. El caso es que ahora somos los Ayar y nos encantan los ojos rasgados, lo cual es una forma de legitimar también la vida de mi padre. Supongo que si él pudo sobrevivir fue gracias a su madre.
Siempre le temí a Bertha y ella nunca me dio un abrazo. En sus últimos años todavía preparó el mole para el festejo de mi primera comunión y me regaló un ramo de florecitas moradas cultivadas en su jardín. Creo que por eso el morado es mi color favorito. Tras su muerte, mi familia se desprendió del catolicismo. Siempre me parecieron extraordinarias las narraciones que la describían como una mujer que retaba a su esposo a pelear con machete, que hacía huir a los intrusos de su casa con disparos de rifle, que trabajaba la carnicería cuando su marido se perdía de borracho y con mujeres, que se las ingenió para tener al hijo de una aventura con su vecino exótico.
Supongo que mientras los padres nos arruinan, al mismo tiempo nos dan lo necesario para sobrevivir a manera de limar su fracaso anticipado. Dicen que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Supongo que la vida de los otros siempre terminará siendo nuestra vida, nuestro error es creer que nos pertenecemos a nosotros mismos, que estamos desvinculados, o mejor dicho, libres, de todo lo que ocurrió antes. Pienso ahora que mi rodilla fracturada fue una analogía de todos los lazos dolorosos e incoherentes que tuvieron que ocurrir para que sucediera mi nacimiento.
ILUSTRACIÓN: Melissa Michelle Zermeño/Premio Dolores Castro 2020 en Ilustración