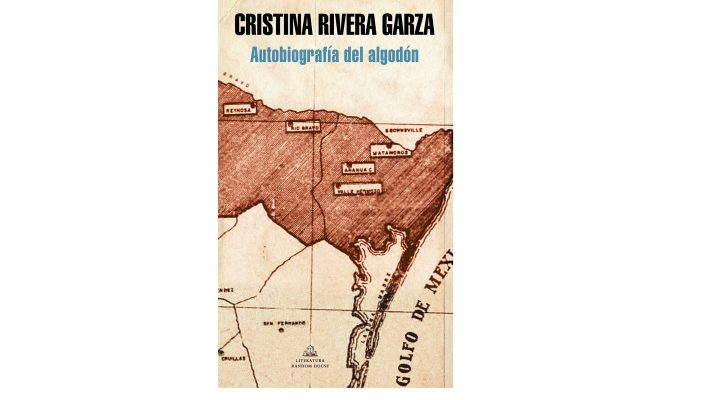Autobiografía del algodón
/
Autobiografía del algodón retoma el paso del entonces joven escritor José Revueltas en el noreste de México y su labor como organizador de huelgas de trabajadores agrícolas en la década de 1930
/
POR CRISTINA RIVERA GARZA
[un viento loco, sin freno; viento del norte]
Primero se escucha el ruido de los cascos sobre el suelo arenoso. Luego, agazapada y tensa, la respiración. Un resuello. Un resoplido. La tierra blancuzca se abre y emergen así los huizachales con sus copas redondas y sus raíces bien hundidas en la tierra, los mezquites con esas ramas espinosas de las que cuelgan vainas estrechas y largas y, ahora, a inicios casi ya de la primavera, estas flores amarillas. El galopar no cesa. Las herraduras del caballo eluden las biznagas que, esféricas, coronadas de espinas bruñidas, aparecen aquí y allá en el camino. Las flores blancas de la anacahuita. Los correcaminos. Las culebrillas. ¿No le habían asegurado que esto era un desierto? No hay tiempo para quedarse a mirar. De arriba cae la luz de un sol impune sobre la gobernadora, el coyotillo, la uña de gato. Y el viento, que levanta el polvo rosáceo, gris y canela de la llanura, choca contra las agrestes pencas del nopal que se elevan poco a poco, escalonadamente, hacia el cielo. La tierra se desmorona a su paso y todo a su alrededor tiene sed. Su boca, sobre todo. Su laringe. Su estómago. No sabe con exactitud cuántas horas lleva sobre el caballo—los muslos alrededor del torso colorado, los hombros echados hacia adelante, las manos acalambradas sobre la brida y los zapatos atorados en los estribos—pero quisiera estar a punto de llegar. Le han dicho que allá, a un día de camino si consigue cambiar los caballos, las cosas están que arden. Le han dicho que si quiere ver acción directa, si quiere cambiar el mundo de verdad, debe arrancarse más para el norte. Allá, a un paso de la frontera, encontrará Estación Camarón.
Allá acaba de estallar la huelga.
[gossypium hirsutum]
Tienen nombre de estación porque son lugares de paso, pero nada más se erigen y la gente se empieza a quedar. Son rancherías, colonias, poblados que nunca llegan a pueblos pero que se organizan en un santiamén alrededor de un cruce de vías. Primero el paso del ferrocarril; luego, un campamento. Más tarde, un lugar para comer. De ser puntos insignificantes en el mapa de una estepa con fama de inhabitable o de un desierto que a todos mantiene a raya se convierten ahora en lugares con nombre: Estación Rodríguez, por el apellido de los dueños de un rancho; Estación Camarón, por el color rojizo que se desprende de las aguas de un río. Las cosas nacen y mueren varias veces en ciclos impredecibles. Un buen día, un general que ha ganado la guerra mira hacia el horizonte y, en lugar de ver puro monte seco y hosco, en lugar de ver planicies inhóspitas o espacios vacíos, ve parcelas bien ordenadas, ve cultivos, cosechas. Y piensa: aquí empezará la agricultura. Su declaración sonaría menos rimbombante si no fuera cierta. En memorándums breves se ordena la construcción de una presa donde confluyen las aguas de dos ríos. Y eso también adquiere un nombre: Don Martín. Luego es cuestión de repartir tierras. Corrección: es cuestión de expropiar tierras y de repartir tierras. Y, así, luego de décadas de abandono, la gente aparece otra vez. Después de años sin correo, sin telegramas, sin cara alguna asomándose a través de las ventanillas sucias de los ferrocarriles, este montón de gente otra vez. Hombres y mujeres de Nuevo León y Coahuila, de San Luis Potosí y de Texas, de Arizona y de California. De quién sabe cuántos lugares más. Hombres, mujeres y niños. Familias enteras montadas en esos guayines que jalan un par de mulas viejas así, lenta, acompasadamente, por caminos de tierra. Familias a pie. Gente que se detiene a cazar algún animal para tener algo que llevarse a la boca: una liebre, una rata de monte, con suerte un jabalí. Gente que enciende fogatas para calentar agua y alejar coyotes, y frotarse las manos una contra otra mientras observa el fuego. El eco de las pláticas. Las risas. Después de tanto, la esperanza otra vez.
Atrás, en el sur, ha quedado el municipio de Lampazos y, poco a poco, en su intenso galopar, han ido surgiendo aquí y allá jacales y veredas, casas de adobe, animales domésticos. Riachuelos. Hacia el este se extiende ese mismo llano pelón por donde a veces se aparecen venados de cola blanca y conejos. Del otro lado está el municipio de Juárez, todo agujereado por los pozos y socavones de las carboníferas. Las minas de Barroterán. El mineral de Rosita. Palaú. Cloete. Las Esperanzas. Todas esas bocaminas que no dejan de tragarse hombres enteros cada mañana. Y, más allá, camino hacia la sierra, el cimarronaje—los lugares donde se establecieron los negros seminoles y los mascogos que, al huir de la esclavitud, se convirtieron en colonos en un territorio que, a cambio de pertenencia, les pedía protección. Pero ahora ni oeste ni este ni sur. Lo único que tiene sentido es avanzar hacia el norte, más al norte, hasta hacerse uno con la frontera.
Podría detenerse, pero el deseo es un amo cruel. Podría bajar la velocidad y poner atención a la gente que camina o platica en lenguas que medio escucha y medio entiende. Pero ya sabe que, si logra avizorar el puente del ferrocarril, eso quiere decir que acaba de pasar por Estación Rodríguez, y necesita cruzar el Río Salado, ahora de un cauce tan exiguo que da la apariencia de ser un mero arroyo. Podría pararse también aquí a tomar agua o a mojar el pañuelo que alguien le aconsejó que se amarrara en la parte posterior del cuello, pero ya está muy cerca. Podría detenerse al menos para estirar las piernas y ver si así disminuye ese dolor que se le alza desde los muslos y le entumece las nalgas hasta llegar a la cadera, pero sigue adelante. Qué ardor en la piel. Qué quebrantadero de huesos. Podría al menos dejar que el caballo que lo ha traído a través del monte tome agua, pero mejor le hinca el estribo para que continúe. Le urge cruzar todo esto. Le han advertido que, después de Estación Rodríguez, al otro lado del río, aparecerá el poblado Anáhuac. Ahí están los bancos y las comercializadoras, las oficinas de gobierno, los teatros, las cantinas. Pero mejor seguirse de largo por las amplias calles concéntricas alrededor de una plaza de un kilómetro de diámetro. Mejor nada más ver de reojo el obelisco de aire modernista que se yergue en su centro y divisar, también desde lejos, la rosa de los vientos que emerge de su punta. Los cuatro puntos cardinales del espacio; las tres paradas del tiempo.
Cuando las calles y la plaza y las bancas de cemento quedan atrás, cuando los teatros y las cantinas y los postes del alumbrado público quedan atrás, sabe que ya casi está aquí. El deseo, que lo ha guiado todas las horas de su jornada por la llanura, no lo deja en paz. El deseo lo acicatea, lo desmenuza, lo vapulea. El deseo le abre la imaginación y le cierra el miedo. Pero el deseo, que le ha abierto la mirada y lo ha mantenido alerta, no lo ha preparado para esto. Cuando se topa con los campos de algodón para la carrera y se restriega los ojos. Así que esto es el oro blanco, se dice. Ni siquiera se ha dado cuenta de que se ha detenido en seco. El caballo, que ya no siente las instrucciones en las costillas, empieza a moverse nerviosamente en pequeños círculos concéntricos. ¿José? Tienen que repetir su nombre un par de veces para que por fin deje de mirar hacia los algodonales y pueda contestar. ¿Pepe? La sonrisa dice que sí es él. El movimiento de la cabeza de arriba abajo dice que sí, es él. El salto que lo deposita sobre el suelo blancuzco dice que sí es él.
[una atmósfera irreal, delimitada y secreta]
Lo que José Revueltas vio esa tarde del 16 de marzo de 1934 cuando llegó finalmente a Estación Camarón fueron los sembradíos de algodón del Distrito de Riego Número 4. El sistema. Las parcelas ocupaban todo bajo el cielo. Si veía hacia lo lejos, avizoraba el orden que el algodón había impuesto sobre la llanura. Si veía de cerca, podía observar las plantas en crecimiento: el grosor de los tallos y las hojas cortadas divididas en tres o cinco lóbulos. Si se daba la vuelta a toda velocidad, podía sentir los ojos del algodón sobre su espalda. Nada escapaba a su mirada sin capullos. El gobierno había prometido transformar el desierto en tierra agrícola y ahí, frente a sus ojos incrédulos, organizada en rigurosas parcelas divididas por surcos rectilíneos, estaba creciendo una de las mejores cosechas de algodón jamás vistas. Gossypium Hirsutum, el algodón mexicano. Del orden de las malvales y familia de las malvaceae. Ese arbusto chaparro, de un verde alicaído, se había enfrentado a la sequía y al salitre, a la incredulidad y al latifundio, y había ganado. El desierto, con él, había doblado las manos. Como el caballo del que se había separado apenas unos minutos antes, ese al que le decían Pepe se acercaba y alejaba de los sembradíos, en recorridos cada vez más desgarbados. ¿A quién se le había ocurrido esta locura? Enfrentarse al desierto, aventarlo un poco más al norte, moverlo de lugar. Se necesitaban ínfulas para pensar en algo así. Ínfulas y recursos y, sin duda, algo de excentricidad. Mejor: algo de frenesí. El viento loco, ese viento del norte, pasaba por entre las varas quebradizas del campo, se alzaba después para despeinar sus cabellos cubiertos del polvo de los caminos. Llevaba el sudor todavía pegado a la camisa, a la tela dura del pantalón. Grumos de tierra seca en el recoveco de las muelas. Quería tocarlo todo. Quería preguntarlo todo. ¿Cómo habían podido organizar una huelga en este lugar? ¿Cuándo había estallado? ¿Qué tan firme era el apoyo de los aparceros, de los trabajadores de campo, de los labradores? ¿Quién había logrado esta proeza? Me llamo Arnulfo Godoy, le dijo el hombre delgado que, después de estrecharle la mano y depositar un par de palmadas sobre su espalda, caminó a su lado sin dejar de abrazarlo. Un fleco lacio, opaco, le cubría el ojo izquierdo pero, a cambio, por los labios se le asomaba una hilera de dientes pequeños y blancos cuando sonreía. Necesitas descansar un poco primero, le dijo. Tomar agua por lo menos. Pepe se dejó llevar por unos momentos, todavía presa de la estupefacción. ¿Arnulfo qué, dijiste que te llamabas? Luego, sin aviso, se paró en seco. Y volvió la vista atrás. El verde, a lo lejos, se volvía gris o violeta. Ninguna nube en un cielo desmedidamente azul. ¿Pararon también los tractores?, exclamó, maravillado. Los Fordson estaban ahí, detenidos sobre los puentes que conectaban las parcelas, sobre los drenajes y los canales de riego. Sin su ruido continuo todo daba la impresión de ser una pintura costumbrista a medio terminar. Qué bárbaros, dijo. Y se echó a reír. Mejor: se echó a carcajear. Pero qué bárbaros están todos por acá.
[la huelga: cinco mil hombres quietos, endurecidos por la fe]
Les mandaron un chamaco, le dice él nada más al verla ya frente a su jacal, inclinada sobre un anafre encendido. ¿Un chamaco?, repite la mujer mientras introduce una cuchara diminuta, una cuchara como de juguete, en un jarro también muy pequeño. Sin levantar los ojos, con movimientos mesurados, introduce la cuchara al líquido caliente sólo para sacarla después y ver cómo asciende el humo hasta su cara. Eso hace una y otra vez, como si el calor estuviera escondido en algún lugar interior del brebaje y su tarea fuera escarbar y escarbar, escarbar en el agua una y otra vez, hasta sacarlo todo de ahí. Sí, un huerquillo apenas. No debe llegar ni a la veintena. ¿Y eso qué? Pues que estos huelguistas tenían muchas esperanzas en estos visitantes de la capital. La mujer levanta la cabeza y lo ve con los ojos muy abiertos. Lleva el cabello lacio y negro atado en un chongo tras la nuca. Una falda oscura le cubre las piernas. Los brazos que, estirados, le ofrecen el recipiente de barro son esbeltos, de músculos marcados a la altura del antebrazo. Prueba esto, lo interrumpe. Otro de tus menjurjes, Petra, le dice antes de darle un trago. ¿Y esto qué es?, pregunta y escupe al mismo tiempo. Estafiate. Te hará bien para el estómago. Esto sabe de la chingada, mujer. Si no nos matan de hambre con la huelga, me vas a matar tú con este potingue. Dale otro trago, ándale. La voz suave pero resuelta, como escondida hasta de sí misma, tiene la virtud de calmarlo. El disgusto se le va a otro lugar. Luego se sienta sobre una silla de madera rematada con mecate todavía con el pocillo entre las manos. La mirada ida hacia adentro. Bajada en espiral. ¿Qué va a saber un huerco de la capital de lo que hacemos o dejamos de hacer nosotros por acá?
Petra lo deja continuar. Mientras él habla en voz baja, quejándose de esto y de lo otro, sigue con su quehacer: está poniendo a tostar dos tortillas en un anafre para dárselas a los niños que se asoman de cuando en cuando. Parece que se van a enfermar del estómago, murmura. Las cenizas les harán bien. Lo malo de vivir a casi a la intemperie, primero bajo una carpa levantada a toda prisa con varas de mezquite, luego en este jacalito de madera embadurnado de adobe, es que los niños se meten cualquier cosa a la boca. Lo bueno, es que pueden correr libres y regresar a salvo. Se les queda viendo sin cambiar de lugar o de posición frente al anafre. Ve cómo corren, acercándose y alejándose a un tiempo. Pronto ya van a poder ayudarlos un poco. Dentro de un tiempo, un par de años cuando menos, podrán hacer como los otros niños de los campamentos: ir detrás de ellos entre los surcos y ayudarlos a arrancar los capullos del algodón con la punta finísima de los dedos. Dentro de un tiempo podrán dejar de jugar con la tierra para empezar a trabajar con la tierra. Mientras tanto hay que cuidarlos. Protegerlos de sí mismos. Encauzarlos.
Por lo menos allá teníamos asegurada la paga a la semana, murmura él, volviéndose a verla. Los ojos rasgados, cubiertos por gruesos párpados, escudriñan su reacción. Como se sabe observada, Petra se concentra todavía más en su actividad. Sus manos pequeñas tocan las tortillas de harina que, poco a poco, adquieren un tono pardo que, igual de rápido, parece carbón. Una tortilla al derecho; una tortilla al revés. El suave crepitar del fuego. Pero allá te podías morir a cada rato, dice sin verlo, con una voz tersa y firme. El tipo de voz que no espera ni admite respuestas. Una declaración de los hechos. Él se pone de pie y, dándole la espalda, lanza la mirada hasta donde se le acaba el terreno. Allá. Hay escenas que le pasan veloces por la cabeza: pozos oscuros por los que desciende con la ayuda de un malacate, olor a gas metano o gas grisú, piedras que caen de un cielo de más piedra. Las manos negras de carbón. La cara. La boca. La lengua. Pero allá dependía de mí mismo, le susurra al aire. Se lo dice al cielo que se abre poco a poco hacia la tarde.
Ahora que él no la ve, Petra puede mirarlo sin recato. El cabello negro apenas recortado sobre un cuello estrecho y firme. Los hombros esbeltos. Las piernas largas dentro de unos pantalones apretados, de ciudad. ¿Por qué andaba siempre así, como si estuviera listo para irse? Si pudiera, se metería en sus silencios. Si pudiera, le quitaría ese peso que le cae de repente de no sabe dónde y le desvanece la risa. Y ya te dije, José María, te lo he dicho tantas veces, cómo me gusta cuando te ríes. Los ojos te brillan y te brillan los labios, la cara entera, el cuerpo. Cuando te ríes eres la mejor cosa que le ha pasado a la vida. Si pudiera le diría algo así, pero no puede o no quiere. La tarde empieza a caer y los niños, que se han entretenido desmenuzando terrones o persiguiendo gallinas, regresan ahora con hambre o sueño. Ven acá, le dice al más grande y le arregla el pelo, colocándoselo detrás de las orejas. Mira nada más, exclama cuando se acerca la niña con una esquina del vestido levantado hasta el hombro. Deberías ir en lugar de quedarte aquí, Chema. ¿Ir a dónde? Bien sabes que están reunidos ahorita. Deben estar hablando con el recién llegado en la asamblea. Por lo menos así nos enteraríamos de cómo van las cosas. Mientras ellos callan, los niños se arremolinan frente a las rodillas de la mujer e intentan subirse a su regazo. Ella levanta a la chiquita del suelo y, sin dejar de ver la espalda del mayor, la llena de arrumacos. El ruido de la voz cuando se aniña. La sonrisa del que se sabe acariciado. Una madre muy joven y dos huerquillos. El cuadro lo estremece. La imagen lo obliga a parpadear primero y, luego, a sonreír. Es su mujer, se dice, maravillado. Su mujer y sus dos hijos. Por lo menos, repite él luego de un rato. Rápidamente, como si tuviera que actuar antes de arrepentirse, entra al jacal y, de inmediato también, sale con la 30-30 en la mano derecha. Sus largos pasos.
[millones de estrellas]
Existe ese momento. El momento en que José Revueltas pudo haber encontrado los ojos de José María Rivera Doñez en medio de una asamblea. O tal vez el encuentro de las miradas pasó desde antes, cuando Revueltas se bajó del caballo y, medio mareado, todavía preso de una emoción que le jalaba los labios, puso los pies en el suelo mientras los agricultores lo observaban inmóviles desde lejos. ¿Qué podía hacer un enviado del Partido Comunista de la Ciudad de México entre labradores de tierra y pizcadores del Sistema de Riego No. 4? No quiero asegurar que esto pasó así, pero sí puedo decir, sin violentar en nada a la verdad, que cuando Revueltas llegó a Estación Camarón, azuzado por el rumor de una huelga de 5 mil o de 15 mil trabajadores—las cifras varían con el tiempo—la escritura entró en unas vidas que, de otra manera, se habrían perdido como se perdió después el algodón. Se registraban muchas cosas en esos días—las toneladas del oro blanco, como le llamaban, los millones de pesos o de dólares, la extensión de terrenos, los millares cúbicos de agua, los kilómetros de vías de tren—pero la huelga de Estación Camarón no apareció en ningún lado, ni antes ni después. Ni los que participaron ni los que se le opusieron hablaron nunca de ella. Sólo a José Revueltas, a quienes los hombres de la asamblea miraban con recelo bajo la carpa que los protegía de la noche, se le ocurrió utilizar la palabra escrita para recordar todo lo que vio en esa primavera tumultuosa en el norte más norte de México.
Tenía 19 años y, ahí, entre hombres que no sabían ni leer ni escribir, pero que hacían poco por ocultar las carabinas o machetes que llevaban consigo, se sintió más feliz que nunca de haber nacido. José María, a medias oculto en las filas de atrás, no dejaba de observarlo. Quería creerle, pero no podía. ¿Cómo tomar en serio a un muchacho enjuto que sonreía a diestra y siniestra como si no atinara a salir de su asombro? Revueltas había aceptado con gusto las instrucciones del Partido Comunista de dirigirse a Sabinas Hidalgo, desde donde les llegaron noticias de una incipiente organización entre colonos y agricultores que prometía convertirse en una verdadera insurrección, pero nada más al llegar al pueblo que se alimentaba de las aguas del Río Catarina tuvo que aceptar que, si había habido alguna movilización, ya se había acabado. Por eso no dudó en montarse en la grupa de un caballo para ir a Camarón. Primero se conformó con cabalgar junto con Matías, un hombrecillo de ojos sagaces y de plática fácil, hasta San Pedro la Piedra y ahí, después de pasar la noche en un cobertizo, pudo retomar la jornada en un caballo para él solo. Allá, le habían dicho, la cosa sí va bien en serio. El pleito no tarda en explotar.
Revueltas se dirigió a Estación Camarón porque detestaba la idea de regresarse a la capital sin haber logrado su cometido, pero también porque le gustaba deambular. Había pasado ya demasiado tiempo encerrado en cárceles e islas y, aunque nacido en el norte, en el estado de Durango, había vivido toda su vida en la Ciudad de México. Ésta era la oportunidad de conocer de cerca el país del que se llenaba la boca, todo ese terreno que, desde el centro, no dejaba de ser una cosa sola y hostil, terriblemente vacía. La huelga Ferrara, como la llamaban porque se organizó en un inicio contra los colonos J. Américo Ferrara y Otilio Gómez Rodríguez, quienes insistían en pagar sueldos de hambre a los asalariados de campo que sembraban y desahijaban las parcelas y a los pizcadores que llegaban de todos lados para levantar la cosecha, había iniciado apenas unos días antes. Un nuevo sindicato, que se ufanaba de no estar supeditado ni a la burguesía ni al capital ni a los sindicatos blancos, había confiado en que, si lograban detener la producción, los Ferrara tendrían que ceder. Pero los Ferrara, que todavía se comportaban como los dueños de las tierras que habían sido, no se dejaron intimidar. En lugar de aumentar el salario mínimo de 50 o 60 centavos a $1.50 al día, como mandaba la ley, prefirieron enredarse en negociaciones secretas con el gobierno para no interrumpir la siembra del algodón y, de paso, parar en seco cualquier iniciativa de asociación autónoma. Pero ni Américo Ferrara ni Otilio Gómez Rodríguez contaron con la testarudez del sindicato ni con la respuesta de esos hombres y mujeres que habían llegado de lejos con la esperanza alborotada, dispuestos a arriesgarlo todo por un poco de tierra. Ni mucho menos esperaban la llegada de esos comunistas de la capital. Cuando todo parecía haberse arreglado, cuando confiaban en que las cosas seguirían su curso, los sindicalistas y sus seguidores, que cada vez eran más, volvieron a lo mismo: el salario mínimo, la suspensión del pago de impuestos prediales para el gobierno, la suspensión del pago de los préstamos al banco, la distribución de más tierras ejidales alrededor de la presa Don Martín. Todo un pliego petitorio.
No pedían más; no pedían menos.
Revueltas escuchó con atención el recuento de los hechos. Y la atención a veces es una forma de la política. Observó en todo detalle las caras serias, quietas, de los asambleístas. Las pieles morenas. Las narices anchas. Los bigotes despeinados. Había algo infranqueable en su manera de mirarlo, una especie de curiosidad mezclada con desafío. Se había topado con los rostros de los trabajadores en las fábricas de la Ciudad de México, en la correccional donde había pasado seis meses acusado de sedición después de haber participado en una marcha, en su primera estancia en las Islas Marías, a donde mandaban a los presos más peligrosos contra el régimen, pero estas caras de Estación Camarón lo agitaron desde dentro. ¿Dónde había estado toda su vida? Estos eran los verdaderos desposeídos del régimen. Aquí, a un lado de la frontera, en la frontera misma de todas las cosas, estaban los que no tenían nada, excepto fe. Se necesitaba en verdad no tener nada para venir hasta acá. Y se necesitaba esa testarudez de las piedras. Los asalariados de campo. Los maestros de las escuelas regantes. Los peones de los peones. Los aparceros. Todos ellos estaban inventando una forma de vida de la que él, y todos los que eran como él, apenas si tenían noticia. Estos hombres decididos, armados como alcanzaba a comprobar cada que se movían, no requerían de la dirección de partido alguno, o de la dirección de alguien como él en todo caso. Lo que necesitaban, si necesitaban algo, era la confirmación súbita y cruel de las palabras. Ahí lo que hacía falta era que alguien les dijera adelante, camarada. Obreros y agricultores, uníos. Porque todo lo demás, por lo que veía, estaba ya listo en sus brazos ahora caídos por decisión propia, en la manera en que se apostaban enfrente de esa mesita de madera sobre la cual brillaba, sola, la vieja Oliver de teclas destartaladas. Atrás de ella, sentado con dificultad en una silla de madera a la que se le salían algunos clavos, estaba él. Soy todo oídos.
Mientras Arnulfo hablaba en voz alta y pausada, tratando de contestar las preguntas de Revueltas, los otros asentían con discreción y cautela. La noche les mandaba los cantos de los búhos de cuando en cuando, y las palomillas nocturnas se arremolinaban alrededor de las lámparas de petróleo que mantenían iluminado el encuentro. Eran, todos ellos, algo quieto y sólido bajo esa carpa color verde militar. Parecían estar asistiendo a una comunión sacra más que a una arenga política. Así que esto era la frontera. Ahí seguían, de pie, apostándole a un sindicato para ir contra el banco, contra los nuevos latifundistas disfrazados de colonos, contra el sistema todo. Apostándose a sí mismos. Los veía y se veía viéndolos. Cuántas diferencias entre ambos y cuánta cercanía al mismo tiempo. Sólo hasta que se dio cuenta de que quería orinar recordó que tenía cuerpo. Salió de debajo del tendajo y caminó, todavía rengueando un poco debido al dolor de la cadera, hacia las parcelas. Se abrió la bragueta y, cuando salió el chorro de orina, volvió la cara al cielo. ¿Quién los observaría desde allá? El cielo del campo tenía algo de definitivo sobre su cabeza. El negro compacto y, luego, esos agujeros luminosos que llamamos estrellas. Cien mil millones de estrellas brillaban desde lejos. Las dos osas, el carro y otras constelaciones. Algo debería estarlos viendo desde la bóveda del universo, y ese algo no podía ser divino. Las estrellas tenían historia. Las constelaciones tenían historia. Todo era materia viva, ennegrecida, adusta. La vida así, tan pequeña y tan heroica, sólo tendría sentido si alguien o algo la registraba desde allá arriba: ojos desde Venus; ojos desde Urano. El murmullo de los asambleístas era apenas un trazo que aparecía y desaparecía para esos ojos foráneos que los espiaban desde las estrellas, pero era un trazo al fin y al cabo. Algo real. Algo con inicio y, con suerte, algo con final. Cuando regresó a la reunión, le cayó de golpe el cansancio del viaje. El peso de las emociones juntas. ¿Cuándo se armó este sindicato?, preguntó. En diciembre pasado. ¿Y cuándo fue la primera gran cosecha de algodón? Hace dos años apenas, en el 32. ¿Dónde dice que está la presa? Unos 70 kilómetros de aquí, yendo para Sabinas. Conforme escuchaba las respuestas, fue dándose cuenta de la dimensión de la tarea. Si el partido esperaba que organizara a las masas que ellos llamaban desorganizadas, el partido no tenía la menor idea de lo que se estaba fraguando aquí. Lo que sí podía hacer, era oír. Lo que tenía que hacer, era escribir.
José Revueltas no podía saber que las fuerzas del orden que tan vehementemente deseaba cambiar lo llevarían preso en unos cuantos días más, un largo periplo por las cárceles de Monterrey, Saltillo, Ciudad Victoria y Salinas, antes de regresar a Monterrey y, de ahí, de nueva cuenta a las Islas Marías. En la asamblea, con la adrenalina y el cansancio al tope, pensando que se avecinaban cosas soberbias, Revueltas tampoco tenía manera de saber que, luego de unos meses en las temidas islas, recibiría un indulto del General Lázaro Cárdenas, ya el presidente de la República en 1935, que le permitiría ir de vuelta a tierra firme sólo para salir, todo él y su encono y su juventud, directo a Moscú, donde participaría en el VI Congreso Mundial de la Internacional Juvenil Comunista y el VII Congreso de la Comintern. A no ser por un pequeño folleto de arenga política, no había escrito nada en sentido estricto. Pero en ese momento después de orinar, cuando se reintegró a la asamblea de los huelguistas de Camarón, supo, y lo sintió como un latigazo de electricidad que se le montó a la espina dorsal y le estalló en las sienes, que pondría todo esto por escrito. ¿Una huelga popular obrera con puros trabajadores de campo? Tenía que escribirlo. La gente allá, en la ciudad, tenía que entrarse. Los miembros del partido, los insurrectos de las calles, los rebeldes. Los incrédulos. Todos tenían que entrarse de que en el norte de Nuevo León, a unos cuantos pasos del imperio, había empezado una huelga de la que dependía el futuro del movimiento obrero. No sabía entonces que le tomaría nueve años, en algo que para él ahora era todavía un futuro incierto y a nosotros nos queda ya muy lejos en el pasado, rellenar a lápiz una a una esas libretas de la Secretaría de Educación Pública con su letra uniforme y esbelta, y que una noche de agosto, el 13 de agosto de 1943 a la 1:00 de la madrugada para ser más precisos, pondría punto final a lo que en ese momento denominaba Las huellas habitadas, pero que terminaría llamándose El luto humano. Entre el delirio y el gozo, mientras el agotamiento le debilitaba la atención y lo obligaba a refugiarse dentro de sí, la escritura que ya merodeaba su cabeza se metía en los cuerpos de los huelguistas, invadía poco a poco sus órganos, y los aventaba ilesos a través del tiempo. Una huelga es aquello al margen del silencio, pero silencioso también.
FOTO: Cristina Rivera Garza: Autobiografía del algodón, México, Literatura Random House, 2020, 320 pp.
« Si tenemos otros cuatro años de Trump, tal vez no tengamos otra elección Demasiado odio »