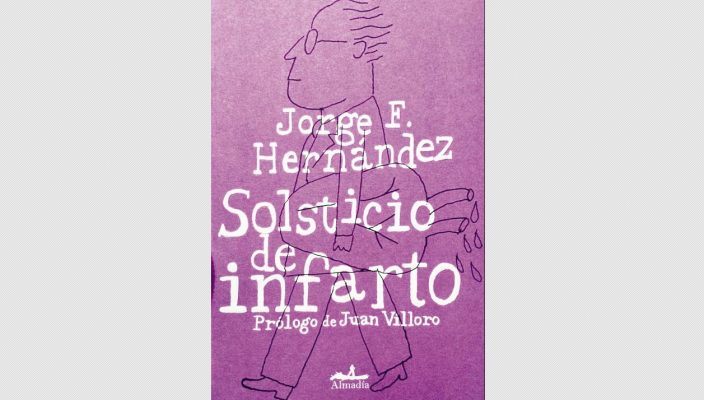Días contados
POR HERNÁN BRAVO VARELA
“Nuestras alusiones al corazón son casi siempre metafóricas, no sólo cuando hablamos, sino también cuando pensamos”, afirma Alfred Polgar en un brevísimo pero sustancioso tratado sobre dicho órgano. “Lo malo de verdad ocurre cuando ya no se habla de él en símiles y metáforas, cuando las metáforas se retiran de él (igual que se bajan las máscaras cuando la fiesta toma un sesgo inquietante)…” Y prosigue el escritor austriaco: “En tales momentos le queda ya poca poesía al pobrecillo. Deja de tener entonces la menor importancia para qué late, siempre y cuando siga latiendo. Nuestro noble corazón queda en este caso dispensado de cualquiera de las funciones que lo distinguen del corazón innoble, mientras cumpla las funciones fisiológicas que tiene en común con éste.”
En junio de 2011 el corazón de Jorge F. Hernández, víctima de un infarto severo, bajó su máscara. Apenas un año más tarde, como si se tratara de un temible déjà vu, Jorge sufrió un segundo infarto. Poco importaba la falta de nobleza y de poesía a la que alude Polgar, siempre y cuando su corazón siguiera latiendo. Los familiares y amigos que lo visitamos en la sala de terapia intermedia sólo queríamos oír esperanzadoras literalidades; ya habría tiempo para colmarlo de símiles y metáforas. Con todo, en ambas ocasiones, el convaleciente jamás compartió nuestra opinión: bajar la máscara no era el fin de la fiesta, sino su inesperado inicio. De acuerdo con Wilde, un hombre nos dirá la verdad si le damos una máscara. Hernández, aún en cama, apostó por lo contrario: decir al descubierto las mentiras piadosas e impías de la ficción. La verdad suele ser la muletilla predilecta de los aspirantes a filósofos y el último recurso de los faltos de imaginación. Hernández prefirió el carnaval de lo posible —donde todos, anhelantes, podemos reconocernos a simple vista— que la orgía privada de las verdades puras y duras. Al salir del hospital, Hernández no era otro, sino simple, llana y milagrosamente él mismo. Como si los infartos, en la doble rotación de su íntimo planeta rojo, lo hubieran devuelto no sólo a la vida y la escritura, sino a su propio eje: el yo que inventa todo por enésima vez, sin descanso. Como afirma la cubana Fina García Marruz en un soneto: “No mira Dios al que tú sabes que eres / —la luz es ilusión, también locura— / sino la imagen tuya que prefieres”. Tal y como había sospechado nuestro autor en un título suyo, el reflejo de esa imagen preferida no se halla en un espejo de cuerpo entero, distorsionado por la realidad, sino en un “espejo de historias”, azogado por la fantasía.
Bastidor para ese espejo y autorretrato semanal en prosa, la columna semanal “Agua de Azar” —que Hernández publicó durante catorce años en Milenio Diario— ha dado origen a dos compilaciones: Escribo a ciegas (2012) y Solsticio de infarto (Almadía, 2015). En el último se reúnen setenta y tres crónicas fantásticas, cuentos inminentes, ensayos y reseñas informales, así como diversas aleaciones de géneros, todos los cuales hacen de la memoria una corresponsalía, y de la nota periodística una microhistoria de ese “pueblo en vilo” llamado universo. Con desternillante nostalgia, cada texto toma el pulso —nunca mejor dicho— a autores vivos y muertos, zombis o inexistentes; examina relatos de aparecidos y desaparecidos, ahonda en recuerdos inéditos y anécdotas ficticias. Aquí, Hernández elogia el arte rupestre en dibujos animados de Los Picapiedra; allá, escala las cimas ensayísticas de Michel de Montaigne o vadea El Danubio de Claudio Magris. En una página, embozado en el traje de Ebenezer Srooge, narra en primera persona lo que Dickens dejó fuera del Cuento de Navidad; en otra, y que podría dar pie a un conjunto de carácter exclusivamente cervantista, detalla las peregrinaciones y andanzas de un ingenioso lector del Quijote. De la raíz del verbo “procrastinar” y el paraíso perdido de los tranvías a la redacción de unas útiles instrucciones de uso para sobrevivir al mes de marzo, pasando por un álbum de minificciones gráficas realizadas por el propio Jorge en una de sus tantas libretas de autor, Solsticio de infarto es una “antología de este instante”: no cualquiera ni uno abstracto, sino este que le tocó vivir y anotar cada semana a Hernández con la prosa de todos los días y la prisa de todas las cosas. Asimismo, compone una oda a los innumerables otros que, por falta de tiempo o de talento, dejamos de ser por ir en busca de nuestra evanescente identidad. En el caso de Hernández, esa renuncia le permitió perfeccionar, como señala Juan Villoro con nitidez aforística, “el esquivo arte de apreciar a los otros”. Un arte solitario para lucir en público, aprendido de corazón (by heart), ahí donde la lengua inglesa ejercita la memoria.
“[Cuando el corazón] no es más que una miserable maquinita atascada que no se arregla con aceite”, según concluye Polgar en su tratado, “precisamente entonces nos muestra su aspecto más digno y sublime. Y, brillando fantasmal en la luz fosforescente de la vida, entre las formas y colores que lo rodean, es como una majestad menesterosa en medio de la chusma petulante.” En plena Corte de los Milagros de la literatura mexicana —donde el tuerto es rey y sus súbditos son mancos que abren la boca no para comer, sino para hablar—, el nuevo libro de Jorge F. Hernández nos convoca a un paro colectivo de labores. Un paro cardiaco, por supuesto.