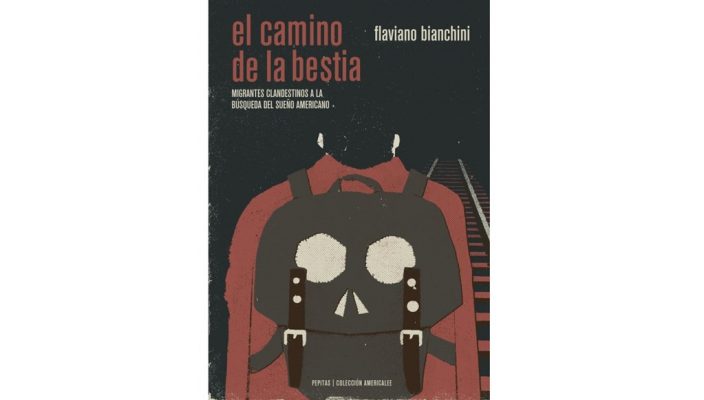El camino de la bestia
POR FLAVIANO BIANCHINI
/
día 7
/
Está a punto de amanecer. Los pájaros empiezan a cantar. Parece que anunciaran los primeros rayos de sol, como si fuera el sol quien los siguiera a ellos y no al revés.
/
He pasado la noche bastante bien. El contenedor amarillo —que ahora, con el alba, parece anaranjado— es incómodo pero el saliente a modo de manilla da una sensación de seguridad difícil de encontrar sobre La Bestia. Miro alrededor, el tren no va muy cargado, seremos unas sesenta o setenta personas. Pocos más que los que estábamos anoche en el bosque de pinos. Tal vez alguno más haya subido durante la noche. El tren va tan despacio que la verdad es que se podría bajar o subir en cualquier momento.
/
Los pájaros siguen con su canto matutino mientras el tren va cada vez más despacio. Todos se ponen de pie o se asoman para intentar enterarse de qué es lo que ocurre. Alguno, ante la duda, salta del tren. Yo me quedo un instante en mi sitio esperando a ver qué hacen los demás. No entiendo lo que pasa. Podría ser una avería, o alguien que nos trae comida, pero también podría ser una emboscada.
/
El tren avanza un poco más a una velocidad lentísima. Todos se miran preocupados. De repente, una voz que explota como una bomba:
/
—¡Policía!
/
Recuerdo inmediatamente una de las normas de La Bestia que Juan me enseñó hace solo un par de días. “No saltes a lo loco. Intenta enterarte de por qué lado hay que escapar, el tren puede convertirse en tu barrera: la diferencia entre la vida y la muerte puede estar del lado por el que saltes”. Me pongo de pie en el contenedor e intento mirar alrededor. Mi disfraz de migrante me ha privado de las gafas y eso no me ayuda. La gente salta por todas partes, pero yo no me quiero equivocar. Espero. Tengo un miedo horrible y desearía saltar. Por primera vez el instinto de saltar es más fuerte que el de quedarse arriba. Pero debo esperar.
/
Entonces los veo. Vienen por la derecha. Distingo perfectamente a dos policías y detrás de ellos veo también un coche. Sí, definitivamente están a la derecha. Agarro mi mochila y un segundo después caigo el suelo envuelto en una nube de polvo. A la izquierda. Me pongo a correr hacia el bosque. Rápidamente me encuentro en un sendero bastante hollado que me lleva lo más lejos posible del tren. Junto a mí corren otros migrantes, mujeres, jóvenes y ancianos; todos por el sendero que se abre inesperadamente en un prado. Me detengo un segundo, me doy la vuelta e intento pensar. Estábamos en medio del bosque, a nuestro alrededor no había nada; luego la policía a la derecha y esta senda a la izquierda, próxima al punto donde estaba la policía. Y la senda va a dar directamente al único espacio abierto de la zona.
/
Apenas me doy cuenta de lo que ha pasado y cuando voy dar- me la vuelta y echar a correr por donde hemos venido, aparecen delante de nosotros una docena de rancheras de la policía mexicana con las luces encendidas y apuntándonos con metralletas. Y luego la voz metálica del megáfono.
/
—Quietos. Al primero que se mueva le disparamos.
/
Nos han llevado a su trampa. Y yo he caído como un imbécil. Miro a mi alrededor. La desesperación se apodera de todos. Hemos caído en la típica emboscada. Y ahora la situación pinta mal. Muy mal.
/
Nos ordenan por el megáfono que nos pongamos en fila con las manos detrás de la nuca. Escuchamos a nuestras espaldas como el tren se pone en marcha con su vieja caldera y su chirrido metálico.
/
Nos ordenan caminar a lo largo del sendero. En fila india y con las manos en la nuca. Tengo la sensación de estar en una vieja película sobre la trata de esclavos negros. La situación es más o menos la misma, sólo que, en lugar de látigos, mantienen el orden en la fila con sus ak-47. Yo voy el último. Delante de mí hay otras treinta y siete personas, de las cuales una decena son mujeres. También está Juan. Cuatro viajes no han sido suficientes para no caer en esta emboscada.
/
Caminamos durante un tiempo indefinido que me parecen días, pero seguramente sean unas pocas horas. Cuando salimos del bosque el sol ya está alto y se siente el calor. Al bajar a la carrera del tren he perdido mi gorra de los Yankees y el sol me golpea en la cabeza como un martillo hidráulico.
/
Llegamos al cuartelillo de policía. Muros de cemento coronados con alambre de espino delimitan un área de las dimensiones de un campo de fútbol. Se reconoce que es el cuartelillo de policía solo por la bandera mexicana descolorida que ondea sobre la puerta y por lo que han escrito a mano en la pared, en un color azul también descolorido: “Policía Federal”.
/
Sólo ahora advierto que ya no estamos en un estado de los de la frontera. No sé bien si estamos en Veracruz, en Puebla o en Oaxaca, pero en cualquier caso no es un estado de la frontera. En México hay una docena de policías distintas pero la única autorizada para detener y expulsar a migrantes irregulares es la Policía Fronteriza, que sólo opera en los estados de la frontera. Esto significa que no pueden expulsarnos. Eso no excluye que puedan retenernos ilegalmente durante días, maltratarnos e, incluso, vendernos a los Zetas o a cualquier otra banda criminal. Pero por lo menos la hipótesis de la expulsión a Tecún Umán queda excluida, y después de horas caminando bajo el sol ya parece mucho.
/
Entramos por un portón oxidado y nos colocan en fila ante el muro, mirando al interior del patio cubierto de hierba. Por la forma de las calvas en la hierba del patio se intuye fácilmente que se utiliza más para jugar al fútbol que para hacer la instrucción o para celebrar la ceremonia de la bandera. Delante de nosotros hay dos barracones. De uno de ellos salen los policías y el otro, el que carece de ventanas y tiene una reja en la puerta, debe ser el calabozo. El sol sigue alto y tengo la cabeza a punto de reventar. Me parece que no soy el único; alguien del centro de la fila pregunta si podemos bajar ya las manos de la nuca, pero la respuesta es un porrazo en el estómago.
/
Los policías desaparecen en su pequeña caseta de cemento. No debe de hacer mucho más fresco que aquí, pero seguramente tendrán ventiladores. Nosotros nos quedamos bajo el sol, las manos siempre detrás de la nuca y las mochilas, aunque ligeras, a la espalda.
/
No pasa mucho rato —aunque a mí me parece una eternidad— cuando alguien se desmaya. El primero en caer es un anciano. Se desploma hacia delante como un saco de patatas, con las manos todavía detrás de la nuca. Los que están a su lado intentan socorrerlo, pero alguien grita por un altavoz que lo dejen ahí, que dentro de poco llegará ayuda. Pasan unos minutos y se desmaya una chica. También ella cae como fulminada, con las manos detrás de la nuca. De nuevo los que están junto a ella intentan socorrerla. El altavoz grita de nuevo las mismas palabras de antes, pero los que se han acercado a la muchacha no se incorporan, y alguien se acerca también al anciano, que sigue tendido con la cara contra el suelo. El altavoz sigue graznando que permanezcamos quietos, pero ya es demasiado tarde. Alguien grita:
/
—¡Somos seres humanos y tenemos que ser tratados como tales!
/
Es como si hubiesen dado vía libre a la protesta. Nos quitamos las manos de la nuca y nos reagrupamos en el centro, alrededor de las dos personas desmayadas que van recuperando el sentido. Pero la tregua dura poco. Casi de inmediato salen una decena de policías de la caseta de cemento. Uno de ellos dispara al aire una ráfaga de ametralladora. En el cuartel se hace un silencio profundo. Los migrantes miran a los policías. Y los policías miran a los migrantes. Entre unos y otros, un silencio de ultratumba.
/
De la caseta sale uno que tiene pinta de ser el comandante. —Todos en fila. ¡Vamos! El poder de los ak-47 apuntándonos al pecho hace que abandonemos cualquier intento de protesta. Nos encontramos de nuevo de espaldas al muro, como si estuviéramos ante un pelotón de ejecución. Discurren unos segundos interminables, luego bajan los cañones de los fusiles. Empiezan a llamarnos. Llaman primero al que está en el extremo izquierdo. Le hacen ir ante ellos. Le ordenan quitarse la mochila y tirarla al suelo. Luego hacen que se quite los pantalones y la camiseta. Hacen que se desabroche las zapatillas y registran cada centímetro de su ropa. En el dobladillo del pantalón encuentran cien dólares escondidos. Estallan en una sonora carcajada. Le tiran la ropa y le mandan al calabozo. Él se va con la mirada resignada de aquel que, en el fondo, sabe que tarde o temprano esto iba a ocurrir.
/
Ahora le toca al segundo. Idéntico procedimiento. Dejar la mochila y desnudarse. Descosen el cinturón. Dentro hay doscientos dólares. Más risas. El chico se lleva las manos a la cabeza y se echa a llorar. Los policías se ríen de él, le dan una patada en el trasero y le envían también al calabozo.
/
Luego le toca a una mujer. A ella también la obligan a desnudarse delante de todos. Alguno de la fila hace un ademán de protesta, pero un porrazo en el estómago resuelve las cosas, como hace un rato. A ella no le encuentran nada y el asunto no les pone de buen humor. Cosa rara, no se atreven a decirle que se quite el sujetador. Probablemente sea ahí donde guarde el dinero, si es que todavía le queda algo. Puede que el comandante haya puesto una especie de límite infranqueable en lo que respecta a la violencia sexual, o puede que también ellos tengan corazón. El hecho es que la mandan a la celda sin robarle nada.
/
Es el turno del anciano que se había desmayado. Empiezan a burlarse de él mucho antes de que llegue donde están. No se ha recuperado del todo y se tambalea ostensiblemente. Les pide un poco de agua y ellos se ríen en su cara. Profieren frases incoherentes y le ordenan que se desnude. Él se niega a desnudarse y le empujan y le abofetean hasta hacerle caer nuevamente al suelo. En ese momento le meten las manos en los bolsillos y encuentran una bolsa de tela con cosas que no puedo ver bien. Parecen contentos. Un policía llega con un cubo de agua y se lo vacía en la cabeza. El viejo se recupera y lo mandan al calabozo, como a los otros.
/
Continúan llamando de izquierda a derecha. Yo soy casi el último. El sol sigue pegando fuerte y no veo el momento de que llegue mi turno. No es que me muera de ganas de tener un cara a cara con los policías, pero no aguanto más este sol abrasador. En el calabozo no se debe de estar mucho más fresco, pero por lo menos no te da el sol en la cabeza.
/
Por fin me toca a mí. Con el pasar de las personas casi le han perdido el gusto a la burla y al registro. Me presento ante ellos. De acuerdo con la rutina dejo la mochila en la pila con las otras. Luego se ocuparán de comprobar si dentro hay algo de interés.
/
—¿Qué hace un blanco aquí? —También hay blancos en América Latina. —¿De dónde eres? —De Perú. —¿Tienes lana? —No. Se echan a reír . —El viaje desde Perú es largo. Ya me sangraron varias veces. —Desnúdate. Obedezco. Estoy relativamente tranquilo; no le han revisado la ropa interior a nadie. Empiezan a registrar bien los pantalones, luego las zapatillas. Uno de ellos abre las suelas con un cuchillo para comprobar si hay un doble fondo. Descosen los pantalones y hacen que me quite los calcetines, pero no encuentran nada.
/
—Ya se lo dije. Desde Perú hasta aquí ya me sangraron todo.
/
Un par de porrazos en las costillas, un par de patadas y acabo en el calabozo.
/
Nada más entrar me parece estar en un círculo dantesco. La celda es minúscula y dentro hay una treintena de personas. El sol no cae a plomo, pero el calor es sofocante. Nubes de moscas zumban sobre nuestras cabezas. Alguno debe de haber vomitado por el calor, el miedo y las patadas. El olor es nauseabundo. Todos me miran con aire alucinado. Parece que llevan aquí varios días, en lugar de sólo unas horas. Parece un campo de concentración nazi, sin embargo estamos en México en pleno siglo xxi. Me entran ganas de llorar y de salir corriendo y decirle a los policías que soy italiano y que me da igual llegar a Estados Unidos, que puedo darles todos los dólares que tengo si me sacan de aquí.
/
Luego entra una mujer embarazada y todos mis problemas me parecen un melodrama absurdo. Me tranquilizo y busco un lugar en la pared donde apoyarme. Ni hablar de sentarse. No hay espacio. Hay que estar de pie. Todos.
/
Cuando acaban los registros ya es casi de noche y el aire es un poco más fresco. La puerta enrejada y oxidada de un azul descolorido se cierra. Con ella un grueso candado. El policía que estaba de plantón se marcha.
/
Se acerca Juan. —Caímos en la emboscada más tonta del mundo. Le miro sin decir lo que pienso. —Sí, lo sé. Se supone que yo soy el experto. Y sin embargo yo también caí como un pollo. Sea como sea, consiguieron lo que querían.
/
—¿Cuánto crees que nos tendrán aquí?
/
—Hasta que llegue la próxima carga. Nos soltarán cuando necesiten de nuevo el calabozo.
/
—Así que también en esto dependemos del tren. —Exacto. Veo que aprendés rápido.
/
Cae la noche. Organizando bien el espacio conseguimos una decena de puestos para sentarnos contra la pared y con las piernas dobladas delante. No es que sea muy cómodo, pero al menos se descansa un poco. Decidimos hacer turnos. Los pocos relojes que traíamos se los ha quedado la policía, pero a lo lejos se oyen las campanas de una iglesia. Es bastante raro que las campanas den la hora en México. No es lo habitual, como en Italia. Aquí pocas iglesias dan las horas. Parece que hubieran puesto esta campana a propósito. Como si los policías hubiesen ordenado al cura dar las horas para que los presos sepan el tiempo que pasa.
/
Decidimos hacer cambios cada hora; dos para las mujeres embarazadas. Me han contado que en las cárceles del oeste, en la Ciudad de México, el espacio en algunas celdas es tan reducido que los presos se atan a los barrotes para poder dormir. Así que, en el fondo, a nosotros no nos va tan mal.
/
Cuando se hace de noche llegan dos policías. Abren la puerta de la celda, nos pasan un cubo de agua y una bolsa de la compra llena de tortillas.
/
Empieza la guerra.
/
Todos se abalanzan sobre el agua y las tortillas. Los dos policías miran desde afuera como si estuviesen en un zoo y ríen. Es como arrojar una oveja en la jaula de los leones para gozar del espectáculo.
/
Nadie se salva de los gritos y los empujones. Un hombre bajo pero robusto empuja a una de las mujeres embarazadas contra la pared. Otro se ve imbuido del espíritu de Don Quijote y la toma con él. Empieza una rebatiña que finaliza pocos segundos después, cuando ambos recuerdan que tienen sed y se lanzan de nuevo al tumulto. Vuelan gritos, bofetadas, puñetazos, chillidos y empujones.
/
Los policías siguen mirando y riéndose. Para ellos tiene que ser un bonito espectáculo ver cómo la mitad del agua acaba derramada por el suelo de tierra batida.
/
De pronto, la sed y el hambre me empujan a meterme en la refriega pero me siento débil y prefiero aguantarme la sed que luchar con otros desesperados como yo. Es mejor aguantarse el hambre que buscarse enemigos en este agujero que tendrá que hospedarnos quién sabe cuánto tiempo todavía.
/
No soy el único. Hay otros que consiguen resistir las punzadas de la sed y prefieren quedarse a un lado.
/
Cuando se vacía el cubo de agua los policías lo retiran, lo llenan de nuevo y nos lo devuelven entre risas. Han gozado del espectáculo. Ahora ya no tiene sentido tenernos sedientos.
/
Entonces resulta evidente la estupidez de pelearnos por el agua entre sedientos desesperados y la compartimos. Nos vamos pasando el cubo y cada uno bebe y se enjuaga un poco la cara y la nuca.
/
Los policías lo llenan una tercera y una cuarta vez. Luego nos lo dejan vacío.
/
—Les servirá para la noche.
/
Asumimos ordenadamente los turnos para sentarnos. Los demás se quedan de pie. El calor es algo menos sofocante y, ahora que la luz está apagada, las moscas dan un poco de tregua. La noche será larga y los toques de la campana lejana serán nuestra única compañía, nuestra única expectativa, nuestra única esperanza.
/
día 8
/
La noche es eterna. Cuando estás de pie las campanadas no llegan nunca, pero en cuanto te sientas suenan de inmediato.
/
A lo largo de la noche me toca estar sentado tres veces. Me parece que las campanas tocan cada media hora. Resultado: una hora y media encogido con la cabeza entre las piernas, intentando dormir. En el primer turno no consigo pegar ojo. Hace poco que se fueron los policías y la descarga de adrenalina todavía hace su efecto. Además, esta postura es un suplicio. Si apoyo la cabeza contra la pared, no deja de caerse y me despierto cada pocos segundos. Si la pongo entre las rodillas, el dolor de espalda no me da tregua. Permanezco en un limbo, estoy cansado pero no me duermo, tengo sueño pero no pego ojo, me duele la espalda pero no puedo hacer nada. Siento como si las pocas voces de la celda estuviesen a cientos de metros de distancia.
/
La campana vuelve a sonar enseguida. Cedo mi sitio. Se sienta un hombre con la cara aplastada, la nariz aguileña y un gran lunar debajo del ojo derecho. Me quedo de pie en medio del habitáculo. No puedo ni apoyarme. Cambio continuamente el peso de una pierna a otra. En ciertos momentos me apoyo en mi vecino, que al cabo de poco hace lo mismo. No es mucho cambio, pero por lo menos nos sentimos cercanos y solidarios. Suenan las campanas dos o tres veces y de nuevo me toca a mí.
/
Esta vez me duermo nada más tocar el suelo.
/
Cuando vuelve a sonar la campana tengo la sensación de haber cerrado los ojos dos segundos antes. Al principio no comprendo qué sucede. Entonces un chico muy joven se me acerca, me da una palmada no muy amistosa en el hombro y me dice:
/
—Es mi turno.
/
Le miro un segundo, luego me doy cuenta de dónde estoy y qué está pasando. Le cedo el sitio.
/
De nuevo estoy en mitad de la habitación, obligado a cambiar el peso de una pierna a otra. Y a esperar las campanadas que nunca llegan. Sueño con poder llegar a ese campanario, que ni siquiera sé de qué lado está, y tocar las campanas a mi gusto.
/
De repente comprendo que si se hiciera realidad mi sueño sería en detrimento de otros desesperados que están en mi misma situación, o incluso peor que yo. Y me doy cuenta de que me importa un pito. El cansancio extremo me lleva a odiar a todos los que están sentados en el suelo. Sólo una gran fuerza de autocontrol me impide tomarla contra las mujeres embarazadas, que tienen derecho a estar sentadas dos toques de campana consecutivos. Nadie les dijo que emprendieran el viaje con un hijo en camino.
/
“Mi” campanada me devuelve una pizca de sensatez. Miro alrededor y me muevo despacio hacia la esquina de la pared. Me siento y cierro los ojos. Después de lo que me parecen sólo unos pocos segundos me despiertan. Ya ha acabado mi turno. Me pongo en pie y vuelvo al centro de la estancia. Ha pasado poco tiempo cuando se escuchan los primeros cantos de los pájaros. Un segundo instante después el sol rasga la noche con una violencia que solo se da en los trópicos. En unos instantes la temperatura de la celda aumenta a niveles insoportables. Y con ella el olor a orina del cubo que los policías nos dieron anoche diciendo: “Les servirá para la noche”. Nos ha servido. Pero ahora rinde cuentas.
/
Un chico sin demasiadas luces decide resolver el problema. Agarra el cubo e intenta vaciarlo fuera de los barrotes. Pero obviamente el cubo es más grande que los barrotes y tres cuartos de la orina caen dentro de la celda. Estallan ráfagas de insultos y empujones pero no hay espacio suficiente ni siquiera para liarse a puñetazos. La cosa acaba rápido.
/
El día irrumpe violentamente pero esta vez es casi bienvenido. No es que con la luz se esté menos cansado, pero la cosa cambia. Superar la noche es como superar un obstáculo. Algo así como las curvas en una subida empinada. Sabes que al rebasar la curva la subida continúa, pero es un paso adelante. Un obstáculo superado. Ahora hay que superar también el día, pero de momento hemos dejado atrás la noche. Ponerse metas inmediatas es el único modo de sobrellevar una situación como esta.
/
Sigo cambiando el peso de una pierna a otra, pero ahora se suma el calor. La celda es un horno. La falta de aire, la peste a orines y el calor hacen de este lugar algo indescriptible. Pienso que si Dante hubiese conocido los calabozos de los migrantes hubiera escogido penas distintas para los traidores. A los peores pecadores les habría reservado penas parecidas a las de los migrantes modernos. Pero en su época no había migrantes. Porque, en el fondo, los migrantes, en el sentido despectivo del término, son una invención moderna. Hasta hace cincuenta años a una persona que venía de fuera se la consideraba como un recurso más. Luego estos recursos aumentaron tanto que se convirtieron en una amenaza a la identidad nacional, o quién sabe qué otra estúpida invención, y pasaron a ser considerados como una amenaza. Hacinados en celdas hediondas junto a las carreteras de México. Apelotonados en barcas inseguras en el Mediterráneo. Si Dante escribiese hoy su Comedia colocaría a Ugolino en alguna celda en el desierto mexicano y Judas navegaría eternamente en una patera por el Mediterráneo.
/
La campana sigue sonando pero el día ha modificado el mecanismo. Ahora todos estamos de pie, un poco más anchos. Cada uno intenta poner entre sí y su vecino la mayor distancia posible porque el calor es realmente insoportable. Todos los hombres nos hemos quitado la camiseta. Las mujeres llevan camisetas de tirantes o poco más. Sudamos todos abundantemente. El olor es nauseabundo y el calor insoportable. Al pensar que te esperan por lo menos doce horas así te dan ganas de morirte.
/
La campana ha sonado ya cinco veces desde la salida del sol cuando los policías se dignan a aparecer por nuestra celda. Un muchacho que tendrá no más de veinte años se acerca a los barrotes. Huele el aire de nuestra celda, se gira hacia el patio y grita:
/
—¡Debe haber algún muerto en la pocilga!
/
Los otros policías estallan en una gran risotada mientras al muchacho le empiezan a llover desde dentro insultos y amenazas.
/
—¡Puerca lo será tu madre! —Puerco tú. —Reza para que no te encuentre fuera de aquí. El muchacho espera pacientemente a que se haga un poco de silencio y luego se acerca de nuevo a los barrotes y con voz fría y tranquila nos dice:
/
—Les conviene estarse calladitos si quieren tener hoy media hora de aire.
/
La celda enmudece, pero el odio de todos contra este muchachito arrogante sigue siendo claramente perceptible. Si no estuviera por medio esta puerta de hierro azul, la situación sería bien distinta. Pero él está del lado de allá y nosotros del lado de acá. Y él tiene una pistola y nosotros no tenemos nada. Nosotros no somos nada. Carne de matadero. Eso es lo que somos. Carne de matadero lista para ser vampirizada desde aquí hasta el codiciado sueño americano. Que luego en realidad no significa otra cosa que volver a transformarse en carne de matadero para un patrón que habla otra lengua y que cree formar parte del país más civilizado y democrático del mundo.
/
Después de otra campanada se acercan tres policías. Uno de ellos lleva en el cinturón un gran manojo de grandes llaves que lo asemejan a las caricaturas de san Pedro. Pasa las llaves para localizar la que busca. Dentro de la celda todos se alejan de la puerta. Como si así se agilizase la apertura.
/
Por fin el policía da con la llave. La mete en la cerradura. Sus colegas dan un paso atrás y alzan las metralletas a la altura del pecho en dirección a la celda.
/
—Pueden salir, pero al primero que intente alejarse del patio lo liquidamos.
/
Su voz es glacial. El mensaje está clarísimo.
/
Salimos lentamente del calabozo. El patio está rodeado de policías armados. Tengo el presentimiento de que no nos dejarán mucho tiempo aquí fuera. Si nosotros estamos fuera, ellos también tienen que estarlo. Si nosotros estamos dentro, ellos pueden estar dentro. Pero ellos tienen ventiladores, radio y cartas. Nosotros solo tenemos el hacinamiento, el hedor, las moscas y el sudor.
/
Salimos. El aire fresco es como una droga. Entra por la nariz con tal fuerza que duele.
/
Aire. Aire limpio. Hace apenas doce horas que estamos encerrados en ese agujero, pero parece una eternidad. El aire fresco y limpio parece un espejismo. Respiro a pleno pulmón. La cabeza me da vueltas. La luz me hace daño en los ojos y el aire me duele en los pulmones. Salir de la celda es algo así como arrojarse en un haz de luz y aire. Un espejismo. No puedo ni imaginar lo que sufrirá el que pasa años encerrado en una celda como esta.
/
En una esquina del patio hay un bidón azul enorme lleno de agua. En la otra esquina, una cesta negra de plástico llena de tortillas. Todos corren hacia el agua. En un relámpago de lucidez voy hacia las tortillas. Agarro unas cuantas y me las echo al bolsillo. Tengo tanta sed que no podría probar bocado. Pero por ahora he hecho un poco de acopio y tarde o temprano el bidón de agua quedará libre.
/
Los policías ríen viendo el gentío amorrado al bidón. Yo me coloco al final de la fila y espero mi turno. Me parece irreal que vaya a beber por fin. He soñado toda la noche con este momento. Me da terror que nos hagan volver al calabozo antes de que consiga beber, pero un muerto no les interesa ni siquiera a ellos y confío en que nos dejarán beber a todos.
/
Cuando llega mi turno el bidón, que era bien grande, está sólo a un cuarto de su volumen. Para beber hay que meter medio cuerpo dentro y usar una especie de cucharón de plástico. Bebo una cantidad de agua que no pensaba que un hombre fuera capaz de almacenar. Me enjuago la cara y la nuca y luego vuelvo a beber. No me sacio nunca. El agua es la cosa más hermosa y más buena del mundo.
/
Los siguientes apremian para que los deje beber a ellos también.
/
Me aparto. El sol no está alto todavía pero ya hace calor. En el patio sólo hay un rincón en sombra y está ocupado. Ahí están las tres mujeres embarazadas y otras muchachas; y también algún hombre más fuerte o más desesperado que los demás. El resto pasea por el patio. Hay un gran silencio. Estamos todos un poco aturdidos por la noche de insomnio, pero, sobre todo, por el sol y el aire fresco.
/
Busco a Juan. No es que tenga nada importante que decirle, simplemente es por tener un poco de consuelo, alguien con quien hablar, alguien de quien conoces el nombre y un poco de su historia. Durante la noche no hemos intercambiado ni una sola palabra. Estábamos en la misma celda de cuatro metros por cuatro pero había tanta gente que era como estar en un espacio infinito. Algo así como a estar en mitad del desierto.
/
Juan está sentado contra el muro, con la espalda apoyada en la pared. Me acerco y me siento a su lado. No intercambiamos ni una palabra, pero es agradable estar al lado de alguien conocido. A veces no hace falta decir nada, la presencia humana es suficiente para proporcionarte consuelo.
/
Observo a las personas en el patio. Es increíble cuántas hay. Verlas en el patio impresiona. Sobre todo si piensas que dentro de poco todas ellas estarán de nuevo encerradas en una mísera celda de cuatro metros por cuatro.
/
Apenas he formulado este pensamiento resuenan los gritos de la policía. Es el momento de regresar a la celda. Saco de los bolsillos las últimas cuatro tortillas que me quedan. Ofrezco dos a Juan y le pego un mordisco a las otras dos, una vez en la celda sacar cuatro tortillas podría ser peligroso. Juan me hace un gesto con la cabeza y se las come en dos mordiscos. Yo intento dar mordiscos pequeños para que me duren un poco más y que parezca que son más, pero los policías siguen gritando y al final yo también termino por engullirlas.
/
Entre empujones y porrazos volvemos al punto de partida. Nuestra hora de aire habrá durado unos veinte minutos. Estamos de nuevo en este agujero. Cuatro metros por cuatro. Tres metros escasos de alto. Exagerando habrá unos cuarenta y ocho metros cúbicos de aire. Y somos casi cuarenta. Poco más de un metro cúbico por cabeza. Si se considera un volumen pulmonar medio de cinco litros por hora, son doscientas respiraciones por cabeza. A doce respiraciones por minuto significa poco más de un cuarto de hora. El resto ya no es oxígeno. Es una podredumbre fétida. Y esperar que el ventanuco enrejado nos proporcione un suplemento de oxígeno es pura fantasía. Esto es un infierno. En pocos minutos el calor resulta sofocante. Nubes de moscas zumban a nuestro alrededor. Alguno intenta aplastarlas, pero acaba por darle una bofetada al vecino.
/
El calor es una tortura, el olor es nauseabundo.
/
Llevaremos una media hora aquí dentro cuando una muchacha de apenas veinte años vomita en un rincón. El tufo se alza al instante. La secundan otros dos. Un chico que ni siquiera debe ser mayor de edad y una mujer de edad indefinida de ascendencia claramente maya, casi seguro que guatemalteca. El aire se hace literalmente irrespirable. Por suerte uno de mis órganos más fuertes es el estómago. No recuerdo la última vez que vomité en mi vida. Si no lo hago ahora es porque realmente no está en mi adn. La campana continúa inexorable con sus toques cada media hora, haciendo el tiempo aún más largo. Espero cada campanada como una liberación, pero nada más sonar me doy cuenta de que sólo ha sido media hora y maldigo la campana, la iglesia y al sacristán, que no sé siquiera qué cara tendrá ni si existe de verdad. En la celda nadie habla. Es como si hablar supusiera una fatiga suplementaria, o acaso un mayor, y por lo tanto inútil, consumo de oxígeno, bien escasísimo aquí dentro. Han dado sólo seis campanadas desde que han vuelto a encerrarnos cuando una de las chicas embarazadas se desmaya. Se desploma sin pronunciar palabra. Pero somos tantos y estamos tan estrechos que no tiene siquiera la posibilidad de caer al suelo. Queda suspendida en el aire. Un par de personas la reclinan en el suelo.
/
—Levántenle las piernas. —Guardias. ¡Guardiaaaas ! No viene nadie —¡Guardiaaaaaaaaas! Algunos empiezan a golpear la puerta con fuerza. Llegan dos policías. Uno de ellos es el que se reía a mandíbula batiente anoche, cuando peleábamos por el agua; al otro no lo había visto antes. Es un muchacho joven con una sonrisa estúpida. Es él quien se asoma al pequeño ventanuco protegido por hierros… como si alguien pudiese escapar por un hueco de veinte centímetros por veinte. Enseguida se hace cargo de la situación y corre a por refuerzos.
/
Cuando por fin abren la puerta hay tres policías con metralletas apuntando hacia nosotros.
/
—Dos de ustedes que la saquen fuera. Si salen tres disparamos a uno.
/
Otro y yo sacamos afuera a la muchacha, que mientras tanto ha recuperado la conciencia y ha dicho que se llama Lorena.
/
—Hay otras dos mujeres embarazadas. Déjenlas salir a ellas al menos. ¿De qué tienen miedo?
/
Los policías se miran. Sin decirse nada el más joven se dirige al puesto de mando. Necesitan la aprobación del jefe incluso para dejar salir de una celda a una mujer embarazada.
/
Regresa poco después y hace un gesto afirmativo con la cabeza. Las otras dos mujeres embarazadas salen y se acercan a Lorena, que se había recostado contra la pared del calabozo.
/
Alguno intenta aventurarse.
/
—Nosotros también necesitamos un poco de aire, también nosotros somos seres humanos.
/
La respuesta son unos cuantos porrazos que nos llueven encima sin orden ni concierto antes de que la puerta se cierre con su ruido metálico.
/
Evidentemente, para ellos nosotros no somos seres humanos.
/
Puede que no lo seamos realmente. Somos solo mercancía. Y de la más baja calidad.
/
La jornada discurre al ritmo de los desmayos. Más o menos todos acaban por caer. Cada vez que esto ocurre hay que llamar a los guardias y ellos cada vez se pierden en largas cadenas de órdenes antes de abrir la celda y dejar salir durante media hora a los desmayados, lo necesario para beber un poco de agua, respirar un poco de oxígeno y regresar a la celda a golpe de porra.
/
El sol está alto cuando me toca mí. El tiempo justo de apoyarme en el que está a mi lado y todo se vuelve oscuro. Me despierto en el patio. Tardo unos segundos en comprender dónde estoy y qué está pasando. A mi lado está Juan, que me da agua.
/
Afuera se está bien. El sol pega con fuerza pero hay un poco de brisa y el aire fresco tiene algo embriagador. No creo que exista en el mundo una sensación más agradable que respirar después de horas encerrado pudriéndote en un horno junto a decenas de personas.
/
Tengo el tiempo suficiente para gozar de esta sensación, unos cuantos minutos hasta que otro se desmaya. El mismo galimatías de la cadena de mando y también a él lo sacan afuera. Aprovechan que abren la celda —con las ametralladoras apuntando a la entrada— para hacerme entrar con un par de patadas y algún que otro porrazo de propina.
/
Pasar de fuera adentro es una pesadilla. Es como entrar en una sauna. Pero en lugar de hierbas aromáticas, aquí huele a orina, sudor, vómito y podredumbre. Y no se sale en diez minutos.
/
Son cerca de las tres de la tarde cuando nos conceden otra hora de aire. En las últimas horas el ritmo de los desmayos era tan alto que les conviene vigilarnos fuera directamente. Nos hacen salir al patio igual que por la mañana. Los policías se despliegan por las esquinas con sus metralletas bien visibles. El bidón de agua nos aguarda donde siempre. Nos apelotonamos para beber un poco. Esta vez también yo me lanzo a la rebatiña. He perdido la lucidez que me permitía esperar. Los policías se ríen viendo como nos pegamos codazos para beber un sorbo de agua. Debe ser su pasatiempo preferido.
/
En el patio no hay sombra, pero la brisa es agradable. Me siento con la espalda contra la pared. Juan se sienta a mi lado.
/
—¡Venga, que esto se acaba! En un par de horas empezará a refrescar.
/
—¿Quién te dice que no nos retendrán otro día?
/
—Anoche no pasó el tren. Esta noche casi seguro que pasa. Habrá otra carga y nosotros no les haremos ya falta.
/
—¿Y si no pasa?
/
—Nos dejarán ir de todos modos. También ellos le están perdiendo el gusto. El buen juego es el que dura poco.
/
—A mí me parece que la pasan bien.
/
—¿Haciendo qué? ¿De guardianes de un grupo de desesperados?
/
Le miro sin abrir la boca. En este momento mi cerebro se niega a pensar y a razonar.
/
—¿No ves que estos están tan enjaulados como nosotros?
/
—Entonces, ¿por qué nos tienen aquí desde hace día y medio? Ya se quedaron lo que querían, ¿no? Agarraron la plata. ¿De qué les sirve tenernos aquí?
/
—¿Vos qué creés? —Si lo supiera no te lo preguntaría, ¿o no? Juan me mira como lo haría un maestro con un alumno que, por mucho que se esfuerce el pobrecillo, no da más de sí. —Esperan a ver si pueden ganar algo más con nosotros. —Pero si ya nos registraron y nos requisaron todo. Nos abrieron cinturones y zapatillas. ¡Mira! —le muestro la suela de mis zapatillas abiertas por los policías en busca de dinero.
/
—Tratan de vendernos. —¿A quién? —A los cárteles de la droga y a los traficantes, ¿a quién si no? —¡Pero si son de la policía! —¿Vos en qué mundo vivís? Son de la policía. ¡Exacto! ¿Quién conoce mejor que ellos a los traficantes y a los cárteles? Esto es México, amigo mío. El primer país del mundo en el comercio de seres humanos y droga. ¡Bienvenido!
/
El grito del policía que nos ordena volver a entrar en el calabozo interrumpe el curso de mis pensamientos. Somos mercancía. Nada más que mercancía. Mercancía que se vende, se compra y, si conviene, se almacena en un lugar seguro. No hay ninguna diferencia entre este agujero de cuatro metros por cuatro, que se ha convertido en una cámara de tortura, y un depósito de paquetes de alguna agencia postal. Este es el lugar seguro donde guardan la mercancía mientras esperan a venderla o a cambiarla.
/
Esta vez las tres mujeres embarazadas entran con nosotros. La campana toca las cuatro, o eso creo. Dentro de una hora y media, dos como máximo, empezará a refrescar. Pero dos horas en esta celda son una eternidad.
/
Las campanadas continúan inexorables, marcando así el paso del tiempo, indiferentes a nuestro sufrimiento. En la celda todo está en silencio. Nadie habla, como si hablando se pudiese de algún modo consumir el poco aire que tenemos a nuestra disposición. Ahora ya no sudamos. Hace rato que desaparecieron los líquidos de nuestro cuerpo. Pero el sudor es un recurso de nuestro organismo contra el calor. Y si uno no suda, el calor le parece más atroz, aunque no creyera que pudiese ser aún más atroz. Es una auténtica agonía.
/
Según lo previsto, hacia las seis de la tarde empieza a refrescar un poco. Hacia las siete, con las últimas luces, nos traen un cubo lleno de agua y unas pocas tortillas.
/
El trámite habitual. Un policía se acerca a la puerta y nos ordena que nos alejemos de la entrada. Abre la puerta y detrás de él se materializan otros dos o tres policías que nos apuntan con sus ak-47. El primer policía deja el cubo y nos lanza las dos bolsas de tortillas igual que se haría con una jauría de perros. Vuelve a cerrar la puerta, echa la llave y se aleja con los demás. Esta vez la trifulca por las tortillas es bastante breve. Al cabo de poco las re- partimos en partes iguales. A mí me tocan tres. Con las cinco que comí esta mañana hacen ocho. Recuerdo que una vez leí que el valor energético de una tortilla es aproximadamente de cincuenta calorías. Por lo tanto, hoy habremos ingerido unas cuatrocientas calorías. Pero eso es lo de menos. Lo que realmente echamos en falta es el agua. El cubo se acaba en un segundo y permanece aquí sólo para su segunda función. La nocturna.
/
Ahora que la temperatura es más humana decidimos empezar los turnos para sentarnos, como hiciéramos la noche anterior. A una campanada por cabeza. Dos, las mujeres embarazadas. Espero que esta sea la última noche.
/
No sé qué hora es cuando escucho los primeros ruidos. Estoy de pie, ya ha pasado mi primer turno de estar sentado. Será una hora indefinida entre las dos y las cuatro de la madrugada. La culata de un fusil golpea la puerta con violencia. Todos se ponen tensos. Puedo sentir cómo la muchacha que está a mi lado se pone rígida como un trozo de cemento. Creo que, en el fondo, todos esperábamos este momento. Sabíamos que llegaría tarde o temprano. Tener la certeza de que está a punto de suceder es casi una liberación.
/
La puerta se abre violentamente. Fuera está oscuro. No se ve bien, pero son por lo menos cinco o seis policías. Visiblemente borrachos. Gritan frases incomprensibles y ríen como histéricos. Sus metralletas nos apuntan al pecho. Un policía bajo y achaparrado entra el primero. Dentro estamos tan apretados que es prácticamente imposible moverse. La muchacha que está a mi lado se esconde detrás de mí. Soy el doble de alto que ella y seguramente sea el escondite perfecto. Noto que me aprieta el brazo. Tengo miedo. Auténtico pavor. Querría gritar que ella está detrás de mí y venderla a los policías para librarme del bulto y que esto acabe de una vez. Pero el miedo que me producen los cuatro Kalashnikov, despierta mi instinto de supervivencia y eso hace que me mantenga frío y lúcido. Sólo tengo que quedarme quieto y, por lo menos a ella, nadie la verá.
/
De modo que me quedo inmóvil en medio de la habitación mientras el hombre bajo intenta abrirse paso entre la gente. La peste a alcohol supera el olor a orina y a podrido de la estancia. Agarra a la primera mujer que encuentra e intenta llevársela consigo. Es una de las embarazadas. Ella se retuerce y grita. Los otros policías ríen. Una risa espantosa, gélida. La cosa dura sólo unos instantes, luego algunos hombres retienen a la muchacha y le dan un par de patadas al policía chaparro. Afuera los otros siguen riendo. Él se siente humillado. Da un par de porrazos sin ton ni son y agarra a otra muchacha del brazo. Es una chica joven, muy delgada, con una mirada infinitamente triste en la que me he fijado a mediodía. Ella también intenta rebelarse. Grita y se retuerce, pero el policía es el doble de corpulento que ella y la arrastra consigo fácilmente. Como antes, algunos hombres intentan detenerlo, pero esta vez es distinto porque sus colegas en lugar de reírse nos apuntan con sus metralletas a los ojos. No hace falta que nos digan nada. Nos quedamos petrificados. La única que sigue forcejeando y gritando es la chica delgada. Sus gritos retumban en el silencio de la celda como piedras cayendo por un acantilado. Se me rompen los oídos. Tengo que hacer algo. Si les digo que soy italiano y que soy periodista, no osarán hacerle daño. ¡Al diablo el viaje! Tengo que hacer algo.
/
Me trago el miedo. Creo que nunca he pasado tanto miedo en mi vida. Pero tengo que hacer algo. Tengo un as en la manga y este es el momento de jugarlo. No puedo esperar. Tengo que dar un paso adelante y gritar que soy periodista italiano. Eso es todo. Parece tan fácil, pero el miedo es algo tremendo.
/
Cierro los ojos, respiro hondo, reúno todo mi valor y doy un paso al frente. Un paso, un pequeño paso. Pero estamos tan estrechos y pegados los unos a los otros que mi paso desencadena otros cincuenta que en un segundo se convierten en cien y luego en mil. En un momento, todos avanzamos hacia nuestros carceleros. El policía bajo y achaparrado se esconde detrás de sus conmilitones que, a pesar de sus potentes metralletas, retroceden dos pasos.
/
Ahora que están bajo la luz de una farola puedo ver el terror en sus ojos. No importa que tengas una metralleta en las manos, si cuarenta personas a las que has torturado durante días se te echan encima todos a la vez, te vas por la pata abajo. Uno de ellos retrocede otros dos pasos. Levanta su metralleta y dispara una ráfaga al aire.
/
La ráfaga rasga la noche como un relámpago. Nosotros nos detenemos de inmediato. Se hace un silencio sepulcral que dura unos instantes, luego se encienden las luces de las habitaciones de nuestros guardianes. Momentos después una docena de policías aparecen delante de nosotros. Unos en calzoncillos, otros en camiseta, alguno se ha echado la camisa por los hombros y ahora intenta abrochársela.
/
La muchacha se refugia en la celda, parapetada tras nuestros cuerpos.
/
Todos callan. Nadie pronuncia una palabra. Ni ellos ni nosotros. No alcanzamos a comprender si el hecho de que se hayan despertado será para bien o para mal.
/
Pasan unos minutos de silencio interminables. Luego llega el comandante. Y entonces comprendemos que es para bien. Siento cómo se ablandan y se relajan los cuerpos en contacto con el mío.
/
El comandante calla, observa y comprende lo que ha sucedido. Le basta un gesto. Algunos policías, que mientras tanto se habían preparado, realizan el cambio de guardia. El grupo de borrachos se marcha detrás del comandante. Llevan las metralletas en la mano, como quien lleva un maletín, y van con la cabeza gacha. Verlos humillados, con el rabo entre las piernas, tendría que producirme alegría, en cambio, no sé por qué casi me da pena. Y me entristece aún más el hecho de que ellos me den pena. Me siento culpable por sentir piedad por esos hombres que hace apenas unos instantes nos habrían disparado para “divertirse” con la primera muchacha que hubiesen conseguido agarrar. Lo mío no es piedad, ni siquiera es compasión. Es la inconsciente conciencia de que, en el fondo, todos estamos en el mismo agujero negro.
/
Cuando volvemos a entrar me encuentro al lado de la chica delgada de la mirada triste. Ahora los turnos para sentarse han saltado. Estamos todos de pie. Todos erectos. Le pregunto cómo está. Me contesta que bien, pero el modo en que lo dice no resulta creíble. Hace una larga pausa y añade:
/
—Gracias por haberme ayudado antes. Sin tu ayuda me habrían llevado.
/
—Es lo mínimo que podíamos hacer.
/
—Ya. Pero no es fácil hacerlo. Cuando nos agarraron en Tenosique nadie hizo nada.
/
Sus palabras me golpean como un puño en el estómago. Noto que me falta el aire. Intento permanecer frío, pero no es fácil. Trato de razonar con lucidez. Todavía creo que el simple hecho de ser europeo debería sernos de alguna ayuda en esta situación. Pienso que bastaría con decirle “yo soy europeo” para que se sintiera mejor, pero no es así. En estos casos ser europeo, mexicano o africano no cambia nada. El dolor no tiene nacionalidad ni pasaporte.
/
Según Amnistía Internacional, el sesenta por ciento de las mujeres que consigue llegar a Estados Unidos son violadas durante el trayecto. El sesenta por ciento. Seis de cada diez. Un número increíblemente alto. Lo sabía. Lo había leído. Pero tenerla aquí a mi lado, sentir su cuerpo tenso por el miedo, ver su mirada triste, es otra cosa.
/
Me parece haber oído cinco campanadas, pero quizás sean seis o puede que cuatro, cuando los policías regresan. Todavía es de noche y nada más escuchar los pasos todos nos ponemos tensos. Retrocedemos un poco. Unos centímetros. La tensión se puede cortar con un cuchillo. La puerta se abre. Sólo son dos policías y ninguno nos apunta. No dicen nada. Nos lanzan una mirada distraída y un poco somnolienta y se van por donde han venido. Han dejado la puerta abierta.
/
Dudamos durante unos instantes. Mi primer pensamiento es que se quieren vengar y que en cuanto salgamos por la puerta nos dispararán con los Kalashnikov. Pero alguno más valiente que yo sale. Uno, dos, tres, diez, veinte. Yo también salgo. Estamos en el patio. El portón está también abierto y nadie nos vigila ni nos apunta con su ametralladora. Me viene a la mente como un relámpago la muchacha delgada. ¿Dónde estará? ¿No será la puerta abierta sólo una excusa para agarrarla a ella o a alguna otra? Miro atrás, pero no queda prácticamente nadie. Soy el último. Ya están todos afuera. También yo atravieso el portón. El aire de fuera tiene un frescor embriagador. Es como zambullirse en el mar en un día caluroso. Pero el frescor del mar se queda fuera, mientras que el frescor del aire te entra dentro. Te refresca y te regenera desde dentro. Es una sensación única.
/
Estamos fuera y ni sombra de los disparos de los Kalashnikov. ¡Somos libres!
/
Algunos corren, puede que todavía asustados. Otros caminan. Vamos todos en la misma dirección. Volvemos a la vía férrea. Porque el viaje todavía no ha acabado. El tren sigue hacia el norte. Y si nos han liberado es porque está a punto de llegar otro tren. Y si aquí lo descargan de migrantes, habrá sitio para nosotros unos kilómetros más al norte. Es como el tráfico de mercancías. Si descargan aquí es para cargar más adelante. Y nosotros somos esa mercancía.
/
No tenemos que caminar mucho. Quizás una hora, puede que menos. A mí me parece una eternidad, pero cuando llegamos el sol apenas está saliendo. Ahí están, ante nosotros. Las vías. Nuestra pesadilla hasta hace unos días. Pero después de haber estado encerrados, las vías producen una sensación de libertad. El viaje continúa. No hemos muerto en aquel agujero de aire viciado y policías hastiados. Y tampoco hemos sido vendidos a ninguna banda de traficantes. Proseguimos el viaje. ¡Seguimos vivos!
/
Me dejo caer junto a las vías, al pie de un gran árbol, boca abajo. Las manos en los costados. La cara hacia la derecha, hacia las vías. Conmigo, los fantasmas del calabozo y el tren. Los próximos cargamentos de migrantes y los policías hastiados. El cubo de agua y la chica delgada de la mirada triste. Cierro los ojos y todo se vuelve negro. Todo desaparece. Al menos durante un rato.
/
/
« Asteriscos para formar una constelación* “Si amas a México, también lo odias” »