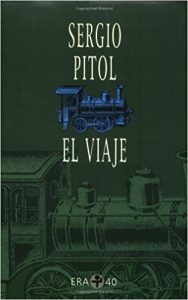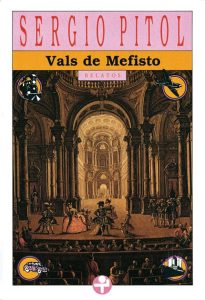El viajero en el reino de los sedentarios
/
Si algo distinguió la vida de Sergio Pitol fueron sus viajes, de muy diferente registro unos de otros, los cuales fueron marcando sus diferentes etapas como escritor. De Varsovia a Florencia y a Moscú; del cuento a la novela y al diario, ¿qué sentido tienen las andanzas del autor de El arte de la fuga?
/
POR GENEY BELTRÁN FÉLIX
Hay voces literarias que, cuando callan, no pueden ser despedidas con una escueta y fría nota necrológica. Son voces que, más allá de su listado de libros o premios, nos resultan vehementes y perdurables porque la lectura de sus páginas ha estado ligada a distintos momentos de nuestras vidas, a mojones precisos que datan el inicio de la fascinación, el ahondamiento de un asombro categóricamente leal. No se requiere, siquiera, haber tratado en persona al ser de carne y hueso que en la solapa de esos libros sonríe. Una voz así ve ratificado con un sello irrevocable el ímpetu de su hospedaje vivencial en la memoria de quien la ha leído cuando la muerte pone fin a los andares de su cuerpo.
/
¿Cómo negar que esto mismo ocurre con Sergio Pitol? ¿Quién querría escribir una aséptica nota a partir de la muerte del autor de El viaje cuando la voz que habló hace años en El viaje sigue espesamente viva en los respiros de quienes un buen día lo leyeron? No se trata nada más de anotarlo como un libro heterodoxo, lleno de interés, inquietud y carisma intelectual. Lo que me importa, por lo menos ahora, es cómo este pequeño libro maravilloso tiene el poder de llevar a quien lo lee a un punto del que no hay retorno: una revelación que trastoca el orden y el color con que vemos los días.
/
Se dice —y no hay en ello grave falta a la verdad— que es el viaje una de las señales mayores en la obra de Sergio Pitol. Ya en sus cuentos de la primera época, finales de los años cincuenta y la emblemática década del sesenta, la escritura va en un viaje hacia los orígenes y en otro más allá de las fronteras; tiene este autor relatos sobre los sitios de infancia en Veracruz y otros de cara a los ominosos telones de ciudades esquivas en Polonia, en Italia, en China… Más cercanos a Robinson Crusoe que a Philleas Fogg, esos viajeros mexicanos del primer Pitol no son ejemplares de un turismo glamuroso, sino existencias escindidas por la enfermedad, la corrupción moral, la aridez de los sentimientos. El viaje es una dura travesía de la interioridad y es también una aduana que, desde este lado de la página —en igual medida a como la viven los personajes—, cruzamos en medio de la angustia y el cuestionamiento. No es raro que con “Nocturno de Bujara”, el último relato del libro publicado originalmente con ese título y después como Vals de Mefisto, se cierre la franja creativa del cuentista para dar paso al autor ya centrado en las novelas y los ensayos. “Nocturno de Bujara” parecería mostrar la sanación del viajero, un personaje que, en Samarcanda, conoce la revelación en la forma de un antiquísimo ritual de bodas.
/
Todo esto para decir que, en su inicio, el viaje está más cerca del trastorno y la penuria que de la gracia. Pero hay, ya con El arte de la fuga, un registro distinto, que vira hacia la conciliación. El viaje al pasado se da en la recuperación de las páginas de un diario barcelonés a finales de los sesenta, o en el relato sobre la utilización de la hipnosis para extraer de la negrura de la infancia secretos y pérdidas, o en la crónica de un itinerario por la Chiapas zapatista de 1994. El yo no se ve aquí vulnerado por la hostilidad de un entorno ajeno. El descubrimiento apuntala hacia la identidad final de la voz con su circunstancia, del viajero con su destino.
/
Esa deriva llega a un tono culminante en El viaje. La variedad de líneas hacia las que parece dirigirse este libro único tiene dos rutas nucleares. Una es la del viaje hacia Rusia y Georgia en aquella década del ochenta del deshielo, y otra es la del viaje a un pasado más distante y más alevoso: los años terribles de Stalin que tuvieron, una entre muchas, a la poeta Marina Tsvietáieva como una víctima. Y es aquí donde el libro parte en dos la historia de quien lo lee.
/
O, en mi caso, así ocurrió. La travesía por Moscú y Tbilisi fue la constatación de una afinidad con el universo eslavo ya de larga data. De adolescente, en la prepa, descubrí los tomos de la colección Sepan Cuántos que llevaban hasta las calles resecas de Culiacán las traducciones de autores clásicos… Por largos meses nada más leía a autores rusos del siglo XIX. Llegué a pensar —sin decírmelo así, por supuesto— que nada podía ser mejor, en la literatura del mundo, a ese arco salvaje y vibrante, lleno de crueldad, dimensión moral y desesperación que iba de Pushkin a Chéjov. Leyendo El viaje, ya un casi treintón que se creía sofisticado por leer a autores experimentales e inclaudicablemente posmodernos, tuve la epifanía: la literatura rusa renacía en esas páginas mediante el destino trágico que Pitol contaba de esa poeta entonces desconocida para mí. Esto significó reencauzar mis orígenes de lector de la Rusia literaria del XIX con su continuación, el glorioso Siglo de Plata en que Tsvietáieva era una figura extraordinaria.
/
Eso el viaje verdadero para quien lee a Pitol. El matiz superficial que hay en el turismo y su anotación costumbrista se ve sustituida en la prosa de Sergio Pitol por una percepción de los vasos que vinculan la experiencia del autor con las secretas búsquedas de quien lo lee. No es la incitación a tomar un boleto de avión y reiterar en nuestros sentidos los pasos y las visiones del autor. Escribir sobre un viaje se quedaría en presunción o en vacío si sólo se trataría de despertar el hambre de quien lee por, también, conocer este o aquel país. ¿Cuántos que han leído este o aquel libro de viajes pueden de inmediato salir al aeropuerto? ¿Cuántos lo quieren hacer realmente? No hay mayor ejemplo de quietud que la de aquel que toma un libro y lee. El viajero máximo de nuestras letras no escribió de Varsovia, de Florencia o de Moscú para que emuláramos los sellos en su pasaporte. Sino para que fuéramos construyendo otras realidades, otros asombros, en nuestro íntimo reino sedentario. La prosa de Sergio Pitol es, así, el curioso consuelo de la inmovilidad que sólo la lectura otorga.
/
/
FOTO: Parte de la biblioteca de Sergio Pitol en su casa veracruzana. Al fondo, los velices donde guardaba recuerdos de su vida como diplomático. / Karlo Reyes / EL UNIVERSAL
« La moral de la forma: Sergio Pitol, hombre justo “La mayor seguridad de un escritor es la inseguridad” »