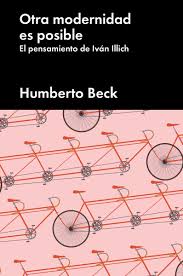Encuentro fortuito de Illich y Novo en una mesa de novedades
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
/
Salvador Novo (1904–1974) e Iván Illich (1926–2002) se han encontrado fortuitamente en la mesa de novedades de 2017. Ambos, el irritante poeta iconoclasta que devino en cronista conservador de la Ciudad de México y el polémico profeta de Cuernavaca, desde donde ejerció como uno de los críticos fulminantes de la modernidad, compartieron, como habitantes de planetas remotos, el tiempo mexicano de los años sesenta. Este año han encontrado en Luis Felipe Fabre (Ciudad de México, 1974) y Humberto Beck (Monterrey, 1980) a dos nuevos e hipersensibles valedores, quienes con Escribir con caca (Sexto Piso) y Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich (Malpaso), le dan a la vez travesura y profundidad al ensayo contemporáneo en nuestra lengua.
/
El de Fabre es ensayismo lírico, al cual es impertinente, acaso, pedirle mayor penetración histórica, mientras Beck escasamente nos deja cruzar los límites de la monografía filosófica comprometida. Tratándose de Novo, el poeta Fabre no podía sino soltarse el pelo (o la peluca) mientras que el monasterio de Illich, tan dado a compartir no sólo el pan y la sal sino hasta el vino, no está para fiestas, según reporta un angustiado Beck. Los tiempos son malos, como lo eran en el año mil cruzado por el monje agustino Hugo de San Víctor, maestro de Illich, políglota amante de vivir en español pero nacido en Viena, mientras que para el poeta mexicano, autor de Never ever (1934), hace buen tiempo, siempre y cuando no lo molestemos con la Gran Obra, si hemos de creerle a Fabre.
/
I
Empiezo con Novo, el más viejo pues ese casi cuarto de siglo que lo separa, por su fecha de nacimiento, de Illich, en mucho influye en que el tiempo opere como espacio y torne del todo fortuito su encuentro. Escribir con caca centra en el ano al punto de flotación de Novo, no sólo por su homosexualidad o porque algunos de los Contemporáneos fueran llamados Los Anales en aquellos tiempos bellacos, sino porque a Fabre, artista del reciclaje, le fascinan los detritus y los desechos como vara para juntar un contra canon donde fastidien con su mal olor no sólo este Novo, sino antes Mario Santiago Papasquiaro y todos aquellos a quien se desea liberar del Armorial mexicano. Por ello le fascina a Fabre que Octavio Paz haya escrito que Novo, el satírico, escribía con caca. Paz lo dijo con desprecio contra quienes descreen de la Obra Maestra, cuyo ejemplo sería Muerte sin fin, definida, mamonamente, por Fabre de la siguiente manera: “Ya se sabe: de largo aliento, retóricamente grandilocuente y filosofante, poseedor de una sonoridad de obvias pretensiones clásicas. Ya se sabe: el tipo de poema que aman los que dicen que aman la poesía”.
/
Acto seguido, Fabre plantea su caso e inicia el pleito: “Poco o nada tienen que ver con ese modelo los poemas de Novo tan insobornablemente modernos con frecuencia, tan líricamente escépticos casi siempre, y más tendientes a la brevedad, resultantes de una relación con la poesía mucho más compleja que el amor”. Más allá de que la última frase, tan contundente, nunca queda probada en Escribir con caca, Fabre cae, además, en el convencionalismo de asociar lo moderno con lo insobornable. ¿Por qué?
/
Pero a Fabre no le falta razón en que Novo fue un satírico todopoderoso y que sus memorias, primero clandestinas y luego póstumas, La estatua de sal (publicadas con toda naturalidad por el pornocrático –eso me dijeron en Santo Domingo donde no le perdonaban a Novo sus familiaridades con el erudito patrio don Pedro Henríquez Ureña– Estado mexicano en 1998), son una de las grandes obras de la literatura mexicana, esa de la cual, según lo lamenta Fabre, nunca saldrá Novo, reo del Mictlán. Es más: le concedo que si endilgarle una Gran Obra a Novo es indispensable, ésa es La estatua de sal, singular en la literatura erótica moderna, por donde se le lea y observe. Pero Novo no lo pensaba así.
/
Más que las intenciones fabrianas de rescatar a Novo de la Respetabilidad, asunto del que se ocupó él mismo con virtuosismo, me llama la atención cómo cada generación va cambiando sus afectos hacia sus maestros electivos. Fabre, escritor en tiempo de libertades sexuales inauditas hace medio siglo o menos, ya no tiene la compasión por Novo que hizo a Monsiváis (los dos grandes homosexuales de nuestra literatura por la forma, complementaria, en que se expusieron como tales) escribir su mejor libro, el Salvador Novo. Lo marginal en el centro (2000). Para Fabre, festivo, Novo es, más que un liberado, un gozoso libertino y sus sufrimientos ante la Gran Obra no son propios, sino le han sido impuestos por los canonistas, Monsiváis incluido. Sólo ante el supuesto desamor o escasa correspondencia que le devolviese Federico García Lorca al mexicano, el aretino Fabre se permite un sorprendente suspiro del orden sentimental: “Sé por experiencia”, nos confiesa, “que no hay amor más terrible que el parcialmente correspondido” y más aún: “Aunque sé también que rara vez se ama exactamente aquello que uno cree amar” (p. 30).
/
Insisto. El problema con Escribir con caca es la naturaleza lírica del ensayo, antes que una averiguación biográfica o filólogica, una profesión de fe estética. Ello dificulta exigirle más. Siendo muy sugerente, aunque tristemente ilusoria como él mismo lo confiesa, la asociación del coprológico Novo, prehispanista amateur, con Tlazoltéotl, la señora mexica de las inmundicias, el libro no deja de ser la introducción a un auto sacramental, como lo prueba el canto intertextual con el cual cierra Fabre y que ya hasta los honores de la escena ha recibido. Y al decidirse por el Novo coprológico –quien según Fabre habría declarado su alegría por la entrada del ejército a Ciudad Universitaria el 18 de agosto de 1968 como resultado de una feliz evacuación matinal–, el autor de Escribir con caca desdeña que el primero en sufrir por la falta de esa Gran Obra, a la altura de Muerte sin fin, que acaso le pidieron –equívocos o impiadosos– desde sus contemporáneos hasta Monsiváis, fue… Salvador Novo, quien el 18 de marzo de 1969 le confesó a su amigo Carlos Guajardo:
/
/
Con usted quiero confesarme, quitarme todas las máscaras y los vendajes de la circulación pública, descender de todos los pedestales de merengue en que me han encumbrado premios, distinciones, alabanzas, aplausos, etc., y confiarle la desoladora convicción de que mi vida como escritor ha sido un verdadero fracaso. No quiero por esto decir que no vaya a pasar o que no haya ingresado ya en la historia de las letras mexicanas como un pequeño fenómeno de fecundidad y versatilidad de ingenio, etc.; lo que quiero decir es que sin jactancia creo haber sido dotado por la naturaleza y bendecido por Dios, con facultades de imaginación, sensibilidad y capacidad creadora que no he sabido aprovechar debidamente en la producción de la Obra Maestra con que todos soñamos y con que todo artista debe tender a justificar su presencia transitoria en el mundo. He sucumbido al halago de la facilidad con que me ha sido dable realizar cualquier cosa que emprenda: he sucumbido también al llamado de todas las sirenas que me han convocado a desperdiciar mi tiempo y mi talento en pequeñas empresas, colaboraciones y otras basuras que se han llevado la mayor parte de mi vida y ocupan la mayor parte de mi bibliografía.1
/
Incluso si Novo escribió esta carta en un momento pasajero de azote o quebranto, es notorio su dolor por haber faltado al imperativo de Cyril Connolly, tan propio de una generación ajena al margen y al reciclaje que se volverían canónicos en el siglo XXI, de que una Obra Maestra y no otra cosa es, o era, la misión suprema del escritor. Me interesa más –anticuado como soy– el Novo conflictivo y mortificado pintado por Paz y Monsiváis que el delgado perfil anal y analítico (falsa la amistad etimológica: una palabra viene del latín, del mismo tronco que año y anillo; la otra del griego por aquello de la disolución de un conjunto en sus partes) trazado por Fabre. Su Novo es útil para su propósito posmoderno (si es que algo quiere decir todavía esa palabra, según él mismo) pero su afán totalizador, “anocentrista” digamos, hace desmerecer la complejidad, promesa en falso de Escribir con caca, entre amor y poesía tan propia del autor de XX Poemas (1925).
/
El Novo mitológico de Fabre presenta, sin duda, problemas de interés. Es lógico, por ejemplo, que Monsiváis no reconociera a Novo en las líneas de Paz porque éste generaliza: quien se burlaba de Diego Rivera no tenía poder en su juventud; sí lo tenía, treinta años después, el autor de La vida en México durante seis sexenios y medio, mismos en los que alabó a los poderosos, como bien lo sabe Fabre pues advierte que en 1968 el ya viejo poeta no quería perder la sonrisa presidencial. Pero el Novo cortesano no le interesa a Fabre pues desmadeja su teoría y baja al vate del camión de la basura para convertirlo en ese figurín de merengue en el desfile del 20 de noviembre que el Cronista de la Ciudad lamentaba ser. Mientras que su neo aztequismo de menú, habiendo aspirado a ser un rococó idiosincrático del PRI en sus años de flor de huitlacoche, en poco casa con el nexo fabriano entre La guerra de las gordas (1963) y la deidad azteca de la mierda.2
/
Otro que al parecer escribía con caca, literalmente, en las paredes de la cárcel de Charenton, fue Sade. Luis Felipe Fabre se ha introducido con audacia en la anatomía homosexual del tremendo poeta satírico que fue Salvador Novo, pero para tener un retrato más completo necesitaríamos de un crítico de ánimo más humilde y mirada más vasta, capaz de comprenderlo no sólo como un transgresor, sino también como el Saint-Simon del Antiguo Régimen de la Revolución Mexicana y sobre todo, como un poeta moderno del siglo XX quien confesó haber soñado con la Obra Maestra, esa esquiva quimera.
/
II
Iván Illich es otra historia. En Otra modernidad es posible, Humberto Beck quiere llevarlo más lejos de aquello que lo etiqueta como otro más de los “críticos de la modernidad” y traerlo al cuento de hoy, como lo ha hecho Giorgio Agamben, en su calidad del más legible, en la actualidad, de la espesa familia de los filósofos anti modernos. Es cierto que antes de la edición de sus Obras reunidas (FCE, 2008) y de En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al Didascalicon de Hugo de San Víctor (FCE, 2002), Ilich, al menos en México, se había desdibujado, salvo para un puñado de elegidos como Gabriel Zaid y Javier Sicilia para mencionar sólo a los conocidos del gran público. Illich, hasta el nuevo siglo, parecía una estampa sesentera y setentera propia, junto a Herbert Marcuse y Abbie Hoffmann, de las creencias contraculturales en su encuentro con la nueva izquierda. Teníamos a un olvidado monje hippie predicando contra la “sociedad de consumo” misma que al trastocarse en “sociedad del espectáculo” y devenir, merced a la red, en una clase muy distinta del mundo postindustrial, le devolvió actualidad y hasta fiereza al autor de La sociedad desescolarizada (1971), ejercitando la crítica “después del fin del fin de la historia”, como asegura Beck que lo hace.
/
Con mayor lucidez que Agamben, quien reduce nuestra vida a los “dispositivos” que queriéndolos usar más bien nos usan con resultados de corte fascista, Illich vio más allá. Los dispositivos en general –el automóvil (“el usuario perdió la fe en el poder político de caminar”), la escuela, el hospital– delataban la perversión del Progreso, productor de instrumentos que nulifican el propósito para los cuales el hombre los inventó: el transporte en automóviles vuelve más lenta y mortificante la circulación de los hombres (Energía y equidad, 1974), la escuela idiotiza ofreciendo un título de ingreso a la sociedad explotadora y los hospitales son el negocio de una plutocracia médica dedicada a enfermar pacientes e inventar nuevas enfermedades. Lo que Illich llamó, recuerda Beck, la contraproductividad.
/
Enjuiciado en el Vaticano en 1969, este sacerdote colgará desde entonces los hábitos, sin dejar de ser nunca un monje en el monasterio pero también, batallador, en el mundo. Un religioso dedicado a la fraternidad espiritual en compañía de sus hermanos, con quienes leía los libros de sus “amigos”, el Aquinata y San Víctor, pero páginas y páginas, miles de ellas, de estadísticas sobre lo humano, junto a los escritos propios y ajenos, en voz alta, enunciándolos. Es imposible leer la filosofía de Illich fuera del catolicismo y del catolicismo medieval en concreto: En el viñedo del texto, aparecido originalmente en 1993, tan emocionante y sugerente, quizá sea el último opúsculo decisivo de la Cristiandad publicado durante aquel centón de años. Y sin protagonizar la tarea destructiva de un ludita, la obra de Illich, a grandes rasgos, se agrupa con la nostalgia por la simpleza del cristianismo primordial, en algunos casos el apostólico y medievalizante en el llamado profeta de Cuernavaca, donde viniendo de Puerto Rico fundó el CID, luego CIDOC, un monasterio de nuevo tipo.
/
De la modernidad, Illich reivindica al libro y a la bicicleta –ambos dispositivos modernos– y rechaza todo aquello que reifica o aliena al hombre, conceptos de Marx y Lukács que fueron de lo poco tomado por Illich del marxismo, sólo un compañero de viaje, según aclara, pertinente, Beck. Illich no cayó en el comunitarismo rústico y llano: traía consigo mucha biblioteca. No hay en él, nos aclara Beck, ni el mundo clásico como medida política como ocurre en Leo Strauss ni la nostalgia heideggeriana alguna por el solar nativo. No puede haber sido un conservador quien quería cerrar, nada menos que, los hospitales y las escuelas.
/
Si Illich ha sido asociado con el anarquismo de izquierdas y hoy es bien visto por la extrema derecha libertaria en los Estados Unidos, es por haber sido, en el siglo XX, uno de los más fieles defensores del valor de la autonomía del individuo, por encima de la sociedad, del Estado y de la técnica, fuentes de esclavitud, es decir, de instrumentalidad, ese fin absoluto. Desde Descartes y Kant (a quien Illich no condena del todo merced al imperativo ético), la modernidad, según él, fue pervertida por el Progreso y sólo la creación de una forma nueva de humanidad convivencial nos librará del desastre moral y ecológico. En su horizonte no hay otra revolución que la reforma interna, en el sentido monástico, de nuestra regla de vida. No hay acontecimiento en Illich, certifica Beck.
/
A cuestionar los dogmas “socialmente aceptados” que nos impelen a tomar el automóvil, llevar a los niños a la escuela y financiarlos hasta que se titulen o a pedir cita con el médico, así como a hospitalizarnos, dedicó Illich una obra consolatoria, en el sentido de Boecio y su consolación por la filosofía. Es decir, salvar a la filosofía de la metafísica teológica y convertirla en un consuelo práctico fue el gran mérito de Illich, uno de los últimos padres de la Iglesia. Pero he allí su límite. Toda teología es ajena a la imaginación liberal, por más que se alabe su amor intachable y contagioso por el individuo, pues la escala de Illich, como le suele suceder a todas las maquetas utópicas, es demasiado reducida ante el tamaño de la realidad.
/
Beck es consciente de ello y trata de subrayar aquellos puntos en los cuales Illich resulta fechado. Pero lo hace sin entusiasmo autocrítico; las suyas son concesiones de converso y no hay ánimo por poner en tela de verdadero juicio sus ideas, pues el autor de Otra modernidad es posible, como lo prueba el énfasis en el título, comparte su desdén (o su horror) por el mundo moderno, visto siempre con las cataratas del año mil, aquel en que Hugo de San Víctor leyó por última vez la rica textura de su página, antes de la lectura escolástica. Ese afán polémico, esa temeridad requerida para ir a la raíz de la propia querencia, se extraña en Beck, muy limitado por la forma monográfica escogida para exponer, actualizado, el pensamiento del autor de Némesis médica, cuya primera edición apareció en 1975.
/
Las objeciones a Illich las presenta la realidad. Lo real es lo racional, otra vez, me temo. Si bien el salto a los vehículos híbridos o eléctricos, tecnológicamente posible desde hace décadas, se ha retrasado por la codicia de las petroleras, cuyos intereses destruyeron, al menos en América Latina, la diversificada red ferroviaria, las grandes ciudades han hecho del peatón y del ciclista, tal cual lo quería Illich, el ciudadano ejemplar, intocable en sus derechos y en sus caprichos. El automóvil (y aquí Beck aparece tan anticuado como Illich) hace mucho que dejó de ser un privilegio de las élites adineradas, para convertirse –no es otra la lógica del capitalismo, aún no sustituida exitosamente a gran escala por ninguna otra– en un bien de consumo popular. Las viejas maldades de los ricos contra el planeta hoy se practican mayoritariamente en lo que Illich y la gente de aquella época llamaba “el subdesarrollo” mientras que “la sociedad convivencial” es propia de quien tiene dinero para retirarse a vivir en ella.
/
Tan popular como el automóvil –popularidad soñada por Hitler, discípulo de Henry Ford, promotor de El judío internacional– lo es la escuela, cuya gratuidad universitaria es una causa de la izquierda, a la cual, progresista, la desescolarización promovida por Illich la dejaría, ayer como hoy, fría. Y es lógico: el marxismo denunció una añeja sociedad industrial que desescolarizaba por decreto a la clase obrera, como des o mal escolarizados siguen estando los pobres de la tierra. Ofrecerles la desescolarización, dada la precariedad del trabajo postindustrial, sería una broma.
/
Entre el Illich de La sociedad desescolarizada y el En el viñedo del texto (última etapa que Beck deja sin analizar privándonos de la polémica de las feministas contra El género vernáculo, el libro de Illich sobre la división sexual del trabajo, de 1982) priva una tensión no resuelta: el practicante de la lectura en el monasterio no puede olvidar que, pervertido o no, ese modelo creó a la universidad medieval, origen, malo o bueno, del humanismo occidental.3
/
En cuanto a la ecología, en la que fue su camarada en Cuernavaca, André Gorz y no él, quien más trabajó, Illich fue profético al grado de que la principal preocupación planetaria es el calentamiento global y calamitosa la oposición del actual presidente de los Estados Unidos en combatirla. Si ese calentamiento es la prueba más irrefutable de los efectos de la contraproductividad illicheana, en cuanto a la iatrogenia médica, sus numerosas víctimas son estadísticamente insignificantes frente a las ventajas que para millones y millones tiene la salud proporcionada por la medicina del siglo XXI, la cual, siguiendo por otras razones al profeta, tiende a deshospitalizar. Aquí Beck hubo de arriesgarse más y si cree, como Illich, que “la teología es el inconsciente de la modernidad”, debió rechazar por razones dogmáticas, por ejemplo, la genética prefáustica de nuestro tiempo.
/
Imagino que el mejor lector de Illich, tras leerlo a él y a otros utopistas en los campus más prestigiosos no está, por desgracia, en Calcuta, en Shangai o en la Ciudad de México, sino entre los burgueses–bohemios, quienes sublevados contra los transgénicos o conversos de la nueva ola vegana, tienen tiempo, recursos y estómago para intercambiar “old food” en las comunas o alimentarse de los desperdicios de los restoranes de postín en Nueva York y París.
/
El mundo, por desgracia, no es un monasterio, como lo soñó Illich. Que Humberto Beck nos traiga su pensamiento, condensado y actualizado, lo honra, y que nos exija escuchar el estruendo de los rayos y centellas, apocalípticos, que de allí salen, es de agradecerse, pues estamos hablando de un teólogo de la modernidad, a quien acaso sólo le faltó, para llegar al estadio más alto, aquel ocupado por Walter Benjamin, Hannah Arendt, Simone Weil y Albert Camus, el sentido de la historia. Esa ausencia limita la irradiación illicheana. Pero de su obra sale algo quizá más valioso: alguien quien, como Hugo de San Víctor, enseñó a leer con el corazón y nos ofreció el bálsamo del silencio.
/
Supongo, en fin, que el paralelo es de quien lo trabaja. En algo se parecieron –lo propongo– Novo e Illich. El primero, educado por el André Gide de Corydon, creyó a la homosexualidad natural, escandalosamente natural y por ello se empeñó en imponérsela a la homófoba y machista sociedad mexicana: una agresión a punto de desencadenarse que ésta había de soportar a cambio de los elogios del cronista, escritos no con tinta, sino con caca, tal cual lo sostiene, tras Octavio Paz, Luis Felipe Fabre. Novo, sentenció Carlos Monsiváis, neutralizó a los poderosos y publicitó su supuesta patología, resguardándose tras ella, en la soledad y en el aburrimiento, pero en libertad.
/
Illich también fue consecuente. Diagnosticado con un tumor maligno, se negó a tratarse y a ser “medicalizado”. Atemperó sus dolencias no sólo con el yoga, sino recurriendo al consuelo del opio contra el dolor. Cultivó aquéllo que su experiencia le ofrecía, religiosamente, como una última bendición: “el arte de sufrir”. Lo reinjertó, hombre del viñedo, en “los límites de la condición humana”, según concluye Humberto Beck. Con el rostro deformado, como un leproso del Medievo, logró una sobrevida muy larga en contra de la opinión de la némesis médica, adentrándose en su propia patología cancerígena, como la forma final –el estado de perfección– de su filosofar de cristiano. Salvador Novo, el bufón que le dice, con el soneto obsceno y la crónica cortesana, la verdad a los enemigos de la promesa e Iván Illich, el teólogo enseñando a leer otro mundo en el nuestro, alcanzaron la muerte como sabios.
/
/
Notas:
- Domínguez Michael, Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V, Era, México, 1997, p. 265; citado por Sergio González Rodríguez, “Salvador Novo: el narrador y el confidente” en Rafael Olea Franco y Anthony Stanton (editores), Los Contemporáneos en el laberinto de la crítica, El Colmex, 1994, p. 383.
- El Novo de Fabre, leído sólo con Escribir con caca como referente, es tan limitado como la actual ilustración de portada de Porrúa de la antología prologada en 1965 por Antonio Castro Leal, que dibuja un Novo, indistinto e ingenuo, presentándolo como un ranchero con una árida nopalera de fondo. La primera reducción peca de utilitaria, la segunda sólo es una puerilidad. Nos quedamos sin saber qué lugar le daba el propio Novo a su sátira. La excluyó de sus Poesías (FCE, 1961), pero la publicó aparte como Sátira en 1955, 1975 y 1978. Finalmente, aparece en la supuesta Antología personal. Poesía, 1915–1974, libro póstumo (Conaculta, 1991). Novo murió el 13 de enero de 1974. ¿Cómo y cuándo pergeñó y autorizó esa “antología personal”?
- Agrego un recuerdo personal: a diferencia de Beck, educado por los hermanos maristas, yo estudié la primaria y la secundaria, durante una década finalizada en 1977, en una escuela activa desescolarizada (muy contradictoria, sin duda, en su devoción por Illich), donde sólo un puñado de escolapios afortunados en la elección infantil de sus materias de interés pudimos sacarle provecho a la libertad de nuestra educación. El resto, mal desescolarizados, tuvieron que hacer doble jornada cuando aquella época anti institucional se esfumó y hubieron de inscribirse a continuar sus estudios en la escuela tradicional. Aquella desescolarización personalizaba conocimientos escogidos para el feliz consumo de una élite diminuta.
/
/
FOTO: Salvador Novo en una visita a una pulquería del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. /Archivo EL UNIVERSAL
« Travesías extremas y reediciones imprescindibles Arquitectura: de nuevo y con la misma piedra »