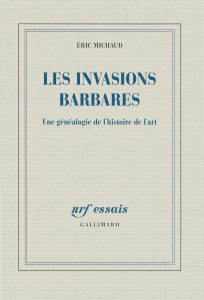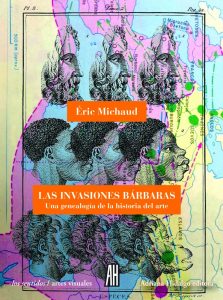De la barbarie al etnicismo
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Quien asista, en algún museo de Nueva York, São Paulo, Tokio o la Ciudad de México a una exhibición pictórica o artística dedicada al arte de los mazahuas, los inmigrantes sirios en los Estados Unidos, los afroamericanos, los antiguamente e incorrectamente llamados “esquimales” o los “latinos” en cualquiera de sus expresiones nacionales o regionales, probablemente no sospechará que “la etnitización del Arte Contemporáneo”, podrá ser muy justa pero no tiene nada de contemporánea. Éric Michaud, en Les invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art (Gallimard, 2015), demuestra que la raza –concepto hoy solapado bajo el eufemismo del etnicismo– está en los orígenes de la historia del arte, al menos en Occidente y que es una pieza hasta la fecha inamovible en el tablero de la estética, la curaduría y la museografía.
Sin remitirse al concepto de filiación, la historia del arte tal cual la conocemos no existiría. Las llamadas “invasiones bárbaras”, ocurridas entre los siglos II y VII de nuestra era, responsabilizadas de la corrosión y del derrumbe del Imperio romano, fueron leídas, hacia 1800, como una infusión de sangre nueva –mediante una legítima cristianización– en el cuerpo avejentado y corrupto de la latinidad. Aunque basta con leer a Gombrich para enterarse que el estilo gótico, considerado la expresión artística propia de la perfección cristiana, era llamado también “estilo internacional” en la Edad Media, el profesor Michaud (1948) nos explica que el romanticismo, sobre todo el germánico, “desbarbarizó” a los bárbaros a lo largo del siglo XIX.
Esas hordas crueles de vándalos (de allí que el verbo transitivo “vandalizar” haya sido inventado por el abate Grégoire para describir la destrucción de iglesias y monasterios durante la Revolución francesa), francos, avaros, longobardos, visigodos, sajones, hunos y otros muchos pueblos, pasaron a significar la verdadera fundación del arte cristiano, severo, monumental y nórdico, contra la decadente sensualidad del paganismo cristianizado de Roma. Que entre las invasiones bárbaras y los tiempos de las grandes catedrales góticas hayan pasado cinco siglos oscuros importó a pocos.
Dejó de hablarse del asesinato de los romanos por los bárbaros, quienes pasaron de ser considerados “nómadas” a quedar empadronados como “germánicos”, lo cual, a Francia, por ejemplo, le creó un severo problema de identidad nacional, obligada a alejarse de la decadente latinidad (la Galia romana quedó en una presuntuosa y fugaz aventura de Julio César) para concebirse como un pueblo franco-germánico, cuya misteriosa prehistoria convenía situar en los esquivos celtas.
Tanto Vasari (1511-1574) como Winckelmann (1717-1768) creyeron que el gran arte, clásico y helenístico, había sido liquidado por los invasores bárbaros. Mientras el primero pensaba que gracias al genio individual patrocinado por los Médicis recomenzaba la historia del arte, el segundo fue el primero en hacer de la estética una imitación de la biología, de tal forma que la primera, como los hombres mismos, tenía infancia, adolescencia, madurez y vejez. El sabio Winckelmann, desde luego, se contradecía al proponer esa gradación vital, acusando por decadentes a las artes de su tiempo, pero intemporal a la gloria clásica.
La “identidad fluida”, como hoy la llamaríamos de los llamados bárbaros, poco le importó a los sucesores, sobre todo alemanes, del anticuario Wincklemann, quienes fundaron la historia del arte cristiano desde el anticlasicismo, vindicando lo que tres siglos atrás, a Vasari, le parecía el despreciable, por pesado, estilo “tedesco”. Hegel fue más lejos y declaró que no había sido con los germanos cuando nació el cristianismo, punto de vista compartido, en este caso no sin cierto pesar dado su paganofilia, por Goethe. Historiadores del arte como Aloïs Riegl y Heinrich Wölfflin, internándose en la estilística, fueron más lejos: los “latinos” eran virtuosos por las cualidades del tacto y la óptica pero carecían del resto de los sentidos cuya comunión era necesaria para hacer gran pintura. Las salas de los primeros museos, a lo largo del XIX y aun después, solían estar dedicadas a las razas y a las naciones, no a individuos creadores de cuadros singulares. Cuando se hablaba de estilos y escuelas, se destacaba si eran germánicas, flamencas, españolas o italianas.
Ese discurso basado en la sangre –es decir, en la raza– hacía honor al protonacionalismo de Herder y era tan invisible, advierte Michaud, como el actual, que nos remite a los infusos y difusos genes. Como en algunos otros asuntos, la Ilustración, culpada retrospectivamente de casi todo por los sufridos intelectuales del siglo XX, reaccionó contra el estilo definido por la raza apelando, no al “gusto de las naciones” –potenciadas sino es que inventadas por el romanticismo–, sino al “gusto de las escuelas”. El gusto era individual y provenía de una escuela-taller donde un gran maestro, en cierta ciudad, se rodeaba de aprendices, como aquellas por donde pasaron, famosamente, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, pues fue la inexistente Italia, con sus reinos, sus ciudades y su Renacimiento, el ejemplo vivo que echaba a perder la teoría racial de las artes. Roger de Piles (1635-1709) dividió en seis los gustos italianos e introdujo a la discusión características propiamente estéticas como el color y la perspectiva. Admitió, entre los gustos peninsulares, al germánico, lo que animó al antirrenacentista John Ruskin a recrear una Venecia gótica mientras otros críticos, amigos de los bárbaros, exageraron la influencia de los lombardos, de origen norteño, como la punta de lanza del verdadero arte cristiano en la despaganizada Italia.
Al predominio de lo racial, tan decimonónico, no podía sino seguir el racismo. En Les invasions barbares, Michaud desmenuza el argumento antisemita contra los judíos, presentados como un “pueblo sin arte”, quienes por su iconoclastia, substituyeron, aun en la historia de la estética, al bárbaro perdonado y cristianizado. Tras la Segunda guerra mundial, todo cambió para que no cambiara nada. La “herética” popularidad de los celtas convenció a Breton de que el surrealismo tenía con ellos un remoto linaje de sangre; el descubrimiento del arte negro fue para muchos la última estaca en el corazón del clasicismo y el muy moderno Jean Dubuffet, amigo de Céline, encontró a la sombra de la pintura rupestre, el origen de su propio ímpetu salvaje. Concluye Michaud que nuestro siglo ha sido fiel al espíritu de 1800, llevando a cabo la “etnitización del Arte Contemporáneo”, poniendo como ejemplo la creación del arte de los inuits por los galeristas occidentales. Las esculturas pinguak, por lo general juguetes, descubiertas en 1948, se convirtieron en una próspera industria para sus creadores originales, quienes desde entonces las fabrican en toda clase de estilos, tamaños y modalidades al gusto de un mercado muy demandante.
Nada de malo hay en que la artesanía procure recursos a sus industriosos creadores aunque resulte chocante la negativa de galeristas y curadores a individualizar cada una de esas obras de arte, pues al perder su carácter “bárbaro” los precios se elevan en el mercado y el cliente prefiere comprar una artesanía anónima y barata en vez de la creación individual, por fuerza cara dada su singularidad, de un artista inuit. Un fenómeno similar ocurre con el arte de los aborígenes australianos, lo cual lleva a Éric Michaud a concluir que “la paradoja es que los mismos objetos que, a los ojos de unos, testimonian el anclaje de un pueblo en una tradición inmemorial y constituyen los símbolos irrecusables de su identidad etno-racial, son para otros, los instrumentos de su entrada a la modernidad de los circuitos mercantiles y, por allí, a la modernidad más técnica”.
Más que de una paradoja, me parece que se trata de una de las características de nuestro tiempo: postmoderno es que aquello no debe ni puede ser antiguo.
FOTO: Éric Michaud, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios de París, ha publicado varios libros sobre arte, entre ellos Histoire de l’art, une discipline à ses frontières. / Universidad Libre de Berlín
« HAY oxígeno en tiempos de asfixia Nahui Olin (no se queda) en Hollywood »