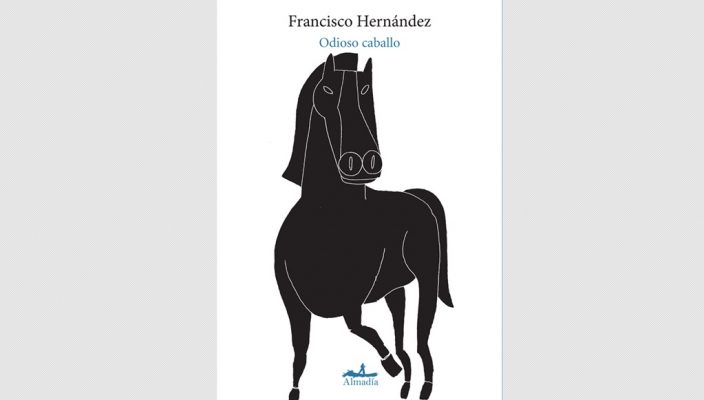Hablar de Dios, aquella bestia de carga
POR LEONARDO IVÁN MARTÍNEZ
@leoelmagon; autor de El huerto y la ceniza (IMC, 2012)
/
Una de las cosas que más se agradece a los poetas cuando leemos sus libros es ser fieles a ellos mismos. Cuando se toma un libro de poesía y en sus versos se logra ver el temible sobresalto de la edad adulta, conjugado con la nostálgica y tenue ternura de la infancia del autor, es muy probable que nos encontremos ante una obra que ha sido edificada fuera de toda impostura intelectual y con un auténtico placer de enunciar y disfrutar de la escritura; de compartir lo casi indecible y perdurable de sus días.
/
Odioso caballo, el más reciente libro de Francisco Hernández, es uno de esos libros. En el primer apartado, que le da título al poemario, hay un camino dejado por la huella ecuestre en el alma del hombre. El caballo, bestia encargada de hacer por nosotros el trabajo más rudo, el más despreciable y cansado, es también la idea de un dios imperfecto que se despelleja como un caballo de palo en el que se mece nuestra infancia.
/
Hoy amanecí montado en Dios.
Dios es un caballo de edad indefinida,
de colores cambiantes:
al llover se despinta y en épocas de secas
asume lo polvoriento de interminables
caminos vecinales para más tarde mostrar, en el verano
la voluntad de las selvas lluviosas
y lo asfixiante de los cielos rasos.
/
Parece ser el mismo Dios que deambulaba por las calles de Santiago de Chuco, Perú, el día que nació César Vallejo; también tenía los ojos despintados, es más, estaba enfermo: “Pues yo nací un día/ que Dios estuvo enfermo”, y así, mientras César Vallejo le pone etiqueta de caducidad a la idea de Dios, Francisco Hernández le nombra nuestra bestia de carga favorita, caballo que “desde hace milenios nos arrastra hacia ningún sitio” y nos condena sin reposo a dar vueltas a una noria.
/
En el segundo apartado titulado “Paterson la horrible”, Hernández da pie al diálogo con la peruanidad, –a la que ya le abre la puerta con el tono, espíritu e innombrada alma melancólica de Vallejo– asentada en calidad de extranjera en Paterson, Nueva Jersey; ciudad que da título a la obra cumbre de otro de los poetas más importantes de Norteamérica: William Carlos Williams.
/
Aunque Francisco Hernández es un poeta solitario, siempre se permite asomar por la ventana o deambular unas cuantas calles a la redonda. Siempre invita a cenar o a dar un paseo a alguno de sus escritores o músicos favoritos bajo el brazo.
/
César Vallejo saca de su tumba a William Carlos Williams
y lo lleva a pasear por los jardines
en una carretilla roja.
/
Los sentidos de Hernández al momento de su escritura parece que se transmutan, por medio de una ósmosis con el libro que lleva bajo el bazo o el disco que ha decidido disfrutar en su estudio. En “Paterson la horrible”, es también la ciudad de Lima de la que habla Sebastián Salazar Bondy: la horrible, la que siempre está inacabada, imperfecta, cerca del mar: “Paterson, alguna vez la ciudad de la seda, es actualmente la ciudad del ceviche. Esto se debe a que es la urbe norteamericana con mayor número de residentes peruanos”.
/
En “Paterson la horrible”, Hernández habla con ellos, con los peruanos, con la cuzqueña vendedora de pollos, admiradora de Vargas Llosa y madre de un sordomudo “tremendo para contar chistes con las manos”.
/
La poesía de Hernández siempre busca sus referentes, busca siempre su norte, esté en donde esté. Será porque el poeta no puede dejar sus libros en casa y siempre carga con ellos, en la maleta o en su memoria. Su presencia se encuentra en Paterson, Nueva Jersey, pero él sigue decididamente buscando un diálogo con Athanasius Kircher, la poesía de César Moro, Antonio Cisneros y las traducciones de Javier Sologuren. Aunque Francisco Hernández se encuentre frente a las cascadas del río Pasiaac, siempre sentirá la garúa en el rostro del Callao.
/
“¿Cuánto pesa un caballo?”, la parte intermedia del libro es un catálogo hípico poético lleno de imágenes y trazos. Detrás ha dejado la representación de la bestia equina ideada para nuestro mal. El caballo se convierte en un caballete del artista. El caballo de Sorolla, Hokusai y el mismo Baudelaire, que cruza a caballo la Plaza Río de Janeiro, toman por asalto la sala de Francisco Hernández, el lugar lleno de luz en donde se sienta a escribir, a esbozar sus poemas y a disfrutar otra de sus pasiones: las artes plásticas. Es difícil concebir la obra de Francisco Hernández de los últimos años sin pensar en su relación con las artes plásticas y la pintura.
/
Tomar como punto de partida una obra plástica o una pintura es una forma poética que no se restringe a ninguna época. De primera instancia puedo recordar los Sonetos lujuriosos de Pietro Aretino y al mismo doctor Williams con Cuadros de Brueghel; y es que en los últimos años la obra poética de Francisco Hernández ha encontrado riqueza en su expresión con una acertada transmutación sinestésica entre los sentidos, como colocar en un poema a Delacroix y a Victor Hugo.
/
La mitad clara, del vientre a la cabeza,
cruzó el río a nado.
La mitad oscura, del vientre a las ancas,
utilizó el puente de madera.
/
En el cuarto apartado de Odioso caballo, Hernández se instala en el “Taller de Moris”, un pintor de poco menos de cuarenta años de edad y creador de un territorio de claroscuros, imaginación y ensoñaciones, en donde “Debido al entumecimiento provocado por las temperaturas bajo cero, las creaciones de Moris se reconfortan abrigándose, frotándose las manos, transformándose en brasas”. Esa es una de las múltiples formas de la poesía de Francisco Hernández, su diálogo a veces pausado y silencioso pero siempre lleno de colores, formas y trazos bien definidos con algún escritor o pintor de su predilección. Hernández puede hablar del trote de un caballo pero al mismo tiempo se sueña frente a un caballete al que impregna sus derechazos de un boxeador acostumbrado a hacer round de sombra con sus fantasmas tutelares.
/
Finalmente el apartado con el que cierra su libro, “Cartas”, es sin duda el más íntimo de todos. La tradición epistolar en la poesía ha sido relegada a un rincón en medio de la vorágine de la comunicación. Escribir una carta a los muertos o a los vivos que se mantienen a una distancia geográfica es la mejor manera de hacerles saber que en algún otro rincón del planeta alguien más recuerda la encrucijada, el lugar y el momento en el que algo perdurable de ellos marcó nuestro presente. Es una confesión y un abrir de puertas amistoso a nuestra casa, un temerario apretón de otro ser en un abrazo que los lectores observan y disfrutan gozosamente.
/
FOTO: Francisco Hernández, Odioso caballo, México, Almadía, 2016, 191 pp.
« “Quería romper con el cliché” Entrevista con Mónica Lavín Espacios abiertos en la poesía mexicana reciente »