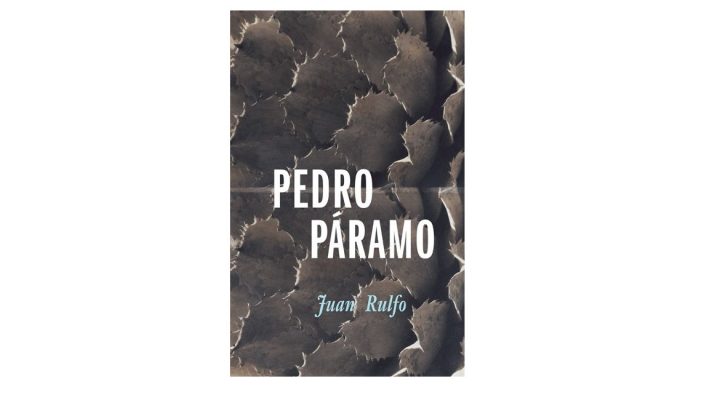La muerte de Susana San Juan
/
A manera de homenaje, el escritor portugués hace su propia versión sobre la muerte de uno de los personajes más representativos de la obra del escritor jalisciense
/
POR JOSÉ LUÍS PEIXOTO
(Reescritura a partir de Pedro Páramo, de Juan Rulfo)
Tengo la boca llena de tierra, dijo. Y esperó. Su rostro que había nacido joven, envejecido de repente. Por detrás de su inocencia infantil y de hombre repentinamente añejo, la figura de todo lo que aprendió con palabras, o mirando el cielo, o reflexionando sobre su propio nombre. Esperó un poco. Susana era una mujer, pero de pronto se volvió niña y dijo: sí, padre. Y el padre: su voz: el significado de las dos palabras: no digas que sí, nunca digas sólo que sí, repite conmigo lo que vaya diciendo. Los ojos del padre se iluminaron como llamaradas para decir estas palabras, pero Susana era una mujer y de improviso se volvió niña. Su piel limpia. Sus ojos: ríos profundos. Sus cabellos. Desde su sufrimiento, dijo: ni piense que me va a confesar otra vez ¿por qué otra vez?, eso es para los que fallaron, otra vez llegan los que se equivocaron, otra vez se despiden los indecisos, de nuevo mueren los que ni siquiera saben morir. El padre Rentería dijo: no, no necesitas confesarte de nuevo, estas palabras no son una confesión. Y dijo: estas palabras son la voz que te prepara para la muerte.
¿Ya me voy a morir?
Sí, hija.
Quizá en otro tiempo los ojos de Susana San Juan se habrían llenado de lágrimas, furiosa, si hubiera dicho lo que dijo en aquel cuarto: entonces, déjeme en paz, quiero encontrar una brisa o el punto más vivo sobre la superficie de las brasas para posar mi cuerpo cansado y reposar, ¿quién le encargó que viniera aquí a quitarme el sueño?, ¿dónde buscaré el sueño si lo pierdo para siempre?, será mejor que se vaya y que me deje resucitar, renacer mi tranquilidad. El padre, como si ya lo esperara, porque ya lo esperaba, dijo: soy yo quien te trae la paz, Susana, repite las palabras que yo diga para que encuentres el sueño, cuando finalmente te duermas serás definitiva como la noche sobre las montañas, nadie, ni él, te despertará, te dormirás y nunca más despertarás.
¿Ya me voy a morir?
Sí, hija.
Susana aceptó las palabras del padre. El tiempo se reblandeció, como si la primavera, como si el cielo. La voz de Susana: está bien, padre. Y el silencio que era tiempo al pasar. Y: haré lo que diga.
Las paredes del cuarto guardaban manchas de polvo y eran años esperados que estarían por llegar. El futuro. El padre, delicadamente sentado sobre la cama, como si su cuerpo no tuviera peso para apoyarse en la orilla, sujetaba los hombros de Susana San Juan. Corría sangre gruesa por las venas del dorso de sus manos. Sus labios gastados, tantas veces inútiles, casi pegados a la oreja de ella. Algunos vellos o un contorno o la línea de la luz que los separaba. Como un secreto, encontraba maneras de encajar cada una de sus palabras: sílabas adquiriendo la forma correcta para encajarse en los pensamientos: ladrillos, ladrillos: un muro.
Tengo la boca llena de tierra, dijo. Y esperó. Esperó un poco. Su mirada, a través de un instante de claridad, vio a Susana mover los labios y repetir en silencio el significado de lo que había dicho y que, en su memoria, estaba vivo como la certeza de la tarde fuera de las paredes del cuarto. Tengo la boca llena de tu boca mordiente, dijo el padre. Susana suspendida en el hilo del tiempo que pasaba. Después, la misma voz volvió a tocarle el oído: trago saliva mordaz que me derrite la piel, mastico piedras de sangre, terrones atravesados por gusanos que se extienden en el interior de mi boca, que se reúnen en la entrada de mi garganta para asfixiarme, que rasgan el interior de mis mejillas cuando sus cuerpos laminados se arrastran, se reblandece mi nariz, mis ojos se derriten, arden mis cabellos. Oía las mismas palabras dichas por los silentes labios de Susana, como una oración, y se admiraba de su calma. Aceptación. En el espejo empañado por el que veía sus propios pensamientos, el padre Rentería era capaz de imaginar el entendimiento que Susana tenía de las imágenes que le estaba clavando, agujas, puñales; lograba imaginar la lucha de su corazón para rechazarlas.
¿Ya me voy a morir?
Sí, hija.
Le devolvió la mirada. Dijo: y la visión universal infinita incandescente de Dios, la luz que atraviesa la piel, niños muertos, pero con su habitual alegría, aún felices; la última vez de lo que nunca podrás tener, se te permitirá la alegría de los ojos de Dios sólo para que ese recuerdo te haga sufrir, el cuerpo en carne viva, los huesos ardiendo por dentro, incendios lanzándose en avalanchas por tus venas. Le devolvió la mirada. Dijo: el fuego te utilizará para gritar, sus gritos serán tus ojos abiertos y no podrás ver a Dios por detrás de las llamas en el interior de las llamas.
Amor. Me daba amor. Él me recibía en sus brazos.
Porque esperaba la última respiración, tenue despedida, un momento entre momentos, perdido de todos los recuerdos, nadie para distinguir ese momento y llevarlo por el tiempo, el futuro, el padre Rentería volvió a deslizar la mirada por todas las figuras que se alejaban para esperar ese mismo momento, última respiración: junto a la puerta, apoyado en la desesperación, Pedro Páramo esperaba, con los brazos cruzados, hombre, casi preparado para enfrentar el tiempo; en seguida, esperaba el doctor Valencia rodeado por señores con sombrero de copa alta; mucho más lejos, apoyadas en sombras, una multitud de mujeres sin rostro, mujeres que eran una sola y que esperaban, mujeres que sabían que se hacía tarde para comenzar a recitar la oración de los muertos.
FOTO: Susana San Juan es uno de los personajes principales de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo./ Especial