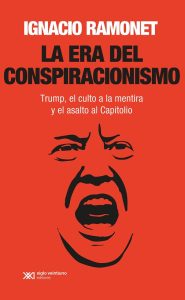La era del conspiracionismo: un adelanto del nuevo libro de Ignacio Ramonet
Este es un adelanto del libro La era del conspiracionismo, publicado por Siglo XXI, del periodista Ignacio Ramonet, quien a partir del asalto al Capitolio en 2021 observó los mecanismos que tiene en la sociedad la cultura de la mentira, presente desde tiempos remotos
POR IGNACIO RAMONET
En un universo lleno de incertidumbre –como el que envuelve hoy a las clases medias blancas estadounidenses– no es anormal que proliferen las “teorías del complot”. Podríamos definir el complot o la conspiración como un proyecto secreto elaborado por varias personas que se reúnen y se organizan en forma clandestina para actuar juntas contra una personalidad o contra una institución. Recuérdese que conspirar significa, etimológicamente, “respirar juntos”.
La historia y los historiadores dan testimonio de la existencia real de cientos de verdaderos complots. Los ha habido siempre. Desde, por ejemplo, la célebre Conjuración de Catilina denunciada por Cicerón en el año 63 a. C., o el asesinato de Julio César en el 44 a. C. hasta el escándalo del Watergate en 1972, el caso Irán-Contra en 1986, o el complot mediático-político en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.
Otro ejemplo de verdadera conspiración: el siniestro Plan Cóndor, en América Latina, coordinado en 1976 por la CIA estadounidense y los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. O también, más recientemente, el destapado por el informante Edward Snowden, cuando reveló la trama de espionaje masivo implementado por el gobierno estadounidense a través de su programa secreto PRISM, elaborado por la NSA para vigilar a todos sus ciudadanos.
Los complots existen pues, no cabe duda. Pero el complotismo, el conspiracionismo o la “teoría del complot” son otra cosa. Proponen una visión paranoica del mundo, que sitúa, en el centro del desarrollo de la historia, narrativas nacidas de un imaginario más o menos delirante cuya realidad no está en absoluto demostrada. Tratan de explicar cualquier fenómeno histórico causante de un impacto social importante (crisis, atentado, golpe de Estado, guerra, pobreza, peste, pandemia, paro, catástrofe, etc.) mediante un constructo intelectual que responda a todos los interrogantes suspicaces posibles. Consideran que cualquier desastre o acontecimiento social traumático es consecuencia de una “conspiración” de algunas fuerzas superiores y secretas. Y esto es muy antiguo; la propia palabra desastre, que significa mala estrella, se origina en la creencia profunda de que nuestro destino está fatalmente determinado por los astros…
Uno de los ejemplos históricos más conocidos de complotismo es el que dio lugar, durante siglos, a la “caza de brujas” y a la acusación de “crimen de brujería”, que el historiador Pau Castell, de la Universidad de Barcelona (España), explica así: “El crimen de brujería aparece a finales de la Edad Media, hacia 1424, y lo primero que hay que decir es que es imaginario. Es una construcción intelectual que se basa en la idea de que existen hombres y mujeres que forman parte de una secta herética y demonolátrica, que se reúnen de noche, abjuran de la fe y provocan enfermedades y muertes por medios maléficos. Esto empieza a nivel de las élites intelectuales del momento, teólogos y juristas, pero es una creencia que se acaba extendiendo al grueso de la población, preocupada sobre todo por estos maleficios. Temen que haya gente, vecinos que viven entre ellos, que formen parte de este culto y causen la muerte de sus hijos, de su ganado”.
El conspiracionismo satisface las exigencias de muy diversos actores políticos y sociales. Identifica, según la época, a ciertos grupos (las élites, los ricos, los capitalistas, los empresarios, los extranjeros, las minorías étnicas, los comunistas, los anarquistas, los judíos, los yihadistas, los gitanos, las brujas, los albinos, los pelirrojos, el Opus Dei, la CIA, el imperialismo, la masonería, los jesuitas, las multinacionales, entre otros), y los culpa por los eventuales cataclismos políticos, económicos, sociales o sanitarios que se abaten sobre una sociedad.
El complotismo constituye, en cierto modo, una maniobra de manipulación para modificar la interpretación histórica de un acontecimiento. Los teóricos de la conspiración se niegan a aceptar el papel del azar o de la iniciativa individual en los grandes acontecimientos. No creen que las cosas puedan suceder sin que alguien tenga la expresa intención de que así sea. El complotismo asume que todo irá mejor una vez que la acción popular pueda remover a las fuerzas ocultas de sus posiciones de poder.
A veces denunciar un (inexistente) complot puede provocar, por efecto de pánico o ataque preventivo, una verdadera masacre. En Ruanda, en abril de 1994, después de un atentado que provocó la destrucción del avión presidencial y la muerte del mandatario hutu Juvénal Habyarimana, la emisora Mil Colinas de Kigali, una radio de odio, denunció sin tregua la existencia de un supuesto complot que estaría preparando la minoría tutsi para destruir a los hutus. Era falso. Pero esa denuncia sirvió de detonante para que, armados de machetes, decenas de miles de hutus se lanzaran a las calles a masacrar tutsis. Un auténtico genocidio que causó el exterminio de unas ochocientas mil personas.
Dice la sismóloga estadounidense Lucy Jones: “Las teorías de la conspiración no solo implican creer en algo que no es verdad, sino pensar que hay un grupo de gente malvada que es responsable de un desastre. Estas teorías se vuelven mucho más comunes después de una tragedia. De una manera extraña, esas teorías te hacen sentir más seguro porque crees que tienes información especial que otras personas no poseen. Es como con las películas de terror, nos gusta pensar en cosas peligrosas cuando estamos a salvo”. En situaciones de crisis grave, como la que viven hoy las clases medias blancas estadounidenses, en las que una explicación clara y racional de lo que les ocurre no resulta evidente, la teoría de la maquinación ofrece respuestas. Da una sensación de control. Procura una suerte de contrapeso psicológico al vértigo de la incomprensión. Propone una narrativa congruente para darle sentido a un mundo que, de pronto, parece estar desposeído de lógica.
Como escribe el profesor Mark Lorch, catedrático de Química y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Hull (Reino Unido): “Una de las causas por las que las teorías de la conspiración surgen periódicamente es nuestro deseo de imponer una estructura al mundo, y nuestra increíble voluntad de identificar pautas, normas, modelos”. Creer que tenemos acceso privilegiado a “informaciones prohibidas” nos procura un sentimiento de seguridad y de control. Nos ayuda a sentir que, en medio de un universo que se desploma a nuestro alrededor, tenemos ventaja, podemos llevar la delantera.
“Todo es mentira”
Por otra parte, en tiempos como los actuales, en los que las fuentes oficiales de información han perdido credibilidad, y cuando se otorga el mismo nivel de confianza a un meme que a un noticiero de televisión o a una agencia de noticias, no es aberrante que las teorías conspirativas encuentren mayor audiencia en el seno de categorías sociales muy impactadas por la crisis. La tecnología ayuda. Porque mucha gente aprovecha el anonimato que ofrece internet para defender –amparados por la seguridad de un seudónimo– posiciones alternativas, agresivas, irrespetuosas o extremistas. La mentalidad complotista, siempre paranoica, tiende a ver la historia bajo el prisma de la sospecha y de la denuncia. Varios ensayistas –y Umberto Eco desde la ficción– han explicado por qué nos fascinan algunas tesis disparatadas que pretenden detentar la clave absoluta para develar la “verdad verdadera” de lo que ocurre en el mundo.
Por ejemplo, el filósofo austríaco Karl Popper, probablemente el primer pensador que empleó la expresión “teoría de la conspiración”, plantea que esta visión, según la cual todo lo que sucede en la sociedad es resultado de los designios directos de algunos individuos o grupos, es una expresión del oscurantismo contemporáneo, fruto de la secularización de antiquísimas supersticiones religiosas: “La teoría de la conspiración en nuestras sociedades –escribe Popper– es más antigua que la mayoría de las formas de teísmo, y es semejante a la teoría de la sociedad de Homero. Para Homero, el poder de los dioses era tal que todo lo que sucedía en la llanura delante de Troya era solo un reflejo de las diversas conspiraciones en el Olimpo. La teoría de la conspiración de la sociedad es simplemente una versión de ese teísmo: una creencia en dioses cuyos caprichos y deseos lo gobiernan todo. Deriva del hecho de abandonar a Dios y de preguntarse en seguida: ‘¿Quién está en Su lugar?’. Su lugar está ahora ocupado por diversos hombres, grupos de poder y ‘siniestros’ grupos de presión, a quienes se culpará de haber planeado la Gran Depresión y todos los males de los que sufrimos”.
Esa “conspiración”, repito, se resume más o menos, siempre, a la siguiente estructura: un pequeño grupo de gente muy influyente controla –en secreto– los hilos del poder político, de la economía, de la banca, de los medios de comunicación, de la cultura de masas y de las instituciones académicas contra los intereses de la gente sencilla y común. Cualquier teoría conspirativa, insisto, está basada en la creencia de que unas “fuerzas poderosas y malintencionadas” mueven, clandestinamente, los hilos para manipular determinados eventos, personas o coyunturas. Estos relatos conspirativos poseen también –siempre– componentes idénticos: por ejemplo, la idea de que “nada sucede por casualidad”; la convicción de que los acontecimientos tienen una “trama oculta” (todo estaría muy bien planificado), y la certeza de que, sin excepción, detrás de lo que está pasando hay un individuo o un grupo que es el “causante”, el “culpable”.
Narrativas alternativas
Fascinado por las sociedades secretas, el escritor francés Honoré de Balzac ya afirmaba en 1837: “Hay dos historias: la historia oficial mentirosa, que se enseña en los colegios. Y la historia secreta, la que revela las verdaderas causas de los acontecimientos, que es una historia ocultada, silenciada”. Desde hace pues casi dos siglos, el conspiracionismo se funda precisamente en esta convicción de que el “relato dominante”, la “historia oficial” es, en realidad, una gran mentira que los medios de masas (cómplices, obviamente cómplices) difunden solo para ocultar la verdadera “historia secreta” y preservar los privilegios de una élite poderosa y de personajes encubiertos. Teorías conspirativas, repito, las ha habido siempre. Algunos expertos señalan, por ejemplo, que en 1963 el 80% de los estadounidenses creyeron en teorías del complot en torno al asesinato del presidente Kennedy. Lo nuevo es que ahora se difunden en una era en la que los ciudadanos están conectados en permanencia a las redes sociales y tienen acceso digital constante a la información. Una era en la que los mass media (televisión, prensa escrita, agencias de noticias y radio) ya no poseen el monopolio de la influencia en la opinión pública.
Internet y las redes sociales ponen ahora a nuestro alcance millones de narrativas alternativas en competición con las de los grandes medios tradicionales. Aquellas personas que no se atrevían a expresar algo porque era ilegal, inmoral, estaba mal visto o era políticamente incorrecto, ahora constatan que “¡mucha gente piensa como yo!”… Y se desinhiben. De ese modo, las redes favorecen la creación de comunidades a veces con ideas de odio, racistas, machistas, supremacistas, antisemitas. Porque cada vez hay menos puntos fijos informativos que sirvan de referencia. Por haber abusado de manipulaciones, de ocultaciones y de mentiras, en los últimos treinta años, el periodismo y su credibilidad se debilitaron y, en gran medida, se derrumbaron.
Ucrania y la guerra cognitiva
El comportamiento de los grandes medios con respecto a la reciente guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, confirmó que no son de fiar. Como se sabe, cuando comienza un conflicto armado arranca un relato mediático plagado de desinformaciones, cuyo objetivo principal es la seducción de las almas y la captación de sentimientos para ganar los corazones y cautivar las mentes.
No se trata de informar. De ser objetivo. Ni siquiera de ser neutro. Cada bando va a tratar de imponer –a base de propaganda y toda suerte de trucos narrativos– su propia crónica de los hechos, a la vez que busca desacreditar la versión del adversario. Las mentiras que ambos bandos difundieron sobre el conflicto de Ucrania no fueron, en el fondo, muy diferentes de las que ya vimos en otras guerras. Se repitió la histeria bélica habitual en los medios, la proliferación de censuras, de fake news, de posverdades, de intoxicaciones, de artimañas, de manipulaciones.
La conversión de la información en propaganda es ya conocida y ha sido estudiada, en particular, en los conflictos de los últimos cincuenta años. Quizás ya con la guerra de Vietnam, en las décadas de 1960 y 1970, se alcanzó el zenit de la sofisticación en materia de mentiras audiovisuales y manipulaciones mediáticas. Con la guerra de Ucrania, los grandes medios de masas, en particular los principales canales de televisión, fueron de nuevo enrolados –o se enrolaron de manera voluntaria– como un combatiente o un militante más en la batalla. Hay que añadir que los laboratorios estratégicos de las grandes potencias, en el marco de la reflexión sobre las nuevas “guerras híbridas”, están también tratando de conquistar militarmente nuestras mentes. Un estudio de 2020 sobre una nueva forma de “guerra del conocimiento”, titulado Cognitive Warfare (guerra cognitiva), del contraalmirante francés François du Cluzel, financiado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), expone lo siguiente: “Si bien las acciones realizadas en los cinco dominios militares (terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético) se ejecutan para obtener un efecto sobre los seres humanos, el objetivo de la ‘guerra cognitiva’ es convertir a cada persona en arma”. Los seres humanos son ahora el dominio en disputa. El objetivo es piratear el individuo aprovechando las vulnerabilidades del cerebro humano, utilizando los recursos más sofisticados de la ingeniería social en una mezcla de guerra psicológica y guerra de la información.
“Esa guerra cognitiva no es solo una acción contra lo que pensamos –precisa François du Cluzel–, sino también una acción contra la forma en que pensamos, el modo en que procesamos la información y cómo la convertimos en conocimiento”. En otras palabras, la guerra cognitiva significa la militarización de las ciencias del cerebro. Porque se trata de un ataque contra nuestro procesador individual, nuestra inteligencia, con un objetivo: penetrar en la mente del adversario y hacer que nos obedezca. “El cerebro –enfatiza el informe– será el campo de batalla de este siglo XXI”.
Durante el conflicto de Ucrania, en Estados Unidos y en Europa, los grandes medios de masas estuvieron combatiendo –y no informando– en favor esencialmente de lo que podríamos llamar la posición occidental. Sin embargo, dentro de esa normalidad propagandística, pudimos asistir a un fenómeno nuevo. De modo inaugural, en la historia de la información de guerra, en primera línea del frente mediático, intervinieron las redes sociales. Hasta entonces, en tiempos bélicos, las redes no habían tenido la misma importancia.
¿Cuál fue el último conflicto de esta envergadura en el mundo? Desde 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, o desde la guerra de Corea a principios de los años cincuenta, no se había producido en el mundo una conflagración militar de dimensiones semejantes a la de Ucrania.
Con la guerra de Ucrania, los ciudadanos no solo se vieron confrontados a la habitual histeria bélica colectiva y permanente de los grandes medios tradicionales, a su discurso coral uniforme (y en uniforme), sino que todo eso les llegaba, por primera vez, en sus teléfonos, en sus tablets, en sus netbooks… Ya la pantalla del televisor del living no tuvo el mismo protagonismo. Ya no solo eran los periodistas sino las amistades, los familiares, los mejores amigos quienes contribuían también, mediante sus mensajes en las redes, a amplificar la incesante narrativa coral de discurso único. Con la guerra de Ucrania emergió una nueva dimensión emocional, un nuevo frente de la batalla comunicacional y simbólica que hasta entonces no existía en tiempos de guerra.
Por ejemplo, el asalto al Capitolio que estamos analizando y que fue, como ya dijimos, una tentativa de golpe de Estado constituyó un acontecimiento de primera magnitud desde el punto de visto político. Pero no militar. Y ese ataque, como vemos, sí fue el resultado de una gran confrontación previa en las redes sociales, en la que los fanáticos conspiracionistas leales a Donald Trump lograron imponer la tesis de un gran engaño electoral que nunca existió. A lo largo del controvertido mandato del magnate republicano se produjo una encendida batalla frontal, en las redes, por el control del relato: una confrontación digital de gran envergadura para desinformar, tratar de imponer una falsa verdad complotista y ocultar la realidad de las urnas. Ahí, las redes fueron absolutamente decisivas.
Pero en un enfrentamiento militar de las dimensiones de la guerra de Ucrania, hasta entonces, las redes no habían tenido protagonismo. Lo tuvieron en ese conflicto por primera vez en la historia de la información. También, por vez primera, se produjo esa decisión de Google de sacar de la plataforma a medios del “adversario ruso” como RT (Russia Today) y Sputnik, mientras Facebook e Instagram declaraban que tolerarían “mensajes de odio” contra los rusos y Twitter tomó la decisión de “advertir” sobre cualquier mensaje que difundiera noticias de medios afiliados a Moscú, y redujo en forma significativa la circulación de esos contenidos, cosa que no hizo con quienes apoyaban a Ucrania y a la OTAN. Eso no se había producido nunca hasta entonces, lo que pone en evidencia la hipocresía sobre la supuesta libertad de expresión o sobre la neutralidad de las redes.
Todo eso confirmó que, si el conflicto de Ucrania era una guerra local en el sentido de que el teatro de operaciones estaba efectivamente localizado en un territorio geográfico preciso, por lo demás era una guerra global, mundial, en particular por sus consecuencias digitales, comunicacionales y mediáticas. En esos frentes, Washington, como en la época del macartismo y la “caza de brujas”, enroló a los nuevos actores de la geopolítica internacional, o sea, a las megaempresas del universo digital: las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Esas hiperempresas –cuyo valor en Bolsa es superior al producto interno bruto (PIB) de muchos Estados del mundo– se retiraron de Rusia y se alistaron de manera voluntaria en la guerra contra Moscú.
Eso fue una novedad. Hasta ese conflicto conocíamos la actitud partidaria y militante de los grandes medios que, en caso de guerra, se alineaban con uno de los beligerantes y abandonaban todo sentido crítico para comprometerse de manera unilateral y defender los argumentos de una sola de las potencias enfrentadas. O ignoraban y silenciaban por completo un conflicto (Palestina, Yemen, Donbass, Tigré). Lo nuevo es que, por primera vez, las redes sociales hicieron lo mismo, lo cual acabó por confirmar que los verdaderos medios dominantes hoy, los que imponen efectivamente el relato, son las redes sociales.
Activistas digitales
La causa de todo la tiene, sin duda, esa increíble aptitud de los seres humanos de imaginar historias inverosímiles, incluso cuando en el fondo sabemos que son falsas. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicado por la prestigiosa revista Science, confirmó que las noticias falsas poseen más de un 70% de posibilidades de ser compartidas en las redes sociales que las noticias verdaderas: “La falsedad se difunde significativamente más lejos, más rápido, más profundamente y más ampliamente que la verdad, en todas las categorías de información. Y los efectos son más pronunciados para las noticias políticas falsas que para noticias falsas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera”, aclaran los autores del estudio.
Por definición, las redes sociales no están hechas para informar, sino para emocionar. Para opinar, no para matizar. En las redes circulan muchos textos y documentos de calidad, testimonios, análisis, reportajes, y estas retoman muchos excelentes documentales, videos, artículos de la prensa y de los medios existentes. Pero la manera de consumir contenidos en las redes (aunque cada una de ellas tiene su propia especificidad) no es pasar el tiempo leyendo o viendo la integralidad de los documentos que uno recibe. Los usuarios de las redes no buscan respuestas sino preguntas. No desean leer. No son receptores pasivos como los de la radio o la televisión. Las redes están hechas sobre todo para actuar. El ciudadano o la ciudadana que usa las redes lo que quiere hacer es compartir o adherir dando like. El placer del internauta, lo que a este le gusta es comunicar, transmitir, reenviar, difundir… La red, en realidad, funciona como una cadena digital. Cada usuario se siente eslabón, vínculo, enlace, con la obligación de expresarse, de opinar, de conectar, comentar, remitir, enviar, pasar, repercutir…
Lo que más circula y mayor influencia tiene en algunas redes (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) son los memes, o sea, especies de gotas, de haikus, de resúmenes muy reducidos, muy sintéticos, muy caricaturescos de un tema… Es lo que más se comparte. Los memes funcionan como si, en la prensa escrita, las informaciones se redujesen únicamente a los títulos de los artículos, y no hubiera necesidad de leerlos. Cada uno de nosotros puede hacer la experiencia: cuelgue en su red preferida el mejor texto, el video más completo, más inteligente y honesto que pueda haber sobre, por ejemplo, la guerra de Ucrania, y verá que, a lo sumo, puede alcanzar algunas decenas de likes… Pero si coloca un buen meme eficaz y novedoso, que, por su creatividad y originalidad, impacta y provoca a la vez risa y sorpresa, su velocidad de transmisión será impresionante. Si se habla de difusión viral no es por casualidad.
Cuando, por ejemplo, el domingo 27 de marzo de 2022, en plena ceremonia de los Oscar, en Hollywood, ante millones de telespectadores, el actor Will Smith le asestó, en vivo y en directo, un tremendo cachetazo al cómico Chris Rock, la imagen de esa escena, convertida de inmediato en meme, se difundió a la velocidad del rayo por el mundo, saturó todas las redes y prácticamente ocultó, durante varios días, todas las demás noticias, incluso las de la guerra de Ucrania, entonces en plena intensidad.
El deseo compulsivo de compartir, de difundir es lo que hace que las redes consigan propagar masivamente un sentimiento general, una interpretación dominante, una opinión sobre cualquier tema. Ese sentimiento es el que, poco a poco, consigue imponerse en todo un sector de la sociedad. Esa es una de las grandes diferencias entre las redes y los medios tradicionales.
Lo que excita a los usuarios de las redes es comportarse como activistas digitales con una misión, una encomienda: publicar y propagar noticias que confirman o parecen confirmar lo que ellos y sus amigos piensan. No se trata de difundir la verdad, se trata de retransmitir lo que se supone que la gente amiga desea leer. En ese sentido, las falsedades son más novedosas que la verdad. Por ello se comparten más.
FOTO: La cacería de brujas derivó de un complot en el cual se acusaba, sin mayores evidencias, a mujeres y hombres de prácticas mágicas/ Especial
« Sotto Voce: Revelaciones del mundo musical El asesinato de Kennedy desde México: entrevista con Enrique Berruga Filloy »