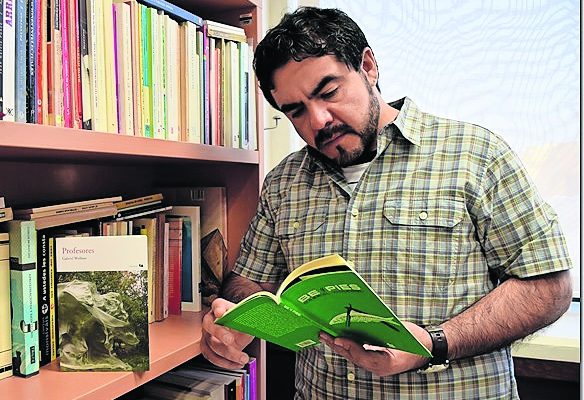La huida de Wolfson
Clásicos y comerciales
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
El filósofo Gaos consideraba imposible que hubiese filosofía sin historia de la filosofía. A riesgo de ser tachado de decimonónico (no lo soy, pero quisiera serlo) encuentro igualmente impensable la existencia de la crítica literaria sin la compañía y el acicate de la historia literaria. Me parece que Gabriel Wolfson (Puebla, 1976), como lo prueba No sé lo que soy pero sé de lo que huyo: crítica de una literatura mexicana (Universidad Autónoma de Querétaro, 2023), es de los pocos críticos mexicanos capaz de aislarse soberanamente sobre un texto y, al menos durante un rato —porque más no se puede— impedir que se cuelen por puertas y ventanas el ruido del mundo, las gotas de lluvia de la historia, el mal olor de las reputaciones, el sudor de la multitud, el perfume de los cursis.
Esa capacidad de concentración le permite, por ejemplo, ser un excelente lector de cuento (lo es de Nettel y de Parra, por ejemplo), género, según Mailer, justamente tenido por menor. Pero, si en mis manos estuviera encargar una personalísima historia de la literatura mexicana moderna (y no el roperazo perpetrado en 2008 por Fernández Perera y que Wolfson critica en esta recopilación), pensaría en Wolfson, muy bien calificado en la llamada close reading, pero dueño, a la vez de una visión panorámica de la historia de nuestra literatura, porque cuando se trata de Azuela, López Velarde, Guzmán o Torri, sabe abrir el gran angular. No podía ser de otra manera en quien intelectualmente, es gente de Bourdieu, magisterio del que provienen, también, sus defectos.
Estos últimos sobresalen en el ilegible ensayo que abre el libro, unas “notas sobre los límites institucionales de la creación”, donde queda claro, si acaso, que tan malo resulta el Estado como el Mercado. En efecto: donde hay dinero público para la cultura, siempre hay problemas del orden egolátrico y al mercado lo rige el célebre cálculo egoísta. Pero sin Fonca hubo un Dostoievski y muchísimo dinero rodeó a las obras de Thomas Mann o de García Márquez; por fortuna, Wolfson a ratos se despreocupa de las condiciones materiales e “institucionales” que hacen posible la literatura (es un tema, sí, pero para una categoría más baja del SNI) y se dedica a hacer crítica sin mayores distingos entre ensayos y reseñas porque el buen crítico como lo es él, modula a placer la extensión de sus textos. No en balde se educó en Crítica, la de Pinto, que desde la Universidad Autónoma de Puebla fue, durante varios años, la única revista exclusivamente literaria que había en México.
No sé lo que soy pero sé de lo que huyo: crítica de una literatura mexicana invita a atisbar quién es el crítico poblano, a saber qué le gusta, para empezar. Disfruta de los raros que no hacen concesiones al mercado, empezando por Tario, “el raro entre los raros” como me parece que lo bautizó Amara, y si de exilios se trata prefiere el de Saer (“el objetivo del escritor es ser intraducible”) aferrado al río Paraná en París, frente a la ansiedad de quienes escriben, en México, “cigarrillos” y no cigarros (como dice Wolfson que lo hace Boone en La noche caníbal, de 2008) para ahorrarle el trabajo a sus potenciales o soñados editores españoles.
Entre sus preferencias destacan Vicens, lector incondicional como lo es de El libro vacío (1958), precedido de una carta-prólogo de Paz después suprimida por la mediocridad, que es de lo poco que del poeta le interesa a Wolfson, junto a Aguilar Mora (conflictiva admiración que compartimos), Melchor (cuya Temporada de huracanes le parece, exagerado, un momento fundacional similar a los protagonizados por Los de abajo y Pedro Páramo), el ensayo de Cristina Rivera Garza sobre Rulfo, sin duda el libro más interesante de la autora tamaulipeca y donde Wolfson se permite revivir la impopular conjetura de Felipe Vázquez (Rulfo y Arreola. Desde los márgenes del texto, 2010) sobre la ayuda que Juan José Arreola le habría prestado a su amigo Juan Rulfo en la hechura de Pedro Páramo. Para muchísimos, y entre ellos no se cuenta Wolfson, se trata de una blasfemia, la de Vázquez.
En el examen de las obras de Alberto Chimal (Los esclavos, 2009), Herrera (Señales que precederán al fin del mundo, 2009), Herbert (Canción de tumba, 2012), Fabre (cuántos quisiéramos que nos hicieran una entrevista tan minuciosa como la que le hizo con motivo de La sodomía en la Nueva España, de 2010) o Enrigue (Valiente clase media. Dinero letras y cursilería, 2013), Wolfson sabe ser a la vez, entusiasta y justo. Lo es ante la edición de los Diarios 1945-1985, de Elizondo, reseña que termina con una declaración de guerra de Wolfson contra el neoclasicismo ñoño en el cual el autor de Farabeuf (1965) se refugiaba en sus últimos años, a la sombra de su tío, don Enrique González Martínez. Tampoco se tienta el corazón al condenar Un siglo de un día (1983), la tardía novela de la Revolución Mexicana del poeta Lizalde, por convencional.
Wolfson es un moderno duro y seco, también atento a la vanguardia cubana del último cambio de siglo, admirador del primer Gelman, cuya poesía parecía traducido adrede del inglés, lector de poetas como Balam Rodrigo o García Manríquez, a quienes les compra el juego, pero no necesariamente la ideología. A Wolfson no podría acusársele de anticuado ni de decimonónico, muy sensible al experimentalismo ensayístico de Rivera Garza, pero, en el fondo, fiel al mandato de Guzmán y de Torri.
¿De qué huye entonces Wolfson? Quiere escaparse (no siempre lo logra, no siempre lo logramos) del patrimonio estatal de la cultura sin presumir de libertario, del Mercado que suprime librerías o las convierte en puntos de venta especializados en chucherías, de las novelas “alemanas” escritas por mexicanos, de quienes se privan del veneno (y del antídoto) de la crítica negándose a escribir reseñas “negativas”, de las tres mil erratas y de las prisas por llegar a tiempo a la Feria de Guadalajara.
Debo concluir agradeciendo la reseña que Wolfson hiciese de la primera edición de mi Octavio Paz en su siglo (2014), incluida en este volumen bajo el título de “Una obra datada: Christopher Domínguez Michael”. Pocas veces he recibido una crítica a la vez tan severa (“Una vulgata anotada”, la llamó) y tan cariñosa, escrita por una persona que no conozco y de la cual nunca he tenido ningún contacto en mi Iphone. Entre nosotros ha privado, en este caso, el trato flemático que el crítico eduardiano y famoso catador de vinos George Saintsbury le parecía el apropiado entre un escritor (en este caso yo) y un crítico (él, Wolfson): el desconocimiento absoluto de la persona como garantía suprema de la imparcialidad ante la obra, ensueño de la vieja Inglaterra que siempre ha sido muy difícil —siquiera de concebir— en las pandilleras y endogámicas repúblicas literarias latinas. Si ya era apreciable mi gratitud con Wolfson, la lectura de No sé lo que soy pero sé de lo que huyo, la redobla.
Este libro de largo título y sustanciosa lectura prueba que las recopilaciones hechas por los críticos, tan desdeñadas (nadie, salvo los propios críticos, las compramos y las comentamos) a veces son un antes y un después. Así lo será para Gabriel Wolfson.
FOTO: Gabriel Wolfson, profesor del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de la UDLAP. /Blog de la UDLAP
« “Defiendo más la ficción que la supuesta verdad autobiográfica”, dice Sara Mesa en entrevista La novela, los diálogos, las cartas »