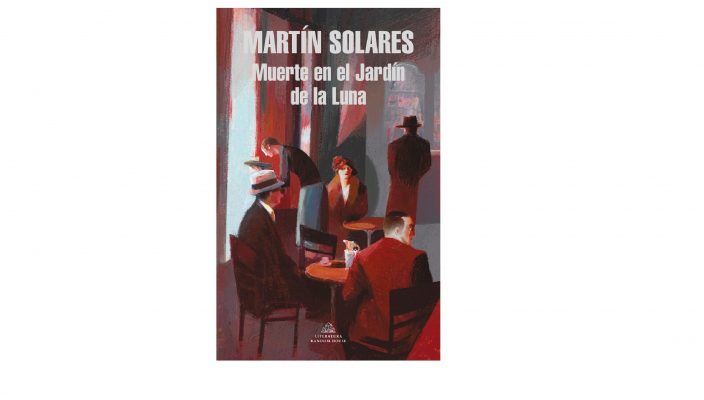Muerte en el Jardín de la Luna
/
Adelanto de Muerte en el Jardín de la Luna. Memorias del agente Pierre Le Noir sobre nuevos hechos, aún más inquietantes, ocurridos en París en noviembre de 1927, la nueva novela de Martín Solares
/
POR MARTÍN SOLARES
1
Cómo me condenaron a muerte
Dicen que entre policías sólo hay dos tipos de historias: aquellas en que se sigue a la muerte de cerca, aquellas en que la muerte te sigue a ti. Ya conté mi primera aventura, cuando perseguí al asesino. Hoy voy a contar la segunda.*
La noche que detuve a mi primer delincuente, alguien pensó que ese joven policía merecía un castigo ejemplar, así que le pusieron precio a mi cabeza: contrataron a uno de los peores navajeros de Europa para matarme. Un sujeto habituado a apuñalar, a eviscerar y a despedazar a sus víctimas de modo ostentoso. Uno célebre por su crueldad. Uno que debía hacerme sufrir, en un sitio público, para escarmiento de mis colegas, para humillación de la policía y para terror de los parisinos. Y yo, por supuesto, no me enteré hasta que fue demasiado tarde.
Horas después fui a caminar con mi amiga, la bellísima maga Mariska, y como ocurre entre aquellos que han escapado a la muerte, algo sucedió entre nosotros. Ella se detuvo de repente. Echó para atrás su fabulosa melena; más que alzar sus manos hacia mí, permitió que levitaran hasta mi cuello, y acercó su rostro al mío. Estaba a punto de besarla por primera vez cuando Karim Khayam, el más inoportuno de mis colegas, apareció de la nada:
—¡Pierre! ¡El jefe te manda llamar! ¡Dice que regreses de inmediato!
Nos encontrábamos en la orilla del Sena y aunque comenzaba a amanecer, la luna aún descansaba, inmensa, sobre el centro de París. Mariska dio un paso hacia atrás y cubrió sus ojos de piedra preciosa con sus enormes anteojos oscuros:
—Ya sé lo que eso significa… Iré a mi casa: sola, por lo visto.
Y desapareció, como sólo ella podía hacerlo.
Iba a reclamarle a Karim con las palabras más duras que me vinieron a la mente cuando comprendí que algo muy malo había sucedido:
—Pierre —la voz le temblaba—, mataron al Pelirrojo.
—¿Qué? ¿A Jean-Jacques?
—Lo siento mucho. Ojalá fuera un error, pero encontraron su cadáver.
—¿Dónde?
—En los Jardines de Luxemburgo.
Corrimos hacia allá:
—¿De verdad era él? ¿Lo viste con tus propios ojos?
—Claro que sí; lo identificó el doctor Rotondi; uf, uf, no corras tanto.
No podía creerlo. Le Rouge había sido mi consejero y protector desde que entré a la Brigada Nocturna. Mi amigo y mentor.
—¿Cómo están seguros de que murió?
—Porque ningún cuerpo podría sobrevivir con tantas cuchilladas. ¡Caramba, Le Noir! ¿Por qué me obligas a, uf, hablar mientras corro? ¡Cargo más peso que tú!
Subimos por la pendiente de Saint-Michel desde la orilla del río hasta los Jardines de Luxemburgo. Cuando cruzamos las rejas, creí que mi corazón iba a estallar.
El día anterior investigué un crimen, recorrí buena parte de la ciudad a pie, fui a una fiesta en casa de los condes de Noailles, perseguí a un sospechoso que intentó masacrarme… Y unas horas después sucedió lo de Le Rouge.
—Uf, pensé que no llegaba —Karim se dobló en dos para recuperar el aliento—. Yo, uf, descanso; tú, uf, tú ve a ver al patrón, uf.
Intranquilos, malhumorados, apoyados en una ambulancia y en dos furgonetas sin placas, algunos de mis colegas con más experiencia resguardaban la entrada que da a la calle Soufflot; y fumando, siempre fumando, envuelto en su espesa nube de humo, el comisario McGrau, patrón absoluto de la Brigada Nocturna, en compañía del doctor Rotondi, analizaba cada detalle en la escena del crimen. Tan pronto llegué a su lado vi algo horroroso.
El agente Jean-Jacques Moreau, conocido en la brigada como Le Rouge y en los barrios bajos como el Pelirrojo, yacía boca abajo en el sendero principal. Su sangre había oscurecido la grava alrededor de su cuerpo, y su cabeza y sus brazos se extendían en dirección de la salida más próxima, como si hubiera tenido la intención de apoyarse en la reja. Pero no lo logró.
El velador que lo halló estaba ahí, con los dos vigilantes que formaban su equipo:
—Apareció de repente. Habíamos hecho la ronda en esta zona y todo estaba bajo control. Las rejas estaban cerradas, no había caminantes en la avenida, habíamos revisado cada arbusto, ¡nos consta que no había nadie escondido! De repente oímos ruido, alguien tosía, regresamos sobre nuestros pasos y este hombre se hallaba tendido en el piso, justo en donde habíamos estado. ¡Pero eso no es humanamente posible!
McGrau tocó el cuello de Le Rouge:
—Aún está tibio.
—No lo entiendo. El jardín cierra sus rejas con la puesta del sol, y lo peinamos a conciencia. Parejas de enamorados, turistas, vagabundos, borrachos o drogadictos: es imposible que nadie se oculte. Conocemos cada arbusto, cada escondrijo posible. ¿Cómo llegó este hombre aquí?
Y tenía razón. Pero ahí estaba el mejor de nuestros detectives, muerto y tirado en uno de los senderos centrales de los Jardines de Luxemburgo, a pocos pasos del cruce de la avenida Saint-Michel y la calle Soufflot.
—No hay rastros de violencia en las cercanías —confirmó el doctor Rotondi—, como si hubiera surgido de la nada.
El comisario miró al mejor de sus agentes con gran pesar e hizo una señal a los peritos:
—Llévenselo.
Los colegas se inclinaron sobre el Pelirrojo y le dieron media vuelta, a fin de colocarlo sobre una camilla. Tenía las heridas que se producen cuando alguien se defiende de un ataque con cuchillo: las peores estaban sobre el cuello, el torso y los antebrazos; la sangre oscurecía la parte delantera de su camisa blanca, por lo general inmaculada, y su eterna corbata azul. Pero antes de que levantaran el cuerpo, el jefe los detuvo:
—Esperen. ¡Esperen! No toquen nada…
El comisario alejó a los camilleros con extrema precaución. Debajo del Pelirrojo había algo: debías inclinarte para verlo a la luz de la luna, pero allí, sobre la grava que cubre el camino de entrada, Le Rouge había escrito y ocultado un mensaje. El jefe iluminó la grava con su encendedor y apareció una palabra:
FOTO
—Llamen al Fotógrafo —rugió el comisario McGrau.
—Aquí estoy —se adelantó el técnico que retrataba la escena del delito.
—Usted no. El otro.
Rotondi comprendió de inmediato:
—¡Avisen a Le Gray! ¡Vayan por él a la oficina!
Le Bleu, uno de los agentes más cercanos al jefe, corrió a abordar una de las furgonetas y arrancó a toda prisa. El comisario McGrau examinaba el mensaje de nuevo cuando algo llamó su atención. Se irguió como un relámpago y desenfundó su pesada arma reglamentaria:
—El que está ahí, revélese.
Una espesa niebla azul surgió tras el árbol más cercano. Como nadie asomaba, el jefe amartilló y se dispuso a disparar. Entonces se oyó una voz aflautada:
—No es necesario, jefe McGrau. Ahórrese las balas.
Una sombra salió tras el árbol humeante. No había que ser un genio para reconocer su uniforme:cualquiera en el mundo sabía de dónde venían la capa oscura, el traje negro de enormes botones brillantes, el sombrero en forma de hongo, el silbato metálico, el legendario garrote atado al cinto y la estrella de siete puntas coronada con el famoso escudo de su corporación.
—¿Scotland Yard? —Rotondi se rascó la cabeza.
—Departamento Sobrenatural de la Policía Real Británica. Buenos días, caballeros.
—Está muy lejos de su territorio, teniente Campbell —gruñó McGrau.
—Lo sé, comisario. Es una visita oficial.
Y le entregó a McGrau un documento enrollado, que nuestro patrón examinó de un vistazo.
—Es un mal momento. Quizá sea mejor que regrese a su isla.
—Tengo instrucciones del Comendador General.
Seguimos la pista de un sujeto muy peligroso, que habría llegado a París hace poco tiempo. Un asesino excéntrico, pero infalible, que llevaba tiempo escondido. Ustedes lo llaman Jack l’Éventreur.
—¿Jack the Ripper? ¿Jack el Destripador?
El caso había adquirido fama mundial: un demente que mató a cuatro mujeres en la ciudad de Londres, en el barrio de Whitechapel. Abordaba a sus víctimas por la noche, las atacaba con exceso de crueldad, y nunca fue detenido por la sencilla razón de que nadie consiguió verlo nunca. Los periódicos sospechaban que podría ser un carnicero que se había vuelto loco. Más tarde se especuló que sería un cirujano, familiar de la reina de Inglaterra. Jamás se encontró al culpable, y de eso habían pasado ya casi cuarenta años.
—Como usted sabe, hace tiempo que lo estamos siguiendo.
—Sin mucho éxito, por cierto.
—Así es. Pero tenemos fuertes motivos para sospechar que sigue vivo y lo han contratado para liquidar a un ciudadano francés.
—¿Cuándo llegará a Francia? ¿Tenemos que vigilar las aduanas?
—Ah, no se preocupe por eso: ya debe estar en París. Corren fuertes rumores de que cruzó el canal de la Mancha hace algunas semanas y que se ha establecido en esta ciudad. Dado que mientras estábamos con vida fuimos nosotros quienes siguieron los pasos de este sujeto, y puesto que conocemos a la perfección sus rutinas y procedimientos, nos ordenaron venir a detenerlo. Y eso es lo que deseamos hacer. ¿Podríamos echar un vistazo a su depósito de cadáveres, comisario?
—La morgue de París no queda cerca —gruñó el jefe—. ¿Qué estaba haciendo aquí?
El oficial miró el cadáver del Pelirrojo:
—Supongo que, al igual que usted, recibimos la llamada de auxilio que el difunto Le Rouge lanzó antes de… vaya, de caer en tierra de manera tan lamentable. Pasábamos por aquí y vinimos de
inmediato. Como usted sabe, en alguna ocasión Le Rouge colaboró con nosotros.
El jefe lanzó una nube de humo:
—¿Cuántos de ustedes se encuentran aquí?
El británico sopló en un silbato que no se escuchó en este mundo y cuatro agentes surgieron tras el árbol humeante.
—Adams, Walker, Ryan, Perkins: den sus respetos al comisario McGrau.
—Comisario —los recién llegados se tocaron el sombrero.
El jefe gruñó:
—No permitimos que ningún fantasma se haga visible en París durante el día. Si quieren investigar tendrán que ser muy discretos, disfrazarse de seres humanos si es necesario, e informarme de sus hallazgos, tal como indican los tratados vigentes.
—Delo por hecho.
—Por el momento vayan a la morgue si así lo desean, Rotondi los alcanzará en cuanto sea posible. Más tarde se concentrarán en la calle Champollion; asignaré un agente para que los acompañe. En fin: ya conocen el camino.
—De acuerdo, comisario. Gracias por su comprensión.
—No olviden que…
Antes de que mi jefe terminara la frase, los visitantes desaparecieron en el aire. Ésa es una de las cosas que no soporto de los fantasmas: son incapaces de sostener una conversación con los vivos. Pero no tuvimos tiempo de molestarnos con ellos: la furgoneta negra volvió y se detuvo frente a la reja.
De ella descendieron el agente Le Bleu y el más nervioso de nuestros peritos, cargado de material:
—¡Un poco de ayuda, por favor!
¡El Fotógrafo había llegado! Hacía días que no me topaba con él. A una señal del comisario, los gendarmes que cuidaban la puerta fueron a apoyar a Le Gray, que se esforzaba en sacar del auto cuatro pesados estuches.
—Permiso, colegas, permiso, por favor. Abran paso a la ciencia… Hey, ¿qué tal, Le Noir?
—Viejo, ¿dónde estabas?
—El jefe me envió a una misión en provincia…
Carajo, ¿es Jean-Jacques?
—Es él. Lo siento mucho.
—¿Está muerto?
—Así es.
—¡Canallas! —el Fotógrafo apretó las mandíbulas por un instante y las manos le temblaron de furia—. ¡Esto no quedará impune, colega! Encontraremos al que te hizo esto, ¿lo oyes?
Y armó a toda prisa un aparato hecho con elementos que provinieron de los cuatro estuches.
Aunque vestía como un saltimbanqui, Claude Le Gray era uno de los técnicos más respetados de la Brigada Nocturna. Usualmente se dedicaba a estudiar y clasificar fotos que cualquiera calificaría de perturbadoras, y sólo en casos excepcionales el comisario lo llamaba a la escena de un crimen. En esos casos Le Gray abría el tripié, fijaba sobre él su inusual aparato mecánico y lo cubría con una manta para evitar interferencias —pues hasta el menor rayo de luz, e incluso la luz de una estrella, según explicaba, podían alterar sus oscuros procedimientos. Las fotos de Le Gray no tenían nada convencional.
Cuando terminó de colocar el filtro y los extraños aditamentos, el aparato recordaba más la cornamenta de un ciervo que una cámara tradicional. El colega se metió bajo la tela para contemplar la composición por unos segundos y emergió con el ceño fruncido:
—Le Noir, detén el bulbo, por favor.
Me indicó que cargara un enorme foco de cristal, pesadísimo, del tamaño de una sandía, de modo que apuntara hacia la escena del crimen.
—Álzalo sobre tu cabeza. Un poco más: así, así, ¡quieto! Quédate así.
—¿Cuándo estará lista la foto? —resoplé—. ¿Mañana?
—No, qué va… ¡Estamos a la vanguardia de la tecnología! Sólo fijo la velocidad, determino el alcance… ajusto el diafragma y… listo. ¡Preparados!
Y accionó el obturador. Fue como si una nube blanca, gorda y radiante saliera del bulbo para posarse con delicadeza sobre la escena del crimen. La nube olfateó el cuerpo del Pelirrojo, recorrió la grava, se expandió por arbustos y matorrales, lamió el tronco del árbol más próximo, llegó hasta las rejas, dio una vuelta sobre sí misma y giró, giró, giró, como un gato que persigue su cola. El espectáculo duró unos cuantos segundos y luego, tan rápido como había llegado, la nube volvió a entrar en el bulbo. Se produjo un intenso destello y una tira de papel cuadrado surgió del aparato de Le Gray. El Fotógrafo atrapó la impresión antes de que cayera al suelo, la agitó contra el viento para secarla y nos mostró el papel, donde surgía una imagen.
Primero vimos la grava y el pasto, los matorrales y arbustos; luego el cuerpo de Le Rouge, el tronco del árbol humeante, las rejas que rodean los jardines. Todo lucía tal como lo perciben nuestros ojos.
Pero antes de que la foto registrara por completo los elementos anteriores nos deslumbró un relámpago y el papel mostró una especie de película muda, muy breve, en la cual vimos a Le Rouge arrastrarse dentro de los jardines, escribir algo sobre la grava y derrumbarse tal cual se encontraba. Un segundo relámpago se elevó de la imagen.
—Aquí viene la conclusión —nos advirtió Le Gray.
El comisario y yo nos inclinamos sobre el papel.
Aunque pasen muchos años, jamás podré olvidar lo que vi.
Allí, sobre la foto que mostraba el cuerpo del Pelirrojo tirado en el suelo, tal como se hallaba ante nuestros ojos, apareció lentamente una inscripción escrita en la grava, imposible de percibir a simple vista por el ojo humano. Dos frases escritas en una tinta que helaba la sangre:
YA ENTRARON A LA CIUDAD
LLAMEN A MONTE-CRISTO
El comisario miró al cielo, donde imponentes nubes de tormenta rodeaban la luna y se espesaban a gran velocidad. Pronto tendrían el tamaño del Barrio Latino.
Le Bleu, que había observado el procedimiento sin interrumpir, se acercó al jefe y musitó un par de palabras. Supe que algo estaba muy mal porque miraron en mi dirección.
—Pierre, ven aquí —gritó el comisario.
—Dígame, patrón.
—Tu atacante logró escapar.
—¿Cómo?
El monstruo con rasgos de jabalí, el delincuente que mis Colegas y yo habíamos atrapado con grandes esfuerzos unas horas antes, estaba libre otra vez.
—¿Cómo es posible?
—Mató a uno de los custodios y huyó. No descartamos que intente atacarte. Los de su especie nunca dejan viva a una víctima.
—¿Es una broma?
—Al contrario: no podemos tomarlo a la ligera.
Puede aparecer en cualquier instante.
Sentí que me temblaban las piernas. Mi atacante era mucho más grande que yo y tenía unas garras enormes.
—¿Qué debo hacer?
—Tendrás un escolta. ¡Karim!
El más delgado de mis colegas dio un paso al frente.
—¿Sí, comisario?
—Vas a cuidar a Le Noir.
—¿Karim será mi escolta?
McGrau me miró con hastío:
—El detective Karim es uno de los agentes mejor capacitados para repeler ataques.
—¿Estamos hablando del mismo Karim? ¿Este Karim?
Karim no era precisamente el más rudo de mis compañeros. De hecho, era yo quien lo cuidaba a él desde que entré a la Brigada. En varias ocasiones tuve que defenderlo de las bromas de mis colegas más pesados, ¿cómo iba a defenderme él a mí? Sentí que me iba a desmayar.
—¡Atención! —rugió el comisario—. ¿Qué te sucede?
—Pierre, estás muy pálido.
—No me siento bien.
Y en efecto, se me doblaron las rodillas.
—Eh, ten cuidado —alguien me ayudó a recostarme sobre la banca más próxima.
—Doctor Rotondi, ¿puede venir? —el jefe casi saltó al examinar mis manos.
Nuestro mejor perito forense se acercó, estudió mis nudillos y titubeó:
—El mismo síntoma se manifestó en otros agentes que recibieron heridas similares, poco antes de morir. La herida de un jabalí no es cualquier cosa.
Alcé las manos a la altura de mis ojos. No estaba preparado para eso.
La piel de mis manos era más blanca que de costumbre. Venas y arterias se veían con una claridad inusual, como si me hubiese vuelto transparente.
—Tenía que suceder justo ahora, cuando más necesitamos su apoyo… —el jefe sacó una libreta y garabateó unas instrucciones—. Karim, llévalo al hospital. Dale este papel al director.
—¿Al Val-de-Grâce?
—No, al otro. Con el único médico que puede atender estas cosas… Dile que no lo revise a la luz de la luna.
Mis colegas miraron al cielo, donde un nubarrón impedía la visión del astro nocturno.
—¿Qué tiene que ver la luna en todo esto?
—Vayan de inmediato —gruñó el comisario, y comprendí que algo muy grave, quizás irreversible, estaba a punto de suceder. El baile con la muerte había comenzado.
Nota:
* El narrador se refiere a la primera entrega de sus memorias, traducida mal que bien por Martín Solares y publicada aquí con el título, quizá demasiado escandaloso, de Catorce colmillos. (N. del ed.)
FOTO: Muerte en el Jardín de la Luna, Martín Solares, México, Random House, 2020, 240 pp.
« Javier Cercas: “No hay literatura sin memoria” Los recitales de la OFUNAM »