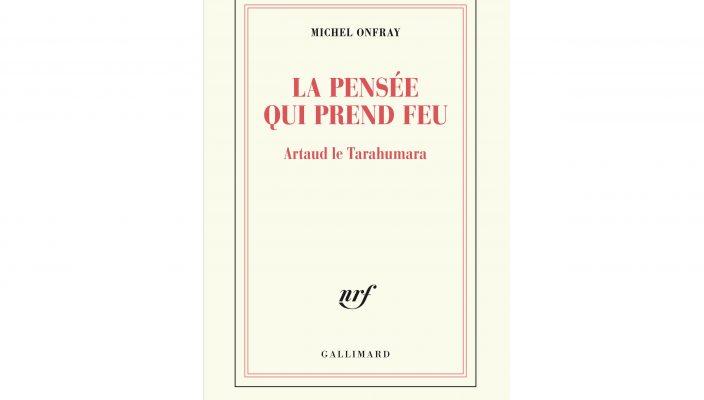Pólvora en infiernillo: Onfray sobre Artaud
/
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
La hiperactividad de Michel Onfray (1959) es asombrosa. Es autor de más de cien libros dedicados a la divulgación filosófica, vigorosamente antiacadémica y en la cuerda del nietzscheano de izquierda. Ateísta militante, no le hace el feo a la crítica de arte ni a la de literatura, autoconsagrado autor de una “contrahistoria” del pensamiento occidental. Es el florero de mesa de un simpático anarquismo de salón donde lo mismo hay descubrimientos, aciertos y rehabilitaciones que esa altiva ignorancia propia de quien no sólo cree saberlo todo sino, impúdico, no deja descansar ni el teclado ni las prensas. Mandé pedir su enésimo libro, La pensée qui prend feu. Artaud le Tarahumara (Gallimard, 2018) aunque –decía mi prejuicio– resultaba harto previsible su simpatía por uno de los locos más penetrantes que Occidente, para bien y para mal, ha padecido. Era, Artaud, una figura de cera cuya ausencia se notaba en el visitadísimo museo que de la contra-filosofía Onfray ha montado, como desertor del sistema universitario oficial consagrado al lector común, lo cual me parece muy bien.
Por desgracia, su librito de apenas 94 páginas sobre Antonin Artaud (1896-1948), deja mucho que desear. El género está ya muy manoseado: otro francés viajando a México en búsqueda de Artaud en el país de los tarahumaras donde estuvo algunas semanas, entre el 7 de febrero y el 31 de octubre de 1936. Pese a algunas dudas iniciales, motivadas por la religiosa ambigüedad con la que el poeta y hombre de teatro francés escribió acerca de su aventura, los investigadores han probado la excursión, a pesar –también– del indecoroso entusiasmo de supuestos testigos presenciales que vieron a los tarahumaras ungir a Artaud como el “pájaro-tormenta” necesitado por el México antiguo para obtener, junto con el Tibet, su radiografía como pulmón místico del planeta, tal cual lo consideraba el autor de lo que en español se conocería después, gracias a Luis Mario Schneider, como México y Viaje al país de los tarahumaras (1984).
Hay dos maneras de tomarse el viaje de Artaud a México. En serio y no tan en serio. En el primer caso, como el soviético Serguéi Eisenstein, primero, y el surrealista André Breton, después, Artaud vio en México un sitio extraordinario para retar al mundo occidental tal cual era concebido en los años treinta y aún hoy, por algunos turistas despistados, como el propio Onfray. Siempre he pensado que nuestra imagen, como la de otras naciones milenarias, es hija legítima de quienes nos ven de fuera y así debe de ser. Remotos pueblos le deben su sobrevivencia en la memoria al fantasioso Herodoto, como mucho le debe China a Marco Polo y, entrando en materia, el México de Octavio Paz, el de El laberinto de la soledad al menos, está en deuda con el D.H. Lawrence de La serpiente emplumada, su estrambótica mexicanada, leída en su juventud por el poeta.
Esas miradas exóticas, pasajeras e inexactas nos permiten a los nativos enfocar nuestra realidad, confirmar mitos y desechar fantasías. Lo filmado por Eisenstein fue usado por otros para establecer una imagen de lo mexicano que nutrió a nuestros artistas y éstos a su vez, los imantaron, al grado que Paz y otros, al leer aquella ocurrencia bretoniana pregonando a México como país surrealista por antonomasia, lograron mexicanizar el surrealismo y no al revés. El chamanismo que Artaud vino a confirmar en México ya lo traía (y luego lo fue a verificar en Irlanda, como cuenta Jordi Soler en Diles que son cadáveres, su novela de 2011) y forma parte, incluso para los muchos escépticos, de nuestra historia espiritual. Define a Artaud, no a nosotros y lo muestra, conmovedoramente, queriendo curarse, con su brebaje sacrificial, místico y antropológico, entre los hechiceros tarahumaras, como lo explica Françoise Bonardel en Antonin Artaud ou la fidelité à l’infini (1987).
En el segundo caso, uno se siente tentado a creer que el esoterismo, como decía Heidegger, es la metafísica de los imbéciles, no tanto por Artaud, sino por sus sicofantes. Recogiendo los testimonios de quienes lo trataron en México, en el episodio con el doctor y poeta Elías Nandino, estamos hablando de un tratamiento médico que le permitiría a Artaud desintoxicarse de la heroína. Pese al retrato de Luis Cardoza y Aragón de un poeta incandescente, ansioso de “enajenarse” con una cultura de la que creía saber lo suficiente, el francés acabó de colapsarse al chocar –como un meteoro– con la realidad, en la Sierra Tarahumara. Eso concluye Cardoza y Aragón (los correctores franceses, creyentes de que el español es un francés de segunda, se obstinan en no acentuar nuestras vocales) en una página luminosa.
Lo demás es lastimoso: Artaud le pide, en carta pública, a los gobernadores cardenistas que rechacen la versión local de los soviets (nuestro visitante fue un vehemente antimarxista y desde el asilo psiquiátrico le enviará mensajes dizque iniciáticos a Hitler) y se vuelquen, tras él, hacia la sabiduría proverbial del México precortesiano; malvive de las conferencias que le consiguió Jean Paulhan desde París y en las cuales debe introducir al público a un surrealismo que ya por entonces detesta; conoce a la pintora María Izquierdo, la exalta y, a cambio, es hospedado por ella, esquelético y ajeno a todo aseo personal, al parecer por haber hecho voto monacal de suciedad. Pero cuando el doctor Nandino le consigue una dosis de láudano, un asustado Artaud se escandaliza porque su anfitrión lo lleva a comprarla a un ruin fumadero de opio en la colonia Buenos Aires, según cuenta Florence de Mèredieu en C’était Antonin Artaud (2006).
¿Y Onfray? A diferencia de J.M.G. le Clézio, quien en El sueño mexicano o el pensamiento interrumpido (1988), se toma muy en serio a Artaud como uno de los pocos quienes vieron en el colapso de 1521 el fin de una alternativa espiritual a su execrado Occidente, Onfray, interesado en que le llueva sobre mojado al artífice del Teatro de la Crueldad, ni siquiera le llega al peyote y se regresa a Francia muy decepcionado de que los jóvenes tarahumaras calcen Nike. Corrobora lo que Artaud en 1936: la modernidad y sus sucedáneos necrosaron el otro pulmón planetario. Antes de eso, Onfray confunde, acaso con la guía juvenil Routard en mano, las características semidivinas de Moctezuma II, creyéndolo doble onomástico de un dios y llama Peppe, en vez de Pepe, a uno los anfitriones de Artaud, José Ferrel (1908-1950), el hijo, traductor de Rimbaud y después trotskista. La pensée qui prend feu abunda en gazapos de ese tipo, indignos de una lengua que nos ha dado a un Jacques Soustelle o a un Christian Duverger.
Si Le Clézio se equivoca, en mi opinión, con Artaud, porque lo buscado en México por el antiguo surrealista era el mito de la Atlántida, más viejo que Platón, Onfray de plano perdió su tiempo con un compendio de obviedades contraculturales y antiilustradas, en fin, ennui parisino de alta intensidad. Si se trata de antimodernos (y Artaud lo fue con una radicalidad que ya la quisieran varios profetas en pantuflas para un domingo) y si se sabe que nadie es más antimoderno que un moderno, Antonin Artaud, iluminado, endemoniado y no poco charlatán como suelen serlo los magos de su estirpe, merece algo más que la pólvora en infiernillo ofrecida por Michel Onfray en este opúsculo.
FOTO: Portada del libro La pensée qui prend feu. Artaud le Tarahumara (Gallimard, 2018). / Especial
FOTO:
« Un río tras las cortinas Instituto del Libro y la Lectura: ¿por dónde empezar? »