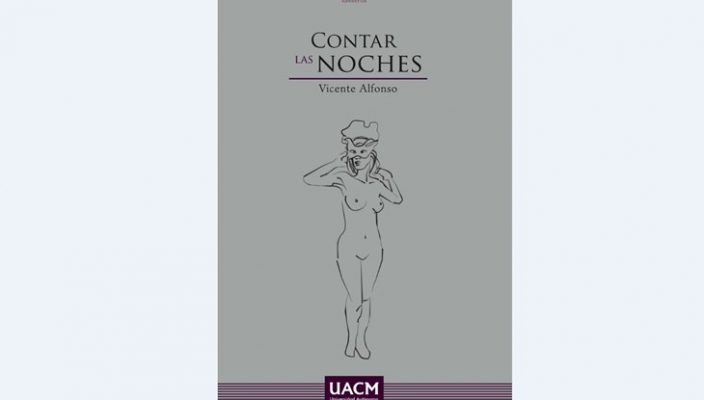Perder en lotería
POR VICENTE ALFONSO
para Edgar Amador
Y sí, Corina siempre ganaba, pero por más que pienso no entiendo qué sacaba con no decirle a nadie, ni siquiera a mí, cómo lo hacía. Tiene razón el Gordo, contar secretos es como andar desnudo por la vida, pero ella ocultó ese tan celosamente como la caja llena de billetes que hallaron en su closet después del funeral. ¿Por qué se suicidó? Sería lo mismo que tratar de entender por qué compraba lotería cada semana o por qué jugaba cartas los jueves en la tarde. Yo hasta llegué a creer que eran fingidos sus pucheros mientras tiraba en la mesa una tercia de ases o una flor imperial que destrozaba mis jugadas, las de Ángela, las de la Chata Lavín.
―Ya conocen el dicho ―nos decía―. Afortunada en el juego…
―No inventes, si de las cuatro tú eres la que mejor se casó ―le reclamaba Ángela―. No te puedes quejar…
―Pues sí. Yo quiero mucho al Gordo, pero saben cómo es…
Claro que lo sabíamos, y cómo no saberlo después de tantos jueves en los que entre una mano y otra Corina nos contaba sus desgracias, es decir las desgracias que podía tener la esposa de un millonario adúltero que acostumbraba pedir perdón con viajes a Niza o Montecarlo, con un cambio de auto. En los doce años que duró casada le escuchamos de todo: que el Gordo con una de las secretarias de la agencia, que la Chiquis Castorena lo vio con no sé quién, que si alguien más se había topado al Gordo comprando un perfume carísimo en el área internacional del aeropuerto. Y siempre era lo mismo: cuando más concentradas estábamos con las aventuras del Gordo, Corina soltaba sobre la mesa un pócar de ases o tres reinas y un comodín, cualquier jugada así. Entonces Ángela y la Chata protestaban y reconstruían paso a paso la partida mientras yo en silencio imaginaba al Gordo recostado en algún colchón ajeno fumando un Montecristo. Me imaginaba su cara fofa exhalando el humo, su perfil relajado por la seguridad de que a esa hora su mujer se divertía en el pócar mientras él disfrutaba con una de sus muchas amiguitas.
Pobre Corina. Todo se sabe siempre y esto iba a saberse un día, pero nunca pensé que le doliera como para tomar una decisión de ese tamaño. La gente se fija, habla, y así como el Gordo se hizo una reputación de mujeriego, Corina ganó fama de ser adicta al pócar. Porque la fama de suertuda ya la tenía desde antes. Y cómo no le iban a decir suertuda si era la envidia de todas desde que ella y el Gordo anunciaron la boda; mira que te amarraste a uno de los peces más grandes del país, le decía Ángela durante los primeros meses, cuando Corina andaba en su papel de nueva ama de casa: buscaba las ofertas en el supermercado, cortaba y cosía cortinas para la sala, escogía en el vivero flores para la finca. Por ese entonces ella ni siquiera sabía jugar al pócar y sólo platicábamos de chismes ajenos como quien cuenta capítulos de una telenovela.
Creo que aprendió a jugar en un crucero por los países nórdicos, cuando llevaba más o menos tres años de casada. Nos contó que el Gordo y ella discutieron, que dejaron de hablarse durante los seis días que duró la excursión. Para no aburrirse Corina se pasó el viaje jugando en el casino del barco. Al volver mandó remodelar la casa, hizo el salón de juegos en el que poco a poco las juntas de los jueves se fueron convirtiendo en tardeadas de pócar en las que el final era siempre el mismo, nosotras acabábamos maldiciendo a los hombres mientras Corina lloraba los deslices del Gordo, un hombre incontenible que igual se acostaba con actrices de cine que con las afanadoras de su empresa. Creo que por esos chismes bárbaros ninguna de nosotras faltaba a las tardes de cartas. Ni la Chata ni Ángela, que eran las que apostaban más, hubieran cambiado esos jueves por otra actividad.
Fue por aquel entonces que empecé a sospechar que Corina sí debía tener algo, porque no era muy lista y a pesar de eso ganaba las partidas. Es decir que podía perder tres o cuatro manos si estaba distraída o si el juego simplemente no llamaba su atención, pero el balance final la favorecía siempre. Dinero llama dinero, decía la Chata Lavín, y miren qué cierto era. Por eso me parece una ironía que haya sido el azar lo que mató a Corina.
En el fondo creo que todas sabíamos que era la misma historia cada jueves, que apenas terminaba alguna de nosotras de repartir los naipes cuando entre lloriqueos Corina empezaba con que el Gordo ya no se fija en mí, estoy segura de que ya no me quiere, esta semana no llegó a dormir dos veces. Y la Chata comenzaba a machacarla con aquello de que lo que a ti te hace falta es un amante y Ángela que conocía a un buen abogado que podía sacarle al Gordo cuando menos la casa, la Hummer, una buena pensión y la finca en Tepoztlán. Corina llorando respondía que prefería morirse a estar lejos de su esposo, que a pesar de todo lo quería, no era por su dinero. No es por su dinero, sino por lo que puede comprar con él, pensaba yo mientras la Chata otra vez con la idea del amante y Ángela que es mejor el divorcio y cada quien su vida pero ya no llores Corinita, ándale, respira hondo, dale un trago a tu copa. Estábamos en eso cuando una corrida alta aterrizaba en el mantel como un zarpazo de manos de Corina y allí acababa el juego. Lo había hecho otra vez y no sabíamos cómo. Ninguna de nosotras se atrevía a decirlo abiertamente, pero sé que las tres sospechábamos que Corina hacía trampa aunque no hubiéramos podido decir cuál era el truco y en qué momento lo aplicaba, porque siempre parecía sumergida hasta el alma en sus desgracias conyugales.
Y yo pensaba que si el dinero no, por qué los lunes en el súper llenaba su carrito de chocolates de Bélgica, conservas españolas y café de Colombia, por qué siempre dos o tres botellas de Clos de Vougeot o Château Cheval-Blanc; por qué caviar y langostinos, jaibas y camarones para el Gordo. Y si el dinero no, por qué jugaba lotería cada semana y sobre todo por qué ocultarle al Gordo
―¿Sabes que tu mujer compra lotería? ―le pregunté.
―¿Ah sí? ―el Gordo se acomodó en la cama―. Ni idea.
―Pues sí, cada semana. Y siempre al mismo número.
―¿Cuál?
―No sé, la muy necia no ha querido decirme. Sólo sé que es el mismo.
―Bueno, todos tenemos derecho a guardar un secreto. Yo odio los mariscos.
―Corina cree que te encantan ―le revolví el cabello.
―Mi mujer cree muchas cosas, hasta que tú eres su mejor amiga. ¿Nunca habrá sospechado que nosotros/
―También tenemos derecho a guardar un secreto, ¿no?
Ahora que no está me acuerdo de la desilusión muda con que revisaba las listas de premiados, la terquedad ingenua con que guardaba los billetes donde nadie los viera. Siempre me pregunté por qué una mujer como Corina jugaba lotería si ya lo tenía todo; sólo se me ocurría que soñaba con sacarse el premio mayor y dejar a su esposo o que quizá lo hacía para matar el tiempo de la misma manera que a veces compraba seis pares de zapatos en un día o viajaba a Las Vegas para hacerse un peeling y gastar algunos dólares en Stardust. El caso es que entre lotería y compras Corina mataba los días de la semana y las semanas del mes; semanas que goteaban lentas hasta llegar al jueves en la tarde cuando frente a las barajas sollozaba otra vez por el Gordo, le habían dicho que la secretaria no, que ahora una modelo que hacía catálogos para la compañía. Yo, llena de coraje, me imaginaba al Gordo fumando y compartiendo el colchón con alguna anoréxica; me decía a mí misma que las esposas al menos tienen el privilegio de lloriquear en público los engaños de su hombre, en cambio las demás ni siquier/
―Pócar ―sollozaba Corina.
Mientras Ángela y la Chata protestaban yo me quedaba helada sin saber qué decir. Con el tiempo me acostumbré, por mí no había problema en que Corina ganara casi siempre, creo que hasta era una forma de sacudirme la culpa de lo mío con el Gordo. Y todos estos años pensé que ella se sentía mejor con esos triunfos, que ser la campeona de los jueves perdidos era una forma de reforzar su autoestima o vayan a saber qué. Ella se defendía con justificaciones tontas: qué quieren muchachas, yo cambiaría mi suerte por su tranquilidad; a mí se me da esto. Y así cada semana: el lunes al mandado por chocolates belgas, Clos de Vougeot, Château Cheval-Blanc y café colombiano, langostinos, jaibas, camarones
―¿Para el Gordo?
―Ajá ―me contestaba.
Luego venía la escala obligada en la caseta de lotería, la consulta nerviosa de los resultados, la cara de desánimo frente a la lista y siempre comprar billetes del próximo sorteo. Ahora me da lástima mi amiga; casada con el Gordo y anclada en una esperanza tan pequeña… parecía una luciérnaga que quisiera guiar a un buque trasatlántico.
―¿Hay probabilidades de que el premio caiga dos veces en el mismo lugar?
―De que hay, hay, pero muy pocas, no sé… una en millones ―le contestaba.
―Ah ―contestaba y se ponía más triste.
La recuerdo tan triste aquella vez, casi tanto como la tarde en que el Gordo la dejó para vivir conmigo y ella decidió jugar a la ruleta rusa. Tal vez era cierto aquello de que prefería morirse a vivir sin el Gordo, o quizá sólo quería probar su suerte ahora que él no estaba. Buscar explicaciones sería lo mismo que tratar de entender que una mujer como ella comprara lotería o jugara a las cartas los jueves en la tarde. Después del funeral, la policía halló en el closet de Corina una caja de zapatos con cuatrocientos catorce billetes de lotería ordenados por fechas. Cada uno tenía grapado un papel con una anotación. Después de revisarlos supimos que la mayoría tenía al menos reintegro o algún premio pequeño. Dos veces se había sacado el premio mayor, y al menos otras siete su número había obtenido cifras considerables. Jamás cobró ninguno.
Este relato forma parte del libro de Vicente Alfonso (Torreón, 1977) Contar las noches, que recibió el Premio María Luisa Puga y fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Incluido sólo en la edición digital de Confabulario.
*Fotografía: Especial