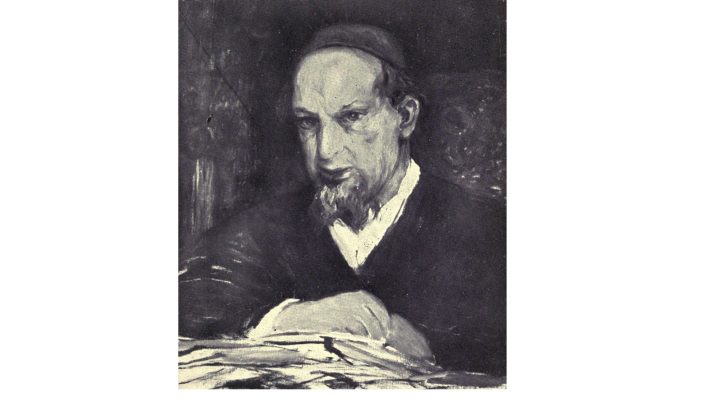Remy o el rostro velado
/
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
De pocos escritores Ezra Pound se expresó de manera tan entusiasta como de Remy de Gourmont (1858-1915), al grado de decir que el suyo constituía “el índice de una mentalidad civilizada” y sus “descripciones, el mejor testimonio del intelecto civilizado desde 1885 hasta 1915”, aunque fuese menester “recalcar que los ensayos de Gourmont tienen un valor disparejo, del mismo modo que son disímiles los tópicos que trata”.
El comentario de Pound, recogido en Instigations (1920), partía de un contrapunto con Henry James: “La mentalidad de Remy de Gourmont era la antítesis de la mentalidad de Henry James. En efecto, nadie entre sus contemporáneos podía poseer una mentalidad más diametralmente opuesta que la suya”. Pound creyó que James estaba pasando de moda poco después de su muerte –un año después que Gourmont– pero transcurrido un siglo, podemos decir que erró. El novelista James es muy famoso y hoy se escriben hasta libros contra su uso errático y multitudinario en la academia; un filósofo de moda –Zizek– lo cita con desparpajo junto con las películas de su predilección, mientras que la vasta obra del polígrafo francés rumiaba en el olvido. Así ocurrió hasta que inició el siglo XXI, cuando gracias al empeño del entonces joven crítico Charles Dantzig, quien había escrito una semblanza biográfica (Remy de Gourmont. Cher vieux daim!, 1990), se compiló La culture des idées, edición acompañada, en el año de 2008, por los prestigiosos Cahiers de l’Herne, que le consagraron un número a Gourmont.
Nunca es fácil adivinar las veleidades de la posteridad y tampoco lo es explicarlas. ¿Cómo fue posible que a quien T.S. Eliot, aconsejado por Pound, llamó “el crítico literario perfecto”, quedase en remota gloria francesa finisecular decimonónica? Dantzig (1961), desde luego, ofrece una batería de explicaciones. Gourmont –recluso en su biblioteca desde que un lupus tuberculoso le destruyese media cara al grado de que sólo se conserva, piadosamente difuminada, una fotografía de aquel rostro– fue para los Pound y los Eliot el puente que unía al simbolismo con la vanguardia, pero nadie marchó tras ellos. Gourmont, además, murió en plena Gran Guerra tras haberse mofado del patriotismo en su juventud y aunque se desdijo, quedó apestado. Tuvo en André Gide un enemigo particularmente insidioso, quien fundó la Nouvelle Revue Française, en 1909, en buena medida para enterrar el Mercure de France, cuyo espíritu tutelar y genio de guardia era Gourmont. El catálogo entero de Gallimard –denunciaba Dantzig en 1990– ninguneó a Gourmont –excepción hecha de Cocteau. La inquina es tanto más sorprendente por prolongada y contraproducente; no sólo Paulhan y Valéry imitaron con desaseo sus estudios pioneros sobre la lengua y el estilo, sino el posestructuralismo de la segunda mitad de la centuria pasada despreció a Gourmont como un interlocutor juicioso. Su muy objetable relativismo –odiaba las convicciones pues lo suyo era la asociación y la disociación mentales– nada le dijo, que yo sepa, a un Derrida. En su Historia de la crítica literaria (1955-1992), Wellek despacha groseramente a Gourmont “por creerse lingüista”.
Acaso el odio de Gide viniese de un asunto de política sexual. Aunque el crítico simbolista distaba de ser un mojigato (y sexualizó la belleza), apadrinando sin mayor entusiasmo a los decadentistas, la visión biologicista exhibida por Gourmont en Physique de l’Amour (1903) era contraria al “culturalismo”, por así llamarlo, gideano, para quien el erotismo –heterosexual o homosexual– era, hoy diríamos, una “construcción social” en la cual la Madre Naturaleza poco tenía que ver, tal cual leemos en Corydon (1911-1920). No había sido Gourmont tampoco –como muchos de los enemigos de Gide– un moralista católico. El autor de Sixtine, roman de la vie cérébrale (1890), Le latin mystique (1892) y de Le livre des masques (1896-1898), erudito medievalista que tenía a conversos como Huysmans en calidad de ignaros, odiaba la banalidad bobalicona, según él, del protestantismo, y a la Iglesia Católica sólo le concedía el haber dado a luz un nuevo paganismo, poderosamente artístico. Frente al evangélico Gide, permitiéndose por ello pasar una temporada en el comunismo y regresar muy a disgusto, Gourmont era un positivista del XIX.
Leyendo con fervor a Gourmont –en México lo ha hecho Adolfo Castañón– intriga aún más su mala posteridad. Lo perjudicó, acaso, su generosidad. Su tratadística sexual y filosófica es anticuada; no lo es el formato de su crítica literaria, breve y sustanciosa, abstracto (en el sentido teórico) cuando hay que serlo y biográfica si cabe. Leyendo sus páginas sobre el simbolismo –las estrellas nunca quieren explicarle al público la novedad de su ismo– se comprende por qué Pound y Eliot lo colocaron en su cabecera. Las complejidades atribuidas posteriormente a Stéphane Mallarmé, cuya sombra, al dilatarse, tornó aún más negra su escuela, bajo la pluma de Gourmont se esclarecen lo suficiente. El simbolismo, gracias a la inteligencia de Mallarmé, era tan transparente que pasaba por esotérico, sin serlo; esa desnudez fue cubierta por sus epígonos con ropajes insólitos y escandalosos, de los que Gourmont se burló, destacando la libertad simbolista, la música verbal escuchada por Pound y Eliot.
Dantzig nos recuerda que en la época de Gourmont la poesía francesa –desaparecido en 1885 el abuelo Hugo en la fecha marcada por Pound– vivió un carnaval no visto desde el Renacimiento, donde reinaba Verlaine, un noble bruto, según él, cuyo arte del verso pertenecía no a la modernidad (y Gourmont sólo amaba lo muy viejo y lo muy moderno), sino a la Francia más antigua y venerable. Trató a Arthur Rimbaud y la majadería del imberbe poeta maldito lastimó a ese noble de honrada y medianísima cuna que fue Gourmont, lo cual le impidió leerlo bien. Y cuando lo sorprendieron con la fama de Rimbaud –cuya primera flama la encendieron los odiados católicos– Gourmont rectificó con cierta sorna, concediendo que sus virtudes habían sido monstruosas.
El crítico dejó el simbolismo cuando se convirtió en moda, aligeró su estilo de tanta baratija alegórica (“venció y se quitó la armadura”, dice Dantzig) y se convirtió en buen amigo de sus lectores, lo cual no se le perdonó. A diferencia de su maestro Sainte-Beuve, a Remy (sin acento) la eufonía y su carácter, nos invitan a tutearlo. En pocas ocasiones salió de París, rara vez fue visto lejos de Saint-Germain-des-Prés y su vanidad quedaba satisfecha con saber que de su ancestro Jean de Gourmont se exhibía una Adoración de los pastores en el Louvre.
El autor de las Promenades littéraires y de las Promenades philosophiques, perteneció, con Oscar Wilde a una edad previa a las vanguardias tan celosas de su adusta naturaleza revolucionaria, en que la crítica fue una de las formas de la paradoja. Desprovisto orgullosamente de método, es recordado por sus no pocas frases ingeniosas, como aquellas donde resalta el sentido común de Nietzsche o la indiferencia de Dios ante Wagner. Contrariando mi naturaleza, no voy a citarlas aquí pues pueden leerse algunas de ellas en Pasos en la arena (Periférica, 2006), una traducción al español donde aparece Gourmont, a su vez, retratado por Apollinaire y Léautaud. Que un enamorado de la belleza del mundo, como el poeta, y un rey de los misántropos, como el segundo, se hayan unido en su alabanza de Remy, ahorra casi cualquier otra.
Entiendo que todo clásico, por serlo, es actual. Por ello encuentro vano recomendar a un autor porque es legible para nosotros. Pero en el caso de Gourmont cabe agregar que su escepticismo decepcionó a los patrioteros con aliento homicida, a los sensibileros ganosos de comprar emociones a bajo precio en los saldos de la novela barata y a los escritores orgullosos de su “arraigo” nativista, demostrando que el desarraigo distingue a todos los escritores interesantes, motivos por los cuales lo tengo en altísima estima. Le faltó vida para cumplir el proyecto de hacer con Pound una revista trasatlántica de poesía, como lo quería Gourmont. Fue el único literato de alcurnia, en el hexágono, que estimó a Rubén Darío y lo dejó consignado.
En 1920, Ezra Pound, arrogante como era, certificó que las de Gourmont quizá constituían “la mejor introducción a las ideas de nuestro tiempo” a las “que pueda aspirar cualquier infortunado que de pronto surgiera de Perú, Peoría, Oshkosh, Islandia, Kochin o de cualquier otro continente perdido”. Un siglo más tarde, me parece, vale la pena pasear un largo rato con Remy de Gourmont. Comprobaremos si el tío Ez se equivoca como lo hizo al dudar de la posteridad de Henry James.
FOTO: Retrato de Remy de Gourmont./ Por Dufau.
« ¿Volveremos a ver la Estrella de Belén este 21 de diciembre? Páginas sobre Beethoven »