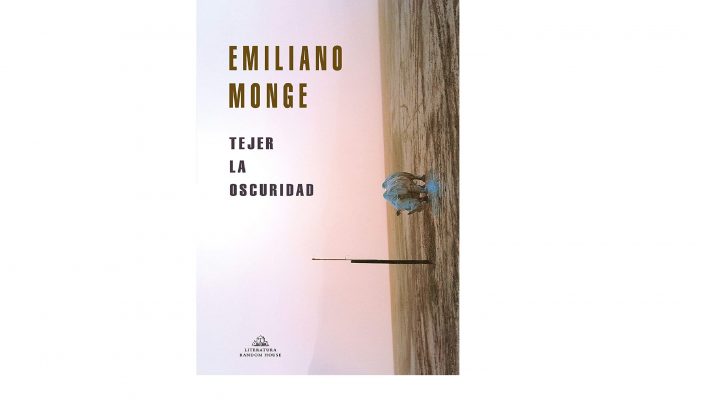Tejer la oscuridad
/
En un momento indeterminado de la historia humana, un grupo de nómadas que busca recuperar la memoria de sus antepasados, vaga sin rumbo fijo con el único objetivo de escapar a sus exterminadores. Este es un fragmento de Tejer la oscuridad, la nueva novela de Emiliano Monge, publicada bajo el sello de Literatura Random House
/
POR EMILIANO MONGE
Cuatro
(18.551 / -97.840)
Tres noches con sus días. Eso estuvimos huyendo, después de que nos encontrara una banda de autosacrificadores. Primero escapamos por un valle de estatuas, después cruzamos un bosque de troncos como fósiles y luego atravesamos la garganta de una cañada que se hundía como un tajo. Aún así, ellos nos estaban alcanzando, cuando apareció una ciudad destrozada ante nosotros. Tras discutirlo brevemente, decidimos intentar perderlos ahí, entre los escombros de ese sitio, en el que no pensábamos parar a descansar. Si hemos podido hacerlo, además de haber comido y de haber bebido algo, fue porque Bruna, la segunda madre que tuvimos, la mujer que nos enseñó a sobrevivir en este mundo y a saber en qué sitio estábamos parados, nos liberó de nuestros perseguidores. A mí también me ha alcanzado el último cansancio, lo siento en los huesos y en la entraña, nos dijo Bruna a mí y a Juana, antes de explicarnos lo que haría después de que nosotros entráramos a esta ciudad y antes de pedirnos escribir en nuestro libro. Si la dejamos hacer eso, aunque seguíamos, Juana y yo, sin estar del todo convencidos de usar de nuevo este libro, no fue sólo por lo que nos dijo que haría para salvarnos. Fue por todo lo que hizo por nosotros en estos últimos doce años y medio. Y porque siempre fueron verdaderas sus palabras. ¿Crees que ella esté lista? ¿Crees que Ayal esté pues preparada para ser nuestra memoria?, le preguntamos, por ejemplo, Juana y yo hace un par de semanas y su respuesta fue aún más clara que cualquier advertencia de Laudo. No, Ligio… por supuesto que no, Juana. Ayal no está lista, respondió Bruna. Y nos lo dijo otra vez, instantes antes de marcharse. Tendría que leer el libro y apoyarse en éste algunos años. Por eso, mientras los otros se alimentan o se alistan para dormir, mientras observo al sol salir más allá de los escombros, apoyado en los restos de este lavadero que sepulta ese pedazo de triciclo, escribo: Juana y yo lo estamos discutiendo. Darle o no darle este libro a Ayal. Fundir o no las dos memorias que tenemos.
Cinco
(18.540 / -97.739)
Aunque Ayal será nuestra memoria, antes tendría que saber serlo. Esto le dije a Ligio anoche, tras abandonar la última ciudad que depredamos. Ellos dos tenían razón, le dije luego: hay que ayudarla a estar lista. Hay que enseñarle cómo se hace, le repetí, aunque sabía que recordaba mis palabras. Se las había dicho por primera vez durante el funeral de Laudo y Bruna, a quienes despedimos como ordenan nuestros libros más antiguos, los libros que no debemos separar de nuestro bulto: cubiertos de ceniza los lloramos, abrazados unos a otros imitamos el sonido de sus voces y utilizando ciento ochenta piedras medianas, piedras redondas, piedras de blanca roca, escribimos sobre el suelo “volverán a despertar los que se han ido, cuando el tiempo vuelva a unirse y sea la oscuridad restituida, cuando el antes sea después y el después sea ahora nuevamente”. Como no había logrado convencerlo, volví a sacar el tema hace un momento. Cuando nosotros no estemos, Ligio, cuando tampoco esté ella, sólo quedará nuestro libro y sólo éste podrá hablarles a los que sigan caminando. Quizá Laya se haya equivocado. Por eso también debemos entregárselo a Ayal. Y por eso debemos enseñarle cómo usarlo, insistí luego, mientras buscábamos alguna cosa que pudiera servirnos, entre las maletas que habíamos encontrado hacía muy poco. Obviamente, quería aprovechar el buen humor que de repente nos había embargado a todos. Y es que después de tantos años y de tantos sufrimientos, se alcanzaban a observar, en la distancia, las montañas que habíamos anhelado desde siempre. Fue por esto, porque todos, incluido Ligio, sentíamos que debíamos festejar, aunque también pudo ser porque halló razón en mis palabras, que él, mientras abría una maleta de la cual cayó el cadáver calcinado de un niño pequeño, aseguró: tienes razón, Juana, tienen razón Laudo, Bruna y tú. Pero no seré yo quien contradiga las últimas palabras de Laya, añadió volteando con el pie el cadáver del bebé que había caído al suelo. Entonces, inclinándose para arrancarle algo del cuello, remató: serás tú quien se lo dé y quien le explique a Ayal cómo usarlo. Y antes de hacerlo, Juana, deberás dejarlo escrito en nuestro libro. Por eso acabo de anotar aquí todo esto.
Seis
(18.311 / -97.203)
Tras varios intentos fallidos, yo, Ayal, que en el nombre llevo a Laya, nuestra liberadora, volví a tratar de hacer lo que Juana me ha pedido. Y aunque al principio pensé que fallaría nuevamente, esta vez conseguí convencerla. Pero mejor escribo las cosas tal y como fueron. Después del último gran fuego, el cielo y los relámpagos cambiaron de color, le dije a Juana que me había contado Egidio. Se volvieron rojos y morados, a veces los veíamos a través de alguna grieta, añadí mostrándole a ella ese otro pedazo de recuerdo, que Mila me había compartido. Cuando finalmente salimos de las cuevas, aunque ya no se observaban los relámpagos, seguían oyéndose los truenos, como aplausos dentro de los cráneos, le conté que me había contado Bruna el mismo día que me enseñó a leer las venas del sistema vascular que cruza el cielo, como queriéndole probar, a un mismo tiempo, que en mi memoria, además de estar claros los recuerdos de los otros, estaban separados, que cada uno era una historia independiente. Sin embargo, en el rostro de Juana, que habría sido mi madre si las madres todavía existieran, pude ver que no la estaba convenciendo. Por eso le conté un recuerdo que no podía dejar ninguna duda, pues ella misma me lo había compartido. Un año después de que dejáramos las cuevas, un vapor fluorescente emergió de la tierra y cubrió el cielo, como una sábana de tela incandescente que impidió la oscuridad durante meses. Fue la época en que más miembros nos quitaron. Aunque en su rostro, entonces, algo cambió, Juana me dijo: me parece bien que no hayas olvidado esos recuerdos, pero no sé si tu memoria también conserva los pilares. La luz tiene un principio y un final, la oscuridad, en cambio, siempre ahí, le dije entonces, enojada. Su dios fue un instante, los nuestros están antes y estarán también después. Juana, sin embargo, no quería estar de acuerdo. Aunque recuerdes y conserves, debes escribirlo todo en este libro porque… porque… ¿quién les hablará a los que queden cuando tu voz se haya apagado? Resignada, acepté lo que Juana quería y tomé este libro que, desde entonces, he leído muchas veces. Pero no ha sido hasta hoy, casi seis meses después, que empecé a utilizarlo. A guardar aquí lo que había guardado sólo en mi cabeza. Y es que además hoy sucedió algo que me hizo terminar de comprender la importancia de no cargar yo sola nuestra historia. La importancia que tiene compartirla. No hay por qué seguir huyendo, aseveró Egidio de repente, mientras huíamos del último grupo de exterminadores que encontrara nuestro rastro. Luego, deteniéndose en seco y señalando la distancia, donde aquellos exterminadores eran apenas unos puntos luminosos, añadió: ni siquiera son más que nosotros. Y ya no somos unos chicos, remató entregándole a alguien más el bebé que él venía cargando.
Siete
(18.227 / -97.187)
Hasta ayer, nuestras opciones eran escapar u ofrendar a alguno de nosotros, cuando era evidente que seríamos alcanzados. Los primeros años les entregamos, uno tras otro, a nuestros enfermos. Después les entregamos a aquellos que habían sido heridos. Y, a últimas fechas, tras el ejemplo que dieron Laudo y Bruna, la mujer que también me enseñó a traducir y a escribir la latitud y longitud del lugar en que me encuentro (18.227 / -97.187), empezamos a entregar a los más viejos. Esto, sin embargo, ni siquiera fue lo peor. Porque lo peor no fue perder a tantos de nosotros. Lo peor fue dejar que ellos, al perseguirnos, nos desviaran. Que decidieran la dirección de nuestra marcha una y otra vez. Por eso hemos tardado tanto en alcanzar estas montañas. Las montañas que fueron señaladas hace tanto en nuestros libros antiguos. A partir de hoy, sin embargo, todo habrá de ser distinto. Hace apenas medio día entendimos que podemos con el miedo y les mostramos que estamos por encima de su rabia. Egidio descubrió la confianza y decidió nuestra estrategia, sentado ante todos los demás y sosteniendo nuestro bulto entre las piernas, como mandan los momentos trascendentes. Ténganlo claro, nos dijo: la caza y las inclemencias de este mundo nos han dado la fuerza y el saber qué harán falta. Aunque el costo ha sido alto —perdimos dos medianos, un mayor y una pequeña—, los exterminadores, a quienes nuestros viejos llamaban sacrificadores o autosacrificadores, se replegaron tras una hora de contienda. Aceptaron su derrota justo cuando el sol anunciaba su primera lengua detrás del horizonte, en el instante en que la oscuridad —que es la morada de nuestros dioses, los que son noche y viento, los que dijeron sigan siempre las orillas, las del agua y la luz, los que aguardan por nosotros allá en el mundo nuevo— se apoderaba del espacio. Por eso ahora, igual que hiciera ayer, pero no sólo por eso, es decir, no sólo porque tampoco deseo cargarlo sola, escribo esto en nuestro libro. Y es que además de lo que acaba de pasar, quiero contar que mientras eso estaba sucediendo, empecé a contarme eso que estaba sucediendo. He descubierto, pues, que en mí hay una voz que sólo yo escucho. Y descubrirlo me ha encantado. Los demás, los que no están curando sus heridas o curando a otros heridos, mientras tanto, recolectan las piedras con las que vamos a escribir, tras celebrar los funerales de nuestros hombres y mujeres fallecidos: “volveremos con ustedes, estaremos juntos nuevamente, cuando los dioses de la oscuridad remienden el tiempo que la luz cortara en trozos”.
Ocho
(18.071 / -97.005)
He descubierto que mi voz que habla en silencio es mejor que la que lo hace haciendo ruido. Esa voz no sólo les habla a los presentes, no está atada nada más a un instante. Leo aquí a aquellos que escribieron antes de mí y entiendo que la mía, mi voz callada, será escuchada por aquellos que todavía no han nacido. Aunque para eso, como hicieron los medianos con nosotros, les tendremos que enseñar a leer a los más chicos —cuando estuvimos en las cuevas, el milagro que tú fuiste, Ayal, me contó Lila un día, se repitió otras once veces—. Mi voz hablada es como la luz: está en el mundo apenas un momento; mi voz callada, en cambio, es como es la oscuridad: estaba aquí antes y estará también después. Por eso, a diferencia de la voz que sale de mi boca, la que sale de aún más hondo de mi cuerpo debe limitarse, debe decir sólo aquello que sea realmente importante. Como aseveran nuestros dioses: sólo aquello que aguarda en lo más hondo es verdadero. Así ha sido siempre, además, en este libro. Aquí sólo se anota aquello que resulta trascendente, aquello que marca una vida o nuestra vida compartida. En esto yo había estado fallando. Por esto, aquél que vuelva a sostener entre las manos este atado encontrará hojas arrancadas. Porque por escuchar mi voz callada, anoté casi cualquier cosa. Sobre todo acerca de Lucho, que es a quien más extraño de entre aquellos que perdimos. Por suerte, hoy por fin volvió a acontecer algo digno de escribirse. Justo antes de que empezara a amanecer, llegamos ante los tres riscos que marcan una y otra vez nuestros libros más antiguos: las espinas principales de la cabeza de una iguana, así serán las puertas de esa cordillera. Más allá de éstos, tras las cañadas que separan un risco del otro, estarán las últimas cimas. Y más allá estarán las costas y estará también el mar. Dentro de unos cuantos meses, cruzaremos el techo del mundo. Y será más fácil alcanzar la oscuridad, ir más allá del lugar en que el sol sale. Como si esto no hubiera sido suficiente para desatar nuestra alegría, mientras subíamos un muro de lajas, tropezamos con una madriguera. Son de la noche, estas criaturas son los hijos de la diosa que aúlla, dando lugar al viento y a las sombras, aseveró Ligio emocionado. Luego, gritándole a Sieno, que es el que guarda todo aquello que encontramos y nos sirve o nos parece importante, aseveró: tráeme la casa esa de alambres que tú tienes, hay que llevarlos con nosotros. Por eso, mientras escribo estas palabras, escucho cómo chillan esas seis criaturas diminutas. A partir de hoy, nuestra comunidad no está compuesta únicamente por humanos.
Nueve
(18.008 / -96.780)
Sigo leyendo, en nuestro libro, las voces calladas de otros hombres y mujeres. Son pero no son como la mía, porque cada una respira de una forma diferente. Sobre todo la de Laudo y la de Bruna. Me gustaría escribir como ellos lo hicieron, aunque no sé si vaya alguna vez a ser capaz de hacerlo. Por suerte, hoy puedo volver a intentarlo, porque hoy volvió a pasar algo digno de escribirse, algo que puedo anotar sin miedo a arrancar una hoja más. En total, antes de ésta, arranqué otras tres hojas: el crecimiento de nuestros seis lobos no alcanzaba para quedar aquí anotado, como tampoco alcanzaba escribir que la primer sangre por fin corrió entre mis piernas ni tampoco que cada día que pasa extraño un poco más a Lucho. Pero bueno, mejor vuelvo a lo que es digno de anotarse, haciendo, además, eso que Laudo y Bruna hacían: cortar mi voz callada, para que no sea aquí, en este libro, una sola mancha. Hoy, a cinco noches de alcanzar la última cima, según cálculos de Egidio, quien después de que enfrentáramos a los exterminadores empezó a compartir con Ligio y Juana su posición de mando en nuestra marcha, aconteció una cosa que nosotros, los que nacimos en las guerras o tras éstas, nunca habíamos observado y que los viejos, según dijeron, no esperaban ver de nuevo. El cielo se cubrió de nubes. Refulgieron luego cientos de relámpagos mudos y deformes. Un viento fresco barrió después la tierra. Y, finalmente, cayó encima nuestro un aguacero. Así le dijo Juana a eso que no era otra cosa que más agua de la que una haya soñado. En un instante, los mayores extendieron sobre el suelo todas nuestras telas y todas nuestras lonas. Las primeras, igual que cuando las dejamos caer adentro de una grieta en la que creemos que habrá agua, las exprimían en los galones que tenemos para eso. Las segundas, que nos habían servido hasta hoy sólo de techo, las doblaban como pelotas mal atadas. Además, mientras llovía, Ligio llamó a Sieno gritando. Y es que entre las cosas que hemos recolectado, había tinas de aluminio. Cuando todo terminó, Ligio nos juntó en torno de esas tinas. Luego de recordar a los que hemos perdido por sed, aseveró: esto es obra del pájaro nocturno, que le robó el llanto a los dioses para que no muriéramos de sed los hombres y las mujeres. Hay que darle las gracias, añadió Ligio después: todos y cada uno de nosotros, no sólo aquellos que buscan nuestra agua dentro de las grietas. Al final, mientras el resto agradecía al ave de ojos como lunas y se abrazaban, yo me aparté algunos metros. No sólo quería venir a escribir esto. Me había sentido triste de repente. Y es que así fue como perdimos a Lucho. Estaba él adentro de una grieta, buscando agua, cuando llegaron por sorpresa varios exterminadores. Y aunque grité que él seguía abajo, Juana y Ligio ordenaron que nos fuéramos corriendo.
FOTO: Tejer la oscuridad, Emiliano Monge, México, Literatura Random House, 2020, 220 pp./Especial
« Acompañamiento docente, clave para enfrentar la crisis educativa ¿Lo entiende la autoridad? Silencio »