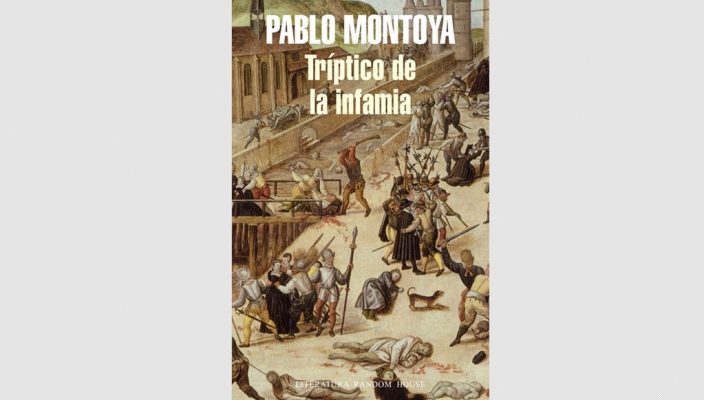Tríptico infame
POR ISAAC MAGAÑA GCANTÓN
@maganagcanton
/
En esencia, aunque entre muchas otras cosas, podríamos decir que el siglo XVI fue un siglo convulso, de intolerancia social y religiosa. Con justicia, Antonio Ramos Larios se refirió a él como una “época de fracasos y desastres de todo tipo”. Y es que, en verdad, sucedió el mundo. Fue el siglo de importantes naufragios, de grandes campañas militares, de plagas y epidemias, de la Reforma y la Contrarreforma, de la catástrofe demográfica en América, etcétera, etcétera. Es decir, un siglo de carnicerías, muertes, exilios y muchos muchos desaparecidos. No obstante, tras el abuso tarde o temprano llega la denuncia. La denuncia a través de la palabra, la denuncia a través del arte. Lo que se traduce en textos combativos y pinturas cuyo tema es la representación de los grandes crímenes. Y el siglo XVI, claro, no fue la excepción. Bajo estas circunstancias, entre 1528 y 1533, nacieron tres artistas cuya obra resulta —además de fascinante— sumamente explícita en cuanto a sus intenciones de retratar los particulares excesos del siglo: Jacques Le Moyne, François Dubois y Théodore de Bry. Los tres simpatizantes en mayor o menos medida del protestantismo, los tres obsesionados con su arte y por dar cuenta del encantamiento, las novedades y la violencia del Nuevo y el Viejo Mundo. Además, los tres vinculados sentimentalmente de algún modo. En otras palabras, una historia —o mejor dicho, tres historias— que resulta irresistible contar.
/
Pablo Montoya (Colombia, 1963) es el protagonista de esta iniciativa. Con gran arrojo se dispuso a hacer archivo, y lo hizo. Si bien no están referidas en el texto —y no tienen por qué estarlo— se nota el rigor de sus investigaciones en torno a los temas que terminan por componer su Tríptico de la infamia. La consulta de bibliografía, pero también de archivos y documentos, de los grabados, pinturas y mapas de la época resulta evidente. En otras palabras: una investigación concienzuda que no deja duda del compromiso del autor con su novela. Entretanto, Montoya también asume una suerte de postura estética: divide su libro en tres partes —“Le Moyne”, “Dubois” y “de Bry”— y a cada una de éstas les asigna el epígrafe de un autor latinoamericano: Roa Bastos, Reinaldo Arenas, Neruda. Luego, el autor se debate por cuál será la voz que contará cada una de las historias. Resuelve: primero, una tercera persona omnisciente; después, un narrador en primera persona que narre desde la memoria; y por último, una mezcla narrativa entre él mismo (P. Montoya) y el propio de Bry. Finalmente, Montoya decide que las historias aunque independientes se vayan hilvanando en esos puntos de encuentro que los artistas tuvieron a lo largo de sus vidas: la corte, simples coincidencias y búsquedas intencionadas. Y bueno, hasta aquí la estructura del libro.
/
Dicho lo anterior, no cabe duda de que la de Montoya es, a pesar de sus mínimas variantes, una novela histórica decimonónica. Cosa rara en un siglo en el que los autores se regodean en la hibridez de sus textos, aunque valga decir que la mayoría de las veces estos experimentos suelen ser productos dudosos cuya propuesta es inexistente. Y no es que se agradezca, pero el Tríptico de la infamia exhibe sus intenciones de manera clara y transparente: ser un relato que da cuenta de un siglo particularmente complejo, pero sin dejar de lado sus miras políticas —“desesperadamente políticas”, diría un crítico amigo mío— con respecto a la siempre turbia relación entre Europa y América. Por supuesto también está, aunque no estoy seguro de que sean las intenciones del autor, una veta que podríamos llamar, y que resulta hasta cierto punto inevitable cuando tus tres protagonistas son artistas, de juicio estético. Montoya hace la descripción de más de una decena de cuadros y grabados, e incluso, por momentos, se aventura a interpretarlos.
/
No obstante, la literatura no es una cuestión de oficio. Hacer archivo, dominar los temas y conocer las estrategias narrativas del pasado y en boga no garantiza nada. Puede, en todo caso, ofrecer una base sólida a la hora de construir un texto que tenga un anclaje histórico (pienso en Los demonios de Heimito von Doderer, El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos o, en México, más recientemente, Muerte súbita de Álvaro Enrigue), pero eso no significa que el resultado sea necesariamente plausible. En Tríptico de la infamia así sucede: la mesa está puesta con un tema en extremo interesante (¡interesantísimo!), pero que el autor termina conduciendo a la nada. Escrito de manera irregular, sin cuidar en lo más mínimo el lenguaje (por más que en la contratapa del libro se nos ofrezca “una voz poética inquietante, con las cualidades de la verdadera literatura de autor”), Pablo Montoya va avanzando por su historia a tropezones, tratando de mezclar argumentos melodramáticos con la densidad de tres vidas, que a través de su prosa no son nada densas, sino más bien informativas y faltas de cohesión. Sí, es menos árido leer Tríptico de la infamia que arrojarse al archivo para enterarse de todo lo que se cuenta en este libro, algo que sin embargo no lo hace valioso. Los juicios políticos y morales son extremos, y aunque tienen intenciones conciliadoras no dejan de decantarse por el facilismo de “lo bárbaro” y “lo civilizado”, “lo bueno” y “lo malo”, “lo blanco” y “lo negro”. Montoya no logra darle la vuelta (aunque no sé si lo intenta) a las lecturas que se han hecho sobre la conquista, el salvaje, el binomio catolicismo-protestantismo. Más bien reproduce los modelos de siempre, pero siendo políticamente correcto y saliendo muy bien librado. Por último, están sus descripciones de las pinturas y grabados, que pueden llegar a ser lo más chocante de todo el libro, pues lo hace con una ingenuidad y una imprecisión notables. Si uno no tiene idea del cuadro que está describiendo o no lo tiene enfrente no hay mucho que aporten sus descripciones, y sus hallazgos en torno a las obras resultan ser el colmo de lo evidente. Y no es que no se pueda llevar la emoción de un trazo a la escritura —baste asomarse a los textos de Cardoza y Aragón, Paz o Alejo Carpentier, por mencionar algunos nombres de manera apresurada, para comprobar que esto sí es posible (muy posible)—, sino que más bien hay una completa despreocupación por un tema que debería ser vital en una novela donde los tres protagonistas son artistas.
/
Sólo me resta apuntar que hacia el final del libro Montoya introduce su juicio de valor en torno a la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas , el cual sin embargo, paradójicamente, le ajusta también a su propio libro: “su ritmo es atropellado, como atropellados el esquema narrativo y las escenas que se suceden. Monotonía salvaje en las descripciones […] Pocas ideas planean allí, y, en cambio, insiste sobre los mismos temas con obsesión maniática”. En algún lugar leí que toda obra lleva en su interior su propio comentario y que el mejor crítico de un autor es el autor mismo. No sé si esto aplica a todas las obras, pero definitivamente Pablo Montoya resulta, aquí, su mejor comentarista. Al referirse a la Brevísima se refiere también, con inimitable precisión, a su Tríptico infame.
/
Pablo Montoya, Tríptico de la infamia, Bogotá, Random House, 2014, 308 pp.
« “Hay mucha indignación pero poco heroísmo” Entrevista con Enrique Krauze “La invención de un diario”, de Tedi López Mills »