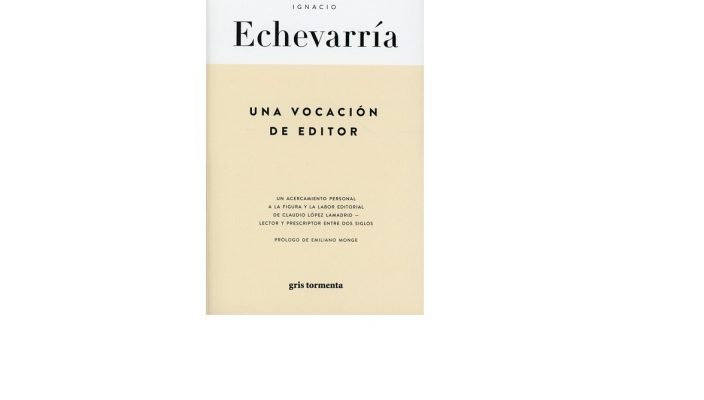Un editor al servicio del autor: sobre Claudio López Lamadrid
En su libro Una vocación de editor, Ignacio Echevarría despliega un ensayo elegiaco que recorre los pasos de Claudio López Lamadrid, fallecido en 2019, quien adoptó una filosofía de vida en su desempeño dentro de la edición de libros
POR SANTIAGO GONZÁLEZ SOSA
Claudio López Lamadrid tenía su despacho en la esquina del fondo, al otro extremo de los elevadores. Casi siempre se encontraba de viaje, pero cuando se aparecía por la oficina era de una presencia imposible de ignorar: de casi dos metros de altura, torpe andar, cabellos de punta y de camisa blanca arrugada, abierta hasta el pecho y mangas descuidadamente desabotonadas.
Germán y yo lo veíamos cruzar de un lado a otro anticipando nuestro turno para hacer contacto visual con él y sentir que nos saludaba expresamente a los becarios. Nosotros apenas habíamos salido de la carrera cuando, quién sabe cómo, nos encontrábamos realizando prácticas profesionales en el último piso de uno de los grandes grupos de la industria editorial en español. Ahí se tomaban, según yo, las decisiones de los mayores sellos de literatura y demás cuestiones de vida o muerte. Y ahí los dos, espalda con espalda en escritorios contrarios de una planta abierta, podíamos escuchar las conversaciones de los editores de verdad, a quienes a partir de entonces nos dimos el lujo de considerar nuestros colegas.
A veces Claudio incluso nos hablaba. Esas conversaciones ocurrían sobre todo frente a las puertas del ascensor y duraban lo que éste tardaba en llegar y en ocasiones lo que tardaba en bajar o subir los siete pisos. En las juntas llegó a pedir mi opinión a manera de incluirme, pienso, quizá reconociendo mi ansiedad por ser reconocido.
Una de las veces que lo vimos fuera de la oficina fue cuando en un panel sobre agentes literarios opinó que todos ellos no eran sino un pálido reflejo de lo que había sido Carmen Balcells, la legendaria agente del Boom latinoamericano. El público estalló en murmullos y risas nerviosas pero a partir de ahí se puso interesante. Al terminar la conferencia se acercó a mí y a Germán, quienes le vitoreamos sus provocaciones como los secuaces de un adolescente travieso. Él respondió con su sonrisa pícara y con cínicas justificaciones. Por un instante nos hizo sentir como sus cómplices.
Esto pasó a mediados de 2016, dos años y medio antes de su repentina muerte.
Desde entonces, Germán y yo nos hemos dedicado al precariato de las labores freelance, picar piedra en editoriales con problemas de liquidez (por decirlo amablemente) o montar proyectos en nuestras salas. Nuestra experiencia en el mundo editorial es, pues, a grandes rasgos lo que describe Ignacio Echevarría en Una vocación de editor (Gris tormenta, 2020), un ensayo elegiaco que recoge la filosofía y el código de ética con que Claudio asumió su papel de editor.
Echevarría es desde hace ya tiempo uno de los críticos literarios más reconocidos de España mientras que Claudio llegó a ser uno de los editores hegemónicos del sector. Pero por aquellos años –a finales de los setenta– eran apenas unos jóvenes que emprendían carreras paralelas haciendo de todo un poco en las oficinas de Tusquets. Lejos de aferrarse con nostalgia a sus primeros años como editores, Claudio supo navegar los retos, la concentración empresarial y los estragos que causó la tecnología, incluso abogando por la adopción de libros digitales, las redes sociales y las nuevas posibilidades que todas las innovaciones conllevaban.
Es este un libro que el propio Claudio no hubiera escrito jamás puesto que carecía de “vanidad personal” como para hablar de su mismo legado. “El editor está al servicio del autor”, decía. Es posible que, como infiere Echevarría, su actitud frente a la edición se guiara por lo que Joan Didion escribió cuando dijo que lo que los editores hacen “no tiene gran cosa que ver ni con los títulos ni con las frases ni con los cambios. […] [El editor] era la persona que le daba al escritor la idea de sí mismo, la idea de sí misma, la imagen del yo que permitía al escritor sentarse a solas para escribir.”
Con lo anterior en mente, Echevarría discute ideas generales como la del editor vs. publisher, crítico vs. editor, crítico como disc jockey (una analogía irresistible que propone al crítico como una figura que no impone un canon, sino que tan sólo canaliza los intereses de su público). En varios momentos también ofrece aproximaciones a lo que Claudio suscribiría –o con lo que discreparía– sin poder saberlo a ciencia cierta pero, dada la relación que compartían, con una autoridad contundente respecto de estas especulaciones. El resultado es un debate parcialmente póstumo entre crítico y editor a partir de citas directas, a su vez provenientes de entrevistas o charlas privadas. Echevarría, por ejemplo, sospecha de la relación autor-editor, que tanto cultivó Claudio, por tratarse de una dinámica “llena de ansiedad y pleitesía mutua”.
No es raro, por cierto, que quien haya conocido a Claudio se deshaga en elogios por él; mucho más sospechoso es que algunas reseñas que antes se han ocupado de comentar este libro se aseguren de omitir los dos temas incómodos de sus páginas. El primero es que los orígenes acomodados de Claudio quizá expliquen por qué se sabía manejar tan bien en las dinámicas de poder (nosotros los pasantes llegamos a enterarnos, con el mismo asombro de quien escucha rumores en el colegio, de que pertenecía a la aristocracia española). Echevarría plantea que parte de su éxito se debía a que su “origen social y su educación, también su propia envergadura física, corpulenta, su voz grave y sus maneras despreocupadas” consolidaban una “imagen señorial”. Dicho de otro modo, Claudio llegó a ser un poderoso editor en parte porque se sentía y actuaba con el derecho de serlo. No en vano prefirió jugar de publisher, el papel ejecutivo de la edición, en “las grandes ligas” del grupo editorial que le aseguraba mayores recursos para concretar sus proyectos.
Mientras la precarización del trabajo de los colaboradores editoriales se agudizaba a un ritmo imparable, él gozaba de ventajas salariales sabiendo que la propia empresa para la que trabajaba era una de las responsables de imponer y mantener las prácticas neoliberales que hoy rigen a la industria. Este es el segundo tema espinoso. Echevarría defiende que su amigo siempre intentó atenuar algunas de estas medidas, si bien el pragmatismo que inevitablemente interiorizó significó para su amistad una “zona de silencio”, una respetuosa paz fría de amigos que le parece importante subrayar aunque, confiesa, no sepa bien por qué; es en esa incómoda duda que se asoman los matices de su protagonista así como la complejidad de esta larga amistad (tan romantizada por las reseñas que he mencionado).
Aún así, algunos de los clichés que suelen repetirse sobre el editor idealizado resultan ser ciertos en el caso de Claudio. Se trataba de un lector empedernido en una época en la que los editores ya no lo son. “Hay editores dinámicos e intuitivos cuya cultura libresca, propiamente dicha, es muy escasa, y se ha construido conforme a un modelo rizomático”. Claudio era de aquellos que parecía haberlo leído todo. Su legado más tangible se encuentra en las colecciones de lo que hoy es Literatura Random House, un sello al que pobló de autores estadounidenses y latinoamericanos en sus carreras incipientes cuando el apetito español no se preocupaba por la literatura de ultramar, o por lo menos no con el mismo entusiasmo.
Además, pese a que lo asociamos con el glamour de formar un catálogo y codearse con escritores famosos, un papel al que los editores jóvenes desean saltar de inmediato, Claudio reivindicó en varias ocasiones la labor del editor con “acento en la o” –el del trabajo con los textos– no tanto la del editor con “acento en la e” —el puesto ejecutivo. Consideraba que el primero constituía la esencia misma de editar, y consistía en “hacerlo de una forma anónima, sin dejar rastro de autoría”.
De ahí que Una vocación de editor valga tanto por el testimonio que ofrece como por el intercambio de ideas que lleva a cabo, pues de otra forma difícilmente obtendríamos un vistazo a Claudio y a la filosofía que deliberadamente disimulaba. Por poner un ejemplo: tanto para Germán como para mí Claudio fue una figura más bien abstracta con quien tuvimos encuentros tangenciales. Al final no significaría ni para mí ni para Germán un mentor fundamental, ni nos dejó enseñanzas especialmente importantes. Yo no trabajaba directamente con él, y Germán ni siquiera trabajaba en sellos que estuviesen a su cargo. En cambio nos representaba una posibilidad de jugar al tú por tú con los editores de cepa. Nos brindaba, por más inocente que ahora parezca, un camino bien trazado, un puesto que anhelábamos tarde o temprano hacer nuestro. Nos dio, de alguna forma, una idea de nosotros mismos.
FOTO: Portada del libro Una vocación de editor/ Crédito de foto: Especial
« Simone de Beauvoir y la libertad de la mujer Los remanentes del amor: adelanto del libro “No hablaremos de muerte a los fantasmas”, de Daniel Centeno »