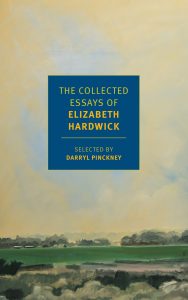¿Un excéntrico neoyorquino?
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
En el nacimiento de The New York Review of Books en 1963 no poca cosa debió ser el estímulo de una reseña de 1959, en Harper’s Magazine, escrita por Elizabeth Hardwick (1916-2007), donde desmenuzaba la práctica de la crítica en los Estados Unidos. Valiéndose de lo que entonces era tan simple y novedoso como la estadística, la aún joven prosista, subrayaba que el 51% de las reseñas reunidas en Book Review Digest eran positivas y el 44.8, nada menos, no se comprometían juzgando a las obras. Sólo un raquítico 4.7 eran reseñas francamente negativas. Ese declive hizo que la propia Hardwick y el recientemente fallecido Robert B. Silvers, junto a los Epstein –Barbara y Jason– entre otros, fundasen The New York Review of Books, que desde entonces, es uno de los escasos faros aún iluminados de la crítica mundial.
Por ello, leer The Collected Essays of Elizabeth Hardwick (2017), publicada por la editorial adjunta al paper, como lo llamaban sus fundadores, algo tiene de excursión por el estilo del mensuario neoyorquino. Denunciar la complacencia de la crítica estadounidense no implicaba que Hardwick, también narradora, fuese una reseñista particularmente belicosa. No lo fue ni desde su iniciación en The Partisan Review. Pertenecía a esa clase de críticos amigos de hablar de lo que les gusta, deslizando, mediante la cordialidad, desacuerdos no pocas veces muy profundos. Acaso la reseña más dura no sea contra Norman Mailer, en 1985, sino contra el recurso, entonces modernísimo y que hizo estragos aquí y allá, de escribir dictándole a la grabadora, donde una “tradición oral” en mala hora recuperada le hacía el trabajo a los malos biógrafos, como el que entonces le tocó al autor de Los desnudos y los muertos.
Los ensayos están dedicados en su gran mayoría, a los clásicos y modernos de la literatura de los Estados Unidos. De hecho, Hardwick, quien se ocupa con entusiasmo lo mismo de George Eliot que de Thomas Hardy, todavía pertenece a esa generación norteamericana que miraba con sorna, desprecio o tan sólo humorismo, las opiniones de los escritores ingleses o irlandeses, generalmente desencaminadas o despectivas, sobre su antigua e insumisa colonia. A la crítica literaria propiamente dicha le siguen las crónicas de viaje que relatan la efervescencia por los derechos civiles durante los años sesenta en torno, sobre todo, a Martin Luther King, ante la cual Hardwick reaccionó, sin exceso de celo, pero con simpatía y compromiso.
En The Collected Essays of Elizabeth Hardwick, también aparecen asuntos de la vida cotidiana de la literatura (madame Tolstói y Lady Byron junto a la viuda de Mandelstam, el mártir, y a las mujeres de Boris Pasternak, el sobreviviente), descripciones de la bohemia literaria de Nueva York, Chicago y Washington, siguiendo el ejemplo londinense de George Gissing en el bajo siglo XIX o un retrato del Brasil, donde vivía su admirada Elizabeth Bishop, a su vez gran amiga del poeta Robert Lowell, esposo de Hardwick durante más de veinte turbulentos años.
Es una lástima el provincianismo de Hardwick, obsesionada con “mi estudio del manhattanismo” porque su ensayo sobre el Brasil, dada su agudeza, es un “retrato del alma” a la Unamuno. Pero era poco el interés que le provocaban a Hardwick las letras extranjeras, salvo el caso del expatriado en Italia, Bernard Berenson, algo más que un anticuario, algunos clásicos ingleses y ese par de genios del temperamento filosófico francés, Simone Weil y Simone de Beauvoir. No parece interesarle ir más allá de los Estados Unidos y a veces ni eso: más que “americana”, como se dicen ellos, fue neoyorquina (aunque nació en Kentucky), editora atada al potro de una gran revista cuando el eje literario rotaba, precisamente, de París a Nueva York.
Tiene sus ventajas, sin duda, que un crítico acote su trabajo al de su literatura –lo hicieron Sainte-Beuve y Barthes o por lo general, Alfred Kazin– rehusándose a ser maestros en todo y doctores en nada. El amor de Hardwick por la gloriosa fundación de la literatura de los Estados Unidos nos permite leer un gran retrato de Margaret Fuller (1810-1850), la feminista, agitadora del trascendentalismo y periodista, que para Hardwick fue algo más que un penate, lo mismo que su registro de un enamorado Hermann Melville (del cual Lizy, como le decía Lowell, escribió una pequeña biografía en sus últimos años) o su señorial retrato del modesto William James, que como muchos de los escritos por Sainte-Beuve (que increíblemente los capturistas de NYRB escriben mal, sin la primera e), no aspiraban a ser otra cosa que una buena reseña. Leyendo estos ensayos, se comprende por qué Hardwick estuvo atrás de The New York Review of Books. Tenía ánimo y tesón de fundadora.
Los libros de reseñas reunidas, por más ensayístico que sea su ánimo, como todo, envejecen. La admiración de Hardwick por De Beauvoir no ha sufrido mácula porque El segundo sexo (1949) sigue siendo uno de los libros imprescindibles del siglo XX, aunque la reseñista –como se lo hizo notar Bishop a Lowell en una carta– notó la debilidad científica de ciertos pasajes. Y en cuanto a Weil, aunque en los años setenta, patrocinada por Albert Camus desde la postguerra, no era ninguna desconocida, Hardwick tuvo el gusto exquisito para detectar aquello que hoy día es pocas veces puesto en duda: la filósofa que se dejó morir de hambre en 1943 fue una mente luminosa como pocas las ha habido.
Acaso lo más curioso para juzgar la obsolescencia o no, de los ensayos de Hardwick sea su nota sobre “Bartleby, el escribiente” (1853), cuya inquietante y a la vez autista profundidad, austera en el lenguaje, no pasa inadvertida para la crítica de The New York Review of Books, pero estaba lejos de otorgarle la naturaleza de ícono que el extraño escribiente de Melville acabaría por tomar. No sólo fue considerado, por Borges, como un antecedente de Kafka sino, más tarde en nuestro siglo, como la encarnación de la alienación neoliberal o del vaciamiento del alma en nuestra época fluida o líquida, según los sociólogos.
Hardwick ve a Bartleby como un cuento local, propio de la saga manhattiana que la obsesionaba, un ser contrariando el hambre por devorar Nueva York y ser devorado por la antigua Gotham, propia de Walt Whitman. En Bartleby, supone Hardwick, quiso Melville –hermano de abogados– hacer un cuento de Wall Street a la manera dickensiana, casi optimista. Lo asocia, también, en su tradición nacional, al vago hinduismo de Thoreau, el enemigo de las ciudades. Entiende Hardwick, “Bartleby, el escribiente”, en clave neoyorkina y lo hace en una fecha –1981– en la cual ella no podía ser indiferente a la publicidad casi metafísica que Borges, insistente, le había hecho al “hombre secreto” de los Estados Unidos, presente en Melville y en Poe. Bartleby es el viejo Wall Street antes de la Guerra Civil y de su transformación en ciudadela plutocrática, un triste cuento de miseria urbana, sin perderse, Elizabeth Hardwick, en complicaciones filosóficas o psicologizantes. Su “Bartleby in Manhattan” puede leerse como una pieza crítica provinciana ajena a ese ruido del mundo que hará del escribiente, vía Giorgio Agamben, un zombie metafísico prefigurando a los muertos-vivos saliendo de los campos de concentración, los de ayer, con alambres de púas y cámaras de gas, los de hoy, donde vivimos atrapados por los dispositivos, según el apocalíptico aristócrata italiano. Elizabeth Hardwick no veía más allá de su isla, pero su Bartleby no parece ser otra cosa que otro inmortal excéntrico neoyorquino.
/
/
FOTO: Para Hardwick, Bartleby, el personaje de Melville, es el viejo Wall Street antes de la Guerra Civil./AP