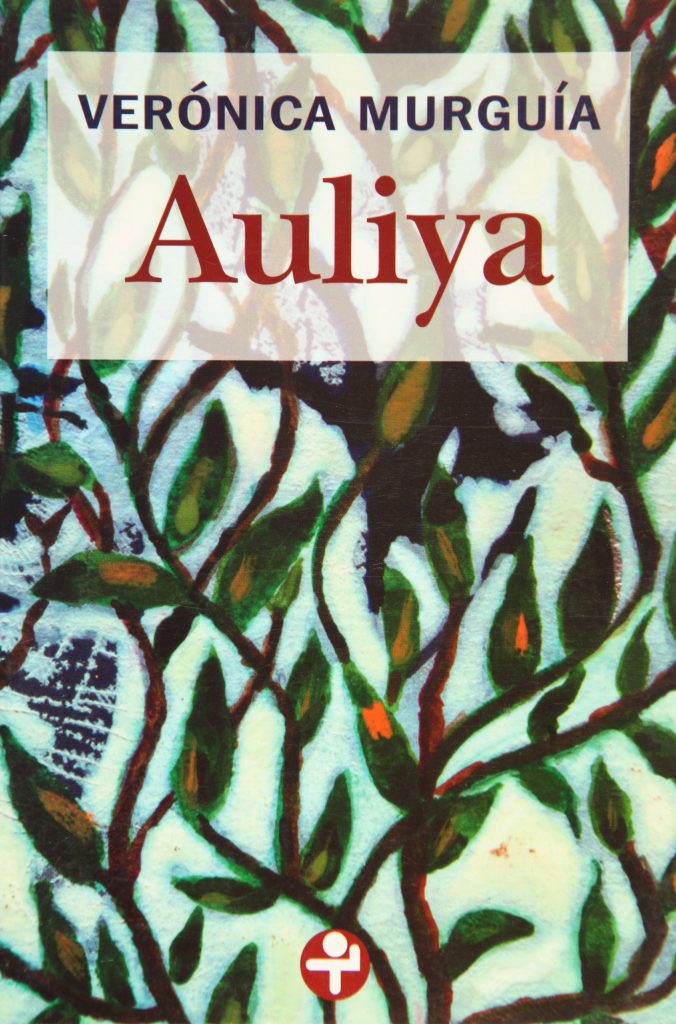Verónica Murguía: Una tormenta de palabras de arena
/
/
POR ANA ROMERO
El recuerdo de mi infancia es, pues, todo menos rosa.
Es más bien semejante a un sueño impetuoso y prolongado
en el que todo estaba pintado con colores tan intensos que resultaban casi intolerables.
Una infancia normal. Verónica Murguía
Cuando Soledad tuvo la posibilidad de matar y con ello, cubrirse con el glorioso espejismo de vencer en la batalla, la misericordia contuvo el ademán asesino. La muerte es invencible, sí, pero se inclina ante la piedad, una cualidad que prevalece en Verónica, en su obra y en sus personajes. Al hablar de Soledad me refiero a la protagonista de Loba, la primera novela mexicana en obtener el premio Gran Angular Internacional, que ya es mucho mérito, pero hasta insuficiente parece cuando se trata de aplaudir esas 507 páginas, en las que su pluma sobrevoló por encima del horror, la sangre y el fuego, con una prosa rítmica y sin mancharse, dejando lugar a la esperanza o más bien, construyéndola a punta de ensalmos y encantamientos. De palabras.
Loba no es sólo la condensación de todo lo que le importa a Murguía, es también una tremenda novela épica, y además, una carta de amor escrita por una pacifista que vive en dos mundos, el medieval y el moderno, a los que separan centurias, pero que vienen unidos por una misma cadena de violencia que las personas, torpes como somos, seguimos eslabonando como si no hubiéramos aprendido nada. Por suerte, de entre nosotros a veces surgen heroínas como Soledad, que brega por la vida en un mundo enceguecido por la muerte; o como Verónica, que con su literatura hechiza el tiempo para hacernos ese regalo inconmensurable de ver lo que no vimos, de oír lo que nos fue vedado, de ser quienes no pudimos. Entre sus letras somos otra vez niños, viviendo ese eterno presente del que habla en Una infancia normal, libro editado por la UNAM en 2019, dentro de la hermosa colección Material de Lectura.
A su lado, logramos desenterrar las dudas de la infancia a tiempo para no convertirnos en seres acechados por demonios y fantasmas, como Lobo, el padre de Soledad. Cabalgando a un ritmo de trote, pertinaz e incansable, la prosa de Murguía nos transporta hasta los brazos del Cuervo, ah, cómo estorbas, muchacho tan querido, ¿no ves que ahora mismo no tengo tiempo de enamorarme de ti a pesar de tu amor inagotable y de tus heridas? Leyéndola podemos ser dragones, mirando de frente a nuestra detestada otra mitad, al unicornio:
“[El dragón] Aborrecía su animalidad pura, casi sin lenguaje, sin pasado, sin futuro. Su eterno brío que ignoraba la duda. Lo maldecía porque vivía en un presente inmenso, mientras que el suyo se hacía cada vez más pequeño, acotado por el denso muro del pasado y el ya cercano límite del futuro: la muerte”.
En Loba se cuenta la historia de una joven de roja cabellera y manos callosas que está destinada a intentar una proeza que lleva mil años sin ser acometida y que, de salir bien, no sólo la convertiría en protectora del reino de Moriana, sino en guardiana de la vida en libertad.
Dijo Verónica en una entrevista que al escribirla tenía en mente la destrucción de dos mitos medievales: el amor romántico y desdichado; y el amor por la guerra. Lo cual es otra proeza en estos tiempos en los que seguimos permitiendo que ambos sentimientos nos dominen. No en el que caso de ella, quien con esas palabras que cantan con el arrebato de una cascada, consigue que dejemos de ser adultos/dragones, obsesionados por el oro y casi humanos, para sentirnos unicornios/niños, puros, libres, justos y por supuesto, crueles. Loba es uno de los más grandes exponentes de la mejor narrativa infantil y juvenil porque es pura literatura escrita con honestidad y sin la condescendencia de quien pretende ignorar que la infancia es también un territorio minado.
Verónica no sabe ser sin ser fiel a sí misma, por lo que su obra ha sido tejida con la misma urdimbre con el que se tejió su trama: su pasión por las palabras, el medioevo, el amor por los animales (ya sean mitológicos o de los que aún tenemos la suerte de tener entre nosotros) y los prodigios de la magia en la que no cree pero que sin embargo, ejecuta. Porque, como todos sabemos, la verdadera magia consiste en llamar a los seres y a las cosas por su nombre verdadero, el que sólo los hechiceros conocen.
Verónica sabe de las palabras con ese conocimiento meticuloso que sólo puede prosperar en el amor verdadero. Como el que Verónica siente y contagia en todo lo que escribe, pero sobre todo en Auliya, que no es una novela, es una declaración de amor por el lenguaje.
Es momento de un paréntesis.
Antes de empezar este texto, en el que se me pidió centrarme en la literatura infantil y juvenil de Murguía, pasé varios días con una pregunta dándome vueltas en la cabeza, ¿cómo separar su obra LIJ de la que no lo es? La respuesta más fácil era también la más obvia: por la editorial que publica el texto. Pero tampoco, porque tenemos el caso de Auliya, la novela estandarte de Verónica, que ahora surca los peligrosos mares editoriales trepada en la resistente nave de Ediciones Era, pero que llegó al mundo en una colección dedicada a los jóvenes, el Gran Angular de Ediciones SM. Finalmente, comprendí lo que siempre había sabido: la literatura de Verónica pertenece a una única especie: gran literatura.
Salvado el paréntesis, podemos volver a ese amor de palabras como tormenta y a la curiosa, pero nada casual, circunstancia de que son analfabetas Auliya y Soledad, mis dos personajes preferidos en toda la obra de Verónica (lo siento, hablo de mis favoritos porque, de momento, tengo el bastón de mando, al menos hasta que se me terminen los caracteres solicitados). Ninguna de las dos conoce los signos de la escritura y sin embargo, los destinos de ambas se modifican cuando las golpea el rayo demoledor de las historias.
Tagaste, al leerle el mito fundacional de su familia, inicia a la Loba en el arte de dejarse llevar hacia tiempos y momentos que ya fueron o aún están por venir; en tanto que Auliya, es atrapada por la red que Abú al-Jakum, su habibi, le tiende primero en sueños y después con cuentos que salen de su boca y en ella vuelven a nacer a pesar de ser tan viejos como el mar.
La protagonista coja de este novelón no sabe leer y su idioma, el tamashek, resulta insuficiente para comprender todo lo que el mundo esconde allende la arena, y sin embargo, después de conocer esas historias de mundos desconocidos, “se dio cuenta en ese preciso momento que lo que había sido su vida –una línea recta hacia una muerte simple, sin amor ni alegría que la desviaran– se curvaba redonda y perfectamente como un círculo que se cierra”. Todo cambió gracias a un milagro: aprendió a imaginar lo desconocido y soñó con el mar, algo que debió parecer imposible para una criatura del desierto. Imaginar saca a la protagonista de la línea recta, la conduce a la magia y sus prodigios.
Auliya lleva el nombre de su protagonista, una niña que es tan despreciada por su padre y comunidad que la obligan al destierro, un castigo que parece atroz y que sin embargo, yo esperaba con ansiedad porque permanecer ahí implicaba un sufrimiento aún peor: el aislamiento. Cuando Auliya sueña, los desconocidos le hablan con una cortesía que jamás conoció en boca de otro ser humano, salvo de su madre. ¿Qué atrocidad es esa? Vuela, Auliya, pedía yo mientras las páginas avanzaban, aunque la arena te trague, escapa del infierno de desconocer la gentileza.
Por suerte, la hija del desierto tuvo a Verónica y ella le llenó las páginas con unas palabras que colman la boca al ser pronunciadas: al-Akrab, pequeña muerte en la arena; alabiares, pozos; bismilah, en el nombre de dios. Hay que abrir los labios y dejar que la lengua reciba la pequeña tormenta que crean los fonemas. En cambio para llamar al amor nuestro, habibi, hay que recoger la curvatura de los labios para que no entre el polvo y la llamada surta mejor efecto, como tan bien supo hacer la autora en esta novela donde el tesoro árabe de nuestra lengua se libera y recibe un homenaje tan meticulosamente planeado, que su estructura, dijo su autora en una entrevista, semeja la de una qasida, el tipo de poesía que hace la gente del desierto y que se divide en tres partes. Comienza con una despedida del campamento, sigue con un viaje en solitario a través de las dunas, y termina con un panegírico a su tribu.
Pura tormenta de palabras.
Auliya, cuenta su autora, nació de un sueño soñado en un paisaje desértico y fue escrito con la misma paciencia y cuidado con el que su protagonista busca el mar. Igual que Verónica, quien, siendo mujer citadina de cepa, habita permanentemente en una porción de agua, al igual que sus libros. Y ya sabemos que los seres acuáticos, se mueven con una ligereza que los de tierra no podemos imaginar.
Como la que Verónica usó para contarnos, muchos años antes que la película de Disney, la historia de Verrugona, una bruja que prepara buen té pero hace muy malos negocios y nos parte de risa en Hotel Monstruo. ¡Bienvenidos!, un refugio donde los amigos monstruos pueden congregarse a recibir el cariño que el mundo de afuera les niega. Otra vez la piedad: Verónica adora los desvaríos que la naturaleza, o los dioses, nos mandaron, a lo mejor para contrastarlos con los verdaderos villanos que pueblan los titulares de los diarios y de los que sólo la imaginación nos salva.
Esta ligereza de modos también la conoce la protagonista de El fuego verde, Luned, una niña obstinada, salvaje, que quiere conocer el verdadero lenguaje y se parece mucho a su creadora, quien, según narra ella misma, nunca fue domada por la ley de la chancla o el cintarazo, sólo el amor por las letras consiguió ponerle los arneses a su naturaleza indómita.
Ése es otro de los temas que ocupan a Murguía: la obediencia a los designios que nos han sido impuestos desde antes de nacer. ¿Seguirlos y preservar la cordura que las tradiciones nos aportan, o rebelarse y forjar otras nuevas? No aseguro que al leerla podamos responder la pregunta, pero si me juego mi resto a que nos vamos a plantear la cuestión y con eso, ya tenemos medio camino andado. Como me ocurrió con El rey de Jerusalén, una historia de monarcas falsos, de cruzadas, de hijos que jamás creyeron estar a la altura necesaria de sangre y sus ancestros, de fervorosos creyentes que, desde su divina misericordia, buscan salvar a todas las almas, a todas, aunque la salvación deba llegarles desde la afilada punta de una espada. Unos monstruos, podríamos pensar y estaríamos equivocados: personas tan sólo que abrevaron de unas realidades que nos serían desconocidas de no ser por las palabras que nos las narran y, cuando hay suerte, nos hacen comprender.
Pero a pesar de lo mucho que ignoramos de aquellos mundos por los que Verónica transita, hay una constante que nunca nos ha sido ajena: el amor que salva. Escribió Verónica en El rey de Jerusalén: “La mano del niño es un puñito rojo, semejante a un capullo”, y de ahí nacerá la flor más grande, la que redime y nos enseña a comprender las razones del otro, el tan temido otro. Ése que pierde sus rasgos atemorizantes una vez que nos permitimos escuchar.
Y quien haya oído hablar a Verónica (la pandemia nos regaló varias charlas que están disponibles en la red), sabe que sus palabras son una extensión de su pensamiento, algo que pareciera facilísimo de lograr, pero que no es así. La mayoría de los seres humanos tenemos nuestros desencuentros con el lenguaje, por lo que a menudo resulta que las frases salen convertidas en su doppelgänger malvado. No es el caso que nos ocupa, puesto que, como la maga que es, no es que haya dominado a las palabras, es que pone tanto cuidado en conocerlas, que ellas acuden a su llamado por simple agradecimiento, no por obligación.
Sí, esto también forma parte de su obra LIJ porque Verónica Murguía ha formado a muchos escritores a través de las clases que ha impartido en esta materia y en las que, a la usanza de los antiguos maestros, sembró preguntas y señaló diversos caminos que ahora se abren sus propias rutas.
En Auliya, el papá de Abú al-Jakúm le hace a su hijo el mayor de los regalos, un faro que ilumine su transitar en el mundo:
“Hay tres cosas que ahuyentan el pesar, ver lo que nunca se vio, oír lo que nunca se oyó y pisar la tierra que nunca se pisó”.
La obra literaria de Verónica Murguía también nos guía, sus palabras de tormenta nos acompañan y libran de la soledad que implica atravesar los desiertos hasta que buen día, seamos capaces de encontrar el mar.
FOTO: La escritora Verónica Murguía cumplió 60 años este 5 de noviembre de 2020./ Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
« Verónica Murguía: conjurar el nombre verdadero Verónica Murguía: “la fantasía es una de las formas de la inteligencia” »