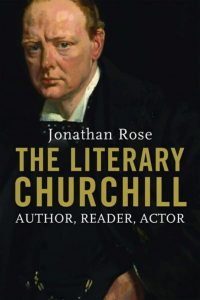La teatrocracia de Churchill
//
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Si darle el Premio Nobel a Bob Dylan fue una frivolidad, otorgárselo a Sir Winston Churchill –en 1953– fue una extravagancia. Empero, es difícil encontrar, en el mundo moderno, a personaje más singular. Tradicionalista y enemigo de las convenciones; anticomunista que odia la Revolución rusa desde el primer día y desencadena la Guerra civil contra los bolcheviques; keynesiano antes de Keynes y lector de Hayek cuando los laboristas lo derrotan en las urnas en 1945; racista en cuanto a los súbditos del Raj, se burla de Gandhi mientras defiende la dignidad de los hitlerianos británicos que él mismo encarcela; pesimista por darwiniano y optimista por victoriano, a ratos; buen moderno al fin y en principio, lo horroriza la mecanización apocalíptica pero no hay novedad técnica que deje de fascinarlo; suscriptor de la primera edición del Ulises, la de Sylvia Beach en París; enemigo jurado de los clásicos y lector omnívoro de literatura barata, Churchill, en la compañía de Julio César y Napoleón, se da el lujo de escribir una epopeya (La Segunda Guerra Mundial, 1948–1953), en la cual es uno de los protagonistas.
/
/
Fue “el personaje más dramático en el drama más intenso de la historia”, según dijo de él, a manera de epitafio, Charles de Gaulle, quien le debía todo. Lo suyo, lo de Churchill, era el coup de théâtre. Confiaba más en el juicio de los dramaturgos que en el de sus asesores y en 1940 mandó hundir la flota francesa en Orán, presta a servir al régimen de Vichy, gracias al consejo, en un telegrama, de su admirado Bernard Shaw.
/
/
En The Literary Churchill. Author, Reader, Actor (Yale, 2014), Jonathan Rose, demuestra que Churchill (1874–1965), fue esencialmente un hombre de teatro y un animal literario. Su teatro fue la política, ensayada en la Cámara de los Comunes, donde, desde el también novelista Benjamin Disraeli hasta la lastimosa Theresa May, todos los ministros de Su Majestad se han probado, haciendo de la esgrima parlamentaria la maestra de un régimen político que alguien llamó “teatrocracia” y en la que ninguno destacó tanto como Churchill, a través de los golpes de escena propios del melodrama, que según Rose, fueron su género. Pero ocurrió, dice el historiador, que en 1940, Inglaterra primero y el resto de los aliados después, necesitaban de un melodrama, inconcebible sin el final feliz que Churchill apareció para proporcionarnos. Porque ocurre que este político profundamente errático, responsable del sangriento desembarco de Galípoli en 1915, tuvo el tino, solitario, de haber sido el único en señalar a Hitler, desde Mein Kampf (1925), como el enemigo a vencer porque de lo contrario la civilización democrática desaparecería.
/
/
Churchill, conservador de casi toda la vida, había vacacionado un período de su juventud entre los elegantes bohemios del Partido Liberal y le profesaba púdica admiración a Oscar Wilde. Fue dreyfusard y partidario de Zola aunque se permitió el antisemitismo contra Trotsky, una de sus bestias negras, pero predicó, durante los años treinta, contra Hitler, urgiendo al Reino Unido a modernizar su armamento. Su fuente, asegura Rose, más que los manuales de innovación militar, fueron las novelas futuristas del izquierdista H.G. Wells (1866–1946). Cuando Roosevelt lo informó del éxito de los experimentos nucleares en El Álamo, Churchill corrió a releer todo Wells y se sintió cómplice, como fiel lector, de sus profecías.
/
/
Una vez que el antiguo cabo austríaco y pintor aficionado –no tan bueno como Churchill– invadió Polonia, en septiembre de 1939, no hubo duda de que él y sólo él, se había ganado el derecho a combatir la Alemania nazi. Rose cree, como su héroe, en el poder de la retórica: sin un orador como él, los ingleses hubieran sucumbido durante la Batalla de Inglaterra. Quienes tienen otra opinión, leemos en The Literary Churchill, retroceden al imaginar en su lugar a Lord Halifax, el otro candidato al puesto considerado por el rey Jorge VI. Goebbels admiraba a Churchill, pues ambos eran devotos del Federico El Grande, de Carlyle y al final, antes del suicidio, el nazi quizá concedió que su plutocrático enemigo lo había leído con mayor provecho. Rose, así, pinta la Segunda Guerra como un combate teatral entre dos oradores geniales. Churchill oía una y otra vez los discursos de Hitler: un retórico corrigiendo a otro.
/
/
Corresponsal (y prisionero de guerra) en los conflictos coloniales de la Bella Época, Churchill anhelaba coleccionar todas las famas, aunque su primera novela, según Rose, sea una de las peores en la historia de la literatura (Savrola, 1900), la siguió como una suerte de libreto a lo largo de su vida militar, considerándose, en las horas bajas de su carrera política, que fueron muchas, sólo “un escritor miembro del parlamento” y autor de éxito cuyas reflexiones históricas (The World Crisis, 1923–1931) se traducían a muchísimos idiomas.
/
/
La historiosofía churchilliana es antideterminista, obra de un agnóstico aficionado al accidente y no a la Providencia, cultor de la voluntad y público, desde la adolescencia, de las “obras problema” del teatro popular victoriano, donde la inteligencia se tropieza con un enigma y lo resuelve para el bien común. No sólo Churchill gustaba de este género chico, sino Herbert Marcuse, quien en 1968 las vindicaba como libertarias; Rose asevera que Churchill se adelanta al relativista Hayden White, creyendo que toda historia es la elección de una forma narrativa. La suya –debe decirse– sólo es legible por ser obra de un protagonista de lo narrado. El crítico Herbert Read, antimelodramático, destrozó su estilo por pomposo, artificial y falsamente refinado.
/
/
La Segunda Guerra Mundial, que le valió el Nobel, sólo es interesante por los dos primeros tomos, los únicos escritos realmente por Churchill, quien para culminar la obra se sirvió de un ejército de negros. Hombre de teatro, la victoria no lo dejó satisfecho, pues significaba la caída del telón sobre su vida, habiéndole entregado –él lo sabía– sin remedio a los soviéticos media Europa, cuya divisoria Cortina de Hierro bautizó. Su segundo período (1951–1955) como primer ministro fue mediocre, según Thomas E. Ricks (Churchill & Orwell. The Fight For Freedom, 2017), quien lo compara con Orwell, paralelo obvio y facilón que ignora lo más orweliano en Churchill: el espionaje minucioso de las opiniones callejeras de los británicos sin cuyo conocimiento preciso no se podía ganar la guerra, según decía quien los había invitado al heroísmo.
/
/
Durante los años de la guerra de Corea, Churchill ya era un anacronismo y sus admirados estadounidenses, una vez muerto Stalin, dejaron de invitarlo a las cumbres donde se dramatizaba la escena internacional. Sir Winston no lo lamentó, retomó los pinceles y la lectura de sus clásicos victorianos, entre los cuales hay un hueco significativo: Conrad, cuya impotencia ante el enigma del hombre, debió desalentar las convicciones de nuestro héroe. Se preguntaba, ingenuo, por qué 1945 no legó un poeta (idealista) como Rupert Brooke. Jünger, otro tipo de esteta de la guerra a quien dudosamente Churchill leyó, no se hubiera hecho pregunta tan tonta. Su muerte, en plena beatlemanía, pareció una noticia remitida desde otro planeta, la cual certificó, muchos años después, el fin del Imperio británico. Pero a quien tenía la Historia como un melodrama con final feliz –terminando de leer The Literary Churchill, de Jonathan Rose– se lo perdona todo porque con esa fórmula acaso vulgar derrotó a Hitler.
/
/
/
FOTO: El primer ministro británico Winston Churchill durante su visita a París en agosto de 1939. / AP
« La muchacha que sale del poema Ricardo Yáñez, un viaje al desnudo »