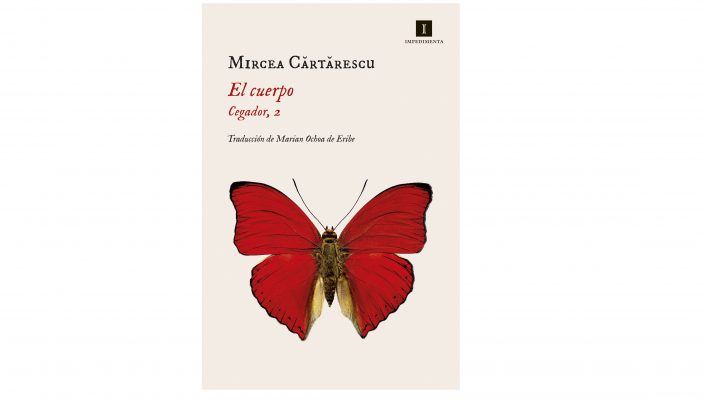Párrafos tachados con furia
/
En la noche más densa de la dictadura comunista en Rumania, la madre del pequeño Mircea trabaja diseñando alfombras. Sorpresivamente, las formas que se revelan en esos tejidos despiertan las sospechas de la policía secreta, la Securitate. Esta es una de las hechizantes historias que narra Mircea Cărtărescu en El cuerpo, la segunda parte de su trilogía Cegador, recientemente publicada por la editorial española Impedimenta
/
POR MIRCEA CĂRTĂRESCU
Conmigo en brazos, mi madre se adentraba lentamente en la blandura sedosa de la alfombra. Se podía respirar su materia hialina. Al abrir los párpados, con la sensación de peligro y encantamiento con que los abres debajo del agua, veía un mundo extrañamente deformado, vivo, cuyos largos y blandos conductos venosos fluctuaban suavemente. Avanzábamos, minúsculos, por las cavidades de un cuerpo vivo. Caminábamos bajo las bóvedas nacaradas de los canales linfáticos, pegábamos el rostro a la carne de un riñón cálido y susurrante, pasábamos entre los cristales oolíticos, más altos que nosotros, del órgano del equilibrio… Transitábamos por un tejido epitelial firme y elástico, inervado por hilillos nacarados. Con gestos amplios, teatrales, del brazo libre, mi madre me mostraba, sobre las paredes de membrana, la ramificación de alguna arteria, alguna abertura rodeada por un anillo muscular o, muy por encima de nuestras cabezas, una fila de vértebras monstruosas, porosas, que brillaban mates en la penumbra. Al final de las vértebras penetramos en un cráneo más grande que la cúpula de una catedral, con un suelo como un mosaico infinito por el que caminamos varias semanas hasta la tumba de cristal bajo el ápex de la bóveda, para ver la mariposa que se estaba formando allí, con los ojos todavía lechosos y la alas todavía arrugadas y la trompa apenas esbozada. Sabíamos que dentro de poco haría añicos el ataúd prismático y que extendería las alas, aleteando con fuerza, para llenar todo el cráneo, y que entonces aquella criatura sin nombre a través de la cual viajábamos emprendería el vuelo, no hacia afuera, sino hacia su propio centro, para perderse en su propio abismo de poder y sabiduría. ¡Qué extraño era el techo de aquella bóveda! Qué frescos deformados por la curvatura de los huesos craneales, por la protuberancia de la voluntad y del amor, la protuberancia de la vileza y la de la abyección… ¡Qué mitos de una religión desconocida, o los de todas reunidas, pintados con brío y majestad entre los nervios de la bóveda! Qué paisajes abstrusos, qué templos derruidos, qué soles crepusculares, qué ruinas… Nos habríamos pasado la vida allí, junto a la tumba de cuarzo, contemplando, con la cabeza echada hacia atrás, los dibujos de las alturas o esforzándonos por adivinar las estatuas colosales, trágicas y deformes, que flanqueaban, arremolinadas por la bruma de la distancia, la circunferencia de la sala. De esta nave que en algún momento invadiría por completo el cuerpo aterciopelado de la gigantesca mariposa —la cabeza estirada hacia el altar, el espacio de debajo de la cúpula ocupado por el tórax y las seis patitas, el abdomen blando extendido entre los pasillos del coro, hasta las grandes puertas de ébano esculpido de la Salida— se abrían a los lados otras dos galerías, unos ábsides grandiosos por los que extendería, en forma de cruz, sus alas, con su locura de colores, con sus ojos de color azur bordeado con un oro intenso, de tal manera que la iglesia-mariposa, la mariposa vestida de iglesia y la iglesia habitada por la mariposa, envueltas ambas en la tierna sustancia de los hemisferios cerebrales, echaría a volar hacia el Reino siempre prometido, siempre soñado, ocultado siempre por la locura y los pecados de la carne.
Tras abandonar la gigantesca bóveda, descendimos por los capilares ramificados hasta el infinito, contemplando la estructura de copo de nieve de la hemoglobina que nevaba sobre nosotros, llegamos a unos órganos de una extraña anatomía, ni de hombre, ni de ángel, ni de pulga, ni de ácaro, órganos que se deslizaban suavemente en bibliotecas y museos, bases de datos, enciclopedias, millones de páginas grabadas con un hilo de luz en un cubo de cristal… En aquella última alfombra de mi madre la información se vertía en la vida y la vida en la información, su texto estaba vivo y los Evangelios eran portadores de salvación. Cuando salimos y nos encontramos de nuevo en nuestra habitación de la calle Garibaldi, la piel de nuestro rostro resplandecía aún por la luz de aquella visión.
Cuando los securistas se presentaron de nuevo, tuvieron que quedarse hacinados en el vestíbulo. Miraban perplejos el cubo vagamente púrpura. Se dieron cuenta enseguida de que no podrían siquiera sacarlo por la puerta para transportarlo a la sede. Por eso, para desesperación de mi madre, a la que tuvieron que encerrar en mi habitación, decidieron cortarla en rodajas finas, del grosor de las alfombras corrientes. Llamaron por teléfono desde la casa de los vecinos y enseguida se presentó un individuo en mono de trabajo, provisto de una sierra eléctrica. Con mucho esmero, esforzándose por cortar rodajas de grosor uniforme, el trabajador separó la primera loncha, que los securistas contemplaron asombrados. Del despiece aleatorio de los órganos vivos de la alfombra resultó un cuadro fantástico: templos y palacios en la orilla del mar. Amaneceres deslumbrantes, agua verde iluminada por la luz. Veleros disueltos en la luz que se alejaban por el mar. A lo lejos, en la orilla rocosa del golfo, ciudades arracimadas increíblemente pintorescas, todas con las torres de las iglesias recortadas sobre el resto de los tejados. La segunda rodaja representaba una orgía desenfrenada: en una estancia grande, de pueblo, decenas de cuerpos desnudos de mujeres y hombres se trenzaban en un encaje obsceno. ¡La tercera era tan extraña! Un niño en un baño oscuro. Está sumergido en el agua violeta de una bañera, iluminado tan solo, apagadamente, en claroscuro, por la llama de gas del calentador. El niño, por cuyas sienes caen chorros de sudor, se mira asombrado una manita. La cuarta rebanada era un cuadro holandés: decenas de patinadores con trajes de colores deslizándose por el hielo verde de unos estanques. Sauces cargados de nieve en las orillas. En la lejanía, el ala negra de un molino de viento. Una tras otra, fueron cayendo al suelo, extraídas del grosor del cubo, unas cien alfombras, cada una de ellas con una imagen tan nítida como una camera lucida, que los hombres, con camisas blancas, empapadas de sudor, enrollaban deprisa —las últimas ni siquiera las miraron— y acarreaban escaleras abajo hasta la furgoneta del portal. En la otra habitación se oían tan solo los sollozos inconsolables de mi madre.
Sin embargo, la última sección era completamente distinta a las demás. En su superficie no había sino «pulgas», como en la pantalla del televisor los martes, que era el día de descanso, o por las mañanas, cuando no había emisiones. Los hombres abandonaron un instante su aburrida rutina y contemplaron largo rato la alfombra desde todos los ángulos, dando su opinión, mostrándose algún que otro detalle ilusorio y encogiéndose de hombros. Finalmente recurrieron de nuevo al teléfono de los vecinos y, al cabo de un rato, se presentó otro especialista, esta vez en bata blanca y con una curiosa maletita nacarada. Cuando la abrió, distinguí entre los huecos del forro del satén unos extraños instrumentos metálicos que brillaban apagados bajo la luz que caía desde la ventana. El desconocido extrajo de su compartimento, no sin dificultad, una especie de tijeras horrendas que yo no había visto jamás. En primer lugar cortó la alfombra en cuadrados del tamaño de las hojas de papel que te daban en el estanco cuando pedías papel de carta, los fue apilando para formar un taco grueso, ceniciento. Luego, con una especie de sierra de pelo con un hilo como un cabello —su perfección metálica recordaba la belleza de una joya—, cortó el taco entero en horizontal en cientos, miles de lonchas extremadamente finas, de tal manera que cada una de ellas tenía no solo la forma y el tamaño, sino también el grosor de una hoja de papel. Y de repente ante nosotros había un manuscrito, hojas arrugadas y amarillentas por el paso del tiempo, cubiertas por una escritura manual, letras trazadas a boli que se enlazaban febriles unas con otras, bucles y más bucles indescifrables para mí, borrones y añadidos, párrafos enteros tachados con furia… No había visto jamás un taco de hojas tan alto. El securista que parecía poseer el rango más elevado se sentó del revés en la silla delante de la mesa en la que descansaba el manuscrito, golpeó asombrado, con la mano, la última página, escrita a medias y leyó en voz alta (cada vez más estupefacta y más ronca) la última frase, que quedaría para siempre grabada en mi memoria: «El securista que parecía poseer el rango más elevado se sentó del revés en la silla ante la mesa en la que descansaba el manuscrito, golpeó asombrado, con la mano, la última página, escrita a medias y leyó…» Pero no terminó la frase. Con el vello de los brazos erizado, permaneció unos instantes con la mirada perdida en el vacío, saltó de la silla como si le quemara, agarró el manuscrito y, seguido por los demás, se precipitó hacia la puerta, la dejó abierta de par en par y durante un largo rato escuchamos sus pasos, cada vez más apagados, corriendo escaleras abajo. No volveríamos a verlo jamás.
No fui capaz, aunque tenía la llave, de abrir la puerta de mi habitación, que mi madre aporreaba sin cesar. Tuvimos que esperar ambos hasta la noche con la cara pegada al conglomerado, hablándonos e intentando tranquilizarnos. De esta guisa nos sorprendió la oscuridad. ¡Qué alegría cuando, por la tarde, regresó mi padre y abrió la puerta! Era como si el mundo, fuera de quicio en esa última etapa, hubiera vuelto por fin a sus cabales. Para cenar solo había huevos fritos con tocino y queso, porque mi madre no había podido cocinar y, a la luz de la bombilla mortecina, nos mirábamos los tres felices otra vez.
Estábamos ya en septiembre y la semana siguiente llegaron inesperadamente las lluvias, las borrascas e incluso el aguanieve. Mi madre no tenía trabajo y enseguida se dejó notar. Comíamos mal de nuevo, me saturé de macarrones con mermelada. Por lo demás, mi madre no volvió a trabajar jamás. Después del otoño más largo y más triste que alcanzo a recordar, en noviembre nos trasladamos a la «villa», también en Floreasca (a tan solo dos calles de distancia de las cocheras de los autobuses, de hecho), porque mi padre era ya periodista y había que hacer honor a su nuevo estatus social.
FOTO: El Cuerpo (Cegador 2), Mircea Cārtārescu, Madrid, Impedimenta, 2020, 528 pp.
« El totalitarismo comenzó en Kronstadt “He vivido sólo a través de mi escritura”. Entrevista con Mircea Cārtārescu »