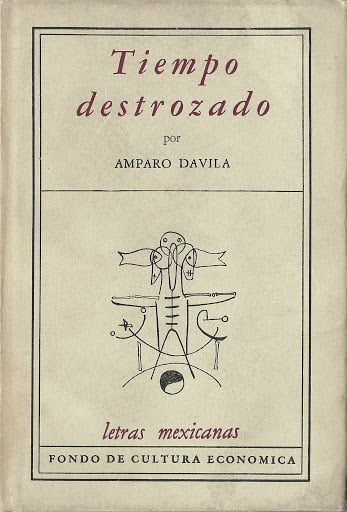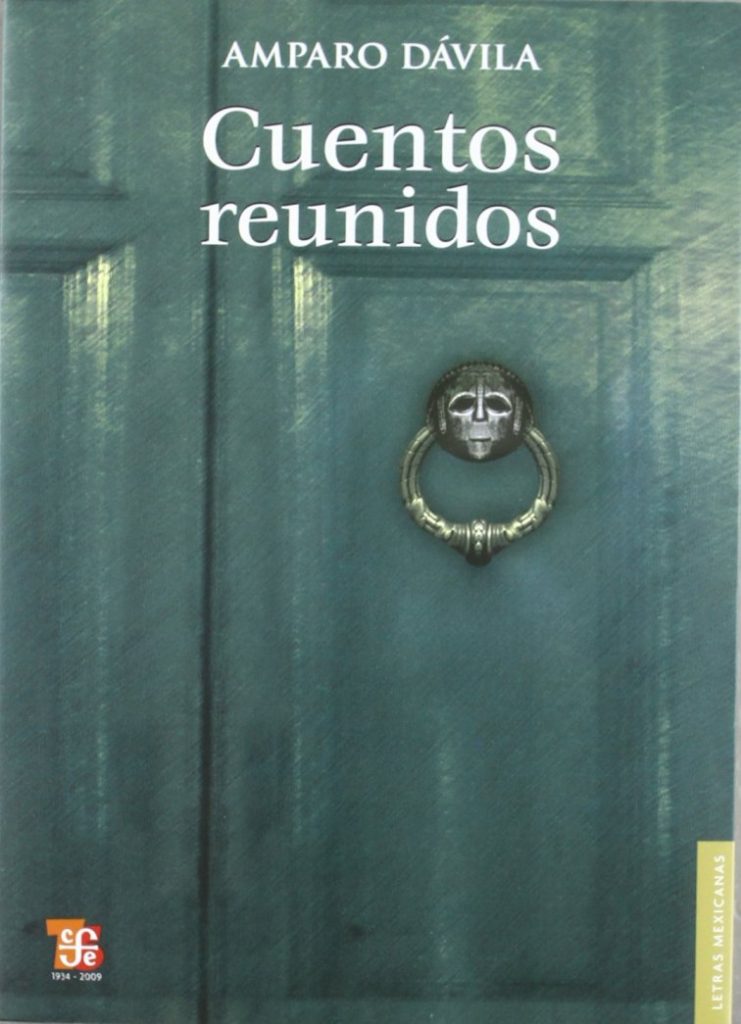Amparo Dávila: Una oscura música dentro de nosotros mismos
/
Las historias de Amparo Dávila, quien falleció este 18 de abril a los 92 años, representan el devenir de personajes cuya vida común se ve alterada por la aparición de lo siniestro con un sobrecogedor despliegue de terror psicológico
/
POR GENEY BELTRÁN FÉLIX
Larga vida y parca gloria tuvo la escritora mexicana Amparo Dávila. Es el suyo un caso incomprensible: no fue suficiente que en el campo de la ficción breve entregara a las letras hispanoamericanas tres libros sólidos, maduros, inquietantes para que el esquivo mercado del prestigio la tomara en cuenta a la hora de asignar las consagraciones. Vivió 92 años; pero no hizo nunca un cabildeo afanoso de sus virtudes en el diálogo de las cortesanías literarias, y eso, amén de la discriminación que han enfrentado históricamente las mujeres en el campo artístico, hubo de notarse en la reducida nómina de premios que llegaron a sus manos… Releo estas líneas y caigo en cuenta de que estoy en un error: digo mal al enunciar esa expresión de “parca gloria”. Amparo Dávila sí conoció en vida la gloria de un modo espontáneo, muy auténtico y de gran satisfacción. ¿Qué le habrá importado no tapiar las paredes de su casa con galardones y diplomas si lo que Amparo Dávila tuvo y sigue teniendo son lectores entusiastas que han sostenido vivo el movimiento de sus historias con el silencioso aplauso de las recomendaciones y relecturas?
Nacida en Pinos, Zacatecas, en 1928, Amparo Dávila se dio a conocer en la poesía y brilló en el cuento. Forma parte de la galaxia mexicana de talentos que señalaron el segundo tercio del siglo XX como uno de los tiempos más renovadores de las letras de Hispanoamérica. Bajo el magisterio cosmopolita de Alfonso Reyes y el grupo de Contemporáneos y con la ejemplar presencia de Agustín Yáñez, José Revueltas y Juan Rulfo en el ámbito de la narrativa, la promoción de autores nacidos en el México posrevolucionario se vio beneficiada por nuevos años de paz social ―alterada, sí, cada tanto a raíz de conflictos en el orbe laboral o en las votaciones para la presidencia―, y sobre todo por el surgimiento de instituciones que idearon una red de formación, estímulo, difusión y comentario: el Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, el INBA, el Centro Mexicano de Escritores, la Revista de la Universidad de México, los suplementos culturales… No ajeno al centralismo que definió la inercia política de la nación independiente el siglo anterior, este fenómeno se restringió a la Ciudad de México y ―también hay que decirlo― impulsó más que nada a los hijos varones de familias criollas de las clases medias y altas de las capitales.
Una de esas instituciones, el Fondo de Cultura Económica, le publicó a Amparo Dávila sus dos primeros libros de relatos: Tiempo destrozado (1959) y Música concreta (1964). El tercero salió en Joaquín Mortiz con el título de Árboles petrificados (1977). En 2009 el mismo FCE lanzó los Cuentos reunidos, en que se enlistaron cinco textos inéditos. Se trata, pues, de un río creativo breve y angosto, si se mide ante el prolífico mar de voces coetáneas como fueron las de Juan García Ponce o Carlos Fuentes.
La ficción de Amparo Dávila desciende del cuento fantástico europeo del XIX. Desplegadas con una prosa directa y transparente, sus historias representan el devenir de personajes cuya vida común y rutinaria se ve alterada por la aparición de lo siniestro, un ente indiscernible que todo lo trastoca al tiempo que se va revelando como una proyección de los impulsos destructivos en la interioridad de los protagonistas, en un sobrecogedor despliegue de terror psicológico.
Un asunto que destaca en los cuentos de Amparo Dávila es el de la condición femenina en una sociedad patriarcal que no ofrece más camino que el matrimonio y la crianza de los hijos. No soportar el peso de la exigencia o no cumplir siquiera con la menor de las expectativas (una boda) lleva a las mujeres en Dávila a un estado de alteración y quiebre que se traduce en la irrupción de lo ominoso. Ejemplo ilustrativo sería “Música concreta”, que da título al volumen de 1964. Marcela ha descubierto que Luis, su esposo, tiene una amante. Ante el miedo de ver destruido el matrimonio, discierne en el croar nocturno de un sapo del otro lado de su ventana la amenazante aparición de la mujer intrusa, quien por sus facciones pretendidamente de anfibio habría de lucir una condición próxima a la animalidad: “la vi bien el día que iba con Luis, los mismos ojos saltones, fríos, inexpresivos, la cara demasiado grande para su corta estatura, pegada sobre los hombros, sin cuello”. En la percepción de Marcela esta mujer tendría el poder de trasmutarse en sapo para ir a atormentarla con su música en las noches hasta volverla loca: “no es imaginación, ni sueño, ni son mis nervios como tú les llamas”, expone Marcela: “es una realidad aterradora, desquiciante, es estar tan cerca de la muerte que uno empieza a sentir su frío sobre los huesos”. Parecería pues que, sin la confianza del vínculo marital, para Marcela todo en su existencia habría de perder validez hasta lanzarla a un estadio de último y grave peligro.
Ese tratamiento de lo femenino ha sido analizado por distintas voces exegéticas. ¿Qué sucede en la contraparte masculina? Los varones de la ficción de Dávila participan, sí, del papel de verdugos a lo largo del proceso de interior desmoronamiento que se desarrolla en no pocos personajes femeninos; pero esa representación se abre a más complejos matices cuando el varón se ve definido también por el estatuto de víctima de sus propias represiones, es decir, cuando escucha esa “oscura música dentro de nosotros mismos” que se ha buscado silenciar.
En la primera instancia, podríamos citar “El huésped”, de Tiempo destrozado. La narradora es un ama de casa que en la tercera línea resume su estado: “Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio, teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio”. El esposo es la pura ausencia: o está de viaje o llega a dormir tardísimo. Aunque lejano, él impone siempre su decisión, e impone así a la mujer la presencia de un “huésped” (“Mi marido lo trajo al regreso de un viaje”) que convierte la vida de la casa en un infierno. Este ser indefinido, apenas descrito (“grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas”), se muestra como una energía salvaje, un ente ubicado en esa frontera de la turbiedad entre lo animal y lo humano. De este modo, ni en su propia casa, el ámbito en que la mujer ha de transcurrir sus días y noches, y que define su existencia por entero pues ahí realiza todas las tareas de crianza, cocina y cuidado, puede sentirse ella segura. El “huésped” podría entenderse no como un ser real sino como la extensión corpórea de la rabia escondida en la mujer al ser tratada de una forma tan denigrante. Su esposo existe en la historia por los efectos de su proceder: es el proveedor económico, y es la pareja y el padre negligente, desentendido, de una insensible autoridad que hace despertar en la protagonista el hambre de la venganza.
Así como “El huésped”, podría también citarse “La noche de las guitarras rotas”, de Árboles petrificados, en que se hace ver el retrato de un personaje masculino cuya agresiva conducta parecería deshacer la identidad de su esposa. En un momento de furia e insulto, el hombre es descrito como “un cuerpo corpulento, convulsionado por la ira, que manoteaba grotescamente o se mesaba los cabellos, y al gritar accionaba y se agitaba de tal manera como si fuera a llegar al frenesí: los brazos retorcidos, las facciones contraídas, los ojos extraviados”. De manera escabrosa, la narradora se detiene en los ojos del violentador: “unos ojos que se entrecerraban y se empequeñecían como los de las serpientes cuando van a atacar y de ellos salía una mirada helada que penetraba hasta los mismos huesos”. Este apunte resume la animalidad que se liberaría en el varón al ejercer la agresión verbal de su pareja, y que consigue así el don maligno de volver la palabra un objeto punzante con que se taladra la carne de la otredad.
No son en Dávila pocos los varones que responden al molde tradicional del macho que ve a la mujer como un objeto, ejerce la paternidad desde la lejanía y se define a cambio sólo por su logro en el feudo del trabajo y el dinero con que sustenta a la familia. Uno de los cuentos más representativos de Dávila, “El entierro”, de Música concreta, tiene como protagonista a un verdadero tiburón de los negocios que cae súbitamente enfermo. Durante la convalecencia, él, habituado de siempre a una vida enérgica en el ámbito empresarial, se ve forzado a la contención y el encierro, y esto lo lleva a repasar la pauta de sus vínculos con quienes lo rodean. Luego de tantos años juntos, la esposa le es una desconocida. “El alejamiento había surgido a los pocos años de matrimonio. Él no podía atarse a una sola mujer, era demasiado inquieto, tal vez demasiado insatisfecho. Ella no lo había comprendido. Reproches, escenas desagradables, caras largas… hasta que al fin acabó por desentenderse totalmente de ella y hacer su vida como mejor le complacía”. Antes de su enfermedad, tampoco fue este hombre una presencia en la vida de los hijos: su casa era un lugar “a donde desde algunos años atrás no iba sino a dormir, casi siempre en plena madrugada; a comer de vez en cuando (los cumpleaños de sus hijos y algunos domingos que pasaba con ellos)”. Además de la paternidad distante o rehusada en el plano de los afectos, el retrato del varón como un macho egoísta se completa con la afirmación de sí que le otorga la sexualidad promiscua: en la víspera del morir lo sostiene con orgullo el recuerdo de las numerosas conquistas que el dinero le ha permitido.
La representación de lo masculino, sin embargo, no se queda sólo en esas notas de inconsciencia moral y narcisismo. Sorprende también en la obra de Amparo Dávila cómo el molde patriarcal del esposo y padre en tanto proveedor económico no da satisfacción sino que espolea el registro del fracaso propio. Así ocurre en “Muerte en el bosque”, de Tiempo destrozado. El varón aquí no conoce el éxito en los negocios, sino que trabaja en un periódico a cambio de un sueldo mediocre, que no le es suficiente entre otros motivos por su inclinación a la bebida; parecería entonces que su nulidad en el ámbito del trabajo le veda el imponer sin más su ley y su capricho en el dominio de la familia. Se queja con hartazgo de su esposa, quien le insiste con la exigencia de una mudanza: quiere vivir en un departamento más espacioso. Desinteresado en ayudarla con la educación y el cuidado de los hijos, a quienes apenas entrevé desde una constante fatiga, el hombre no soporta las presiones y da alas entonces a la ensoñación de la huida: “Sintió entonces nostalgia de los árboles, deseo de ser árbol… vivir en el bosque, enraizado… sin importarle nada, sin oír ya sonar papeles y cajones y cosas…” Si la semejanza animal delata en el varón una propensión a la violencia, el mundo vegetal supone en cambio la ilusión de la paz que habría en la renuncia de todo vínculo: un árbol no es esposo ni padre de nadie.
También lo masculino conoce en Dávila variaciones reveladoras en su entrecruzamiento con el oficio de lo paterno cuando las fronteras del tabú son vulneradas. En “Moisés y Gaspar”, de Tiempo destrozado, José tiene un vínculo de cariz incestuoso con su hermano Leónidas. Distintas circunstancias los habían separado, aunque siempre habían conseguido retomar alguna cercanía. La más reciente oposición a su afecto es la de dos extraños seres, Moisés y Gaspar, que fueron adoptados por Leónidas. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son ellos? Entre mascotas e hijos, las dos nuevas presencias en la vida de Leónidas lo llevaron con su estrépito y su carácter indómito al suicidio. Luego de su muerte, Moisés y Gaspar quedan bajo la custodia de José, quien ve trastocada su vida entera: es expulsado del edificio en que vive, pierde su empleo, termina en la pobreza. La paternidad incomprensible que primero uno y luego otro asumen ante Moisés y Gaspar los conduce a la muerte y la precariedad. Ni uno ni otro aceptaron abiertamente la potencia de su amor como se habría de defender a un hijo, y esa renuncia se proyectó en el nacimiento de dos entes destructivos, de una animalidad tan interior cuanto irreprimible.
Si ese oficio de lo paterno en “Moisés y Gaspar” es inaudito, “El espejo”, de Tiempo destrozado, presenta la historia de un hombre que parecería haber invertido los papeles con su madre: él parecería ejercer una paternidad transferida, pues se encarga de cuidar del bienestar y la salud de su madre como si ella fuera su hija. Luego de una fractura, la mujer debe pasar en el hospital una temporada, durante la cual conoce un atroz desajuste: a medianoche cree ver en el espejo de su habitación un espectáculo ominoso. Pronto iremos descubriendo que luego de la muerte de su padre, el narrador parecería haber repetido la historia de Edipo. Su relato apuntala una suposición: la de la existencia de un impulso incestuoso que, al no ser jamás explícito, se lanza hacia la exterioridad del espejo, en que ya no sólo su madre sino también él mismo atestigua “figuras informes, masas oscuras que se movían angustiosamente, pesadamente”. Lo peor viene con la epifanía: “Entonces sentimos una oscura música dentro de nosotros mismos, una música dolorosa, como gemidos y gritos, tal vez sonidos inarticulados salidos de aquel mundo que habíamos clausurado por nuestra voluntad y temor”.
Lo siniestro que altera sus vidas se manifiesta en la espantosa forma visual del espejo a la medianoche, pero ha estado habitándolos desde antes en un silencio que no acepta más su condición: el amor incestuoso de pareja había pretendido sobrevivir en el disfraz de una relación padre-hija, pero eso era una traición, una insuficiencia, una clausura. Esta apreciación simbólica de los demonios interiores que germinan en las aterradoras interacciones humanas, y que liberan el sustrato animal de los nunca apacibles vínculos entre maridos y esposas, entre padres e hijos, es una de las fortunas mayores de la ficción fantástica de Amparo Dávila.
ILUSTRACIÓN: Dante de la Vega.
« Gabriel Retes, el único cineasta feliz (1947-2020) El diario, un género literario »