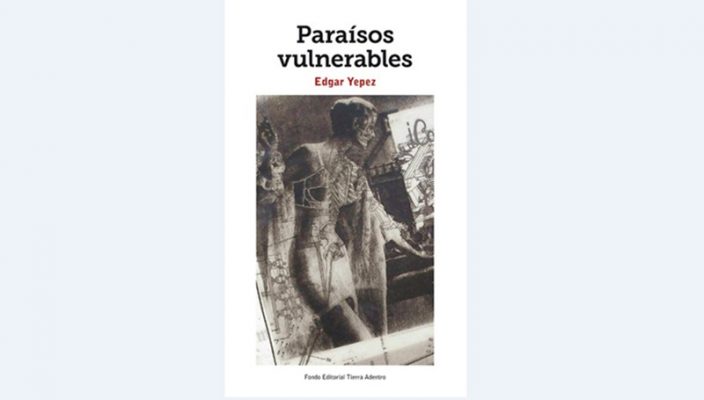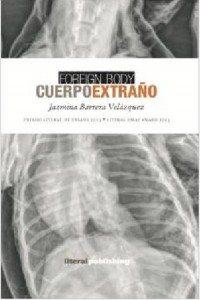Desde los márgenes y las grietas
POR IRAD NIETO
En un trabajo publicado en la Revista de la Universidad de México (agosto de 2014), el profesor e investigador Gustavo Guerrero (Caracas, 1957) analiza diversos cambios contextuales del siglo XXI que han incidido en las maneras en que hoy se escribe, se lee y circula el ensayo literario. En una época en la que transitamos de una cultura preeminentemente escrita a otra en la que los textos coexisten y conviven, en un mismo espacio, con las imágenes y otros medios de expresión, los contornos preceptivos del género tienden a difuminarse, si no es que a desaparecer, y el ensayo asoma la cabeza en escrituras híbridas que lo mismo son piezas inacabadas de ficción que de pensamiento; textos que interiorizan y se funden, desde su condición literaria, con otros discursos como la política, la historia, la música, la tecnología, el cine, la fotografía, etcétera. No sólo el ensayo sino la literatura misma se han visto influidos por estas nuevas formas de producir, leer y transmitir la escritura literaria. Blogs y redes sociales han servido de plataforma, en ocasiones de modelos, para escribir novelas, ensayos, poemas y hasta libros de aforismos. ¿Qué es hoy un ensayo, cuáles son los rasgos que lo definen? Resulta complicado responder estas preguntas. Me gusta lo que dice Beatriz Sarlo: “No hay tipologías, hay solamente modos del ensayo”.
1. Un ejemplo de esa escritura que va y viene del ensayo a la ficción, de la crónica a la crítica, de lo autobiográfico a la invención; esa que invisibiliza a propósito los lindes de la ficción y la no ficción es la que ofrece Edgar Yepez (Estado de México, 1982) en Paraísos vulnerables, que el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos.
En “Intermitencias”, uno de los ocho ensayos reunidos en el libro, se observa cómo el autor fusiona con humor el ensayo personal, la narrativa, el cruce entre la ficción cinematográfica y la autobiografía, así como la crítica del rutinario y esclavizante mundillo laboral. A partir de una anécdota de la infancia, que lo convirtió en el eterno pasajero del asiento trasero de los automóviles (pues prefiere no manejar ni ser copiloto; la responsabilidad lo paraliza), espacios que habita como si se tratara de un estudio sobre ruedas, Edgar Yepez va delineando, no sin varias digresiones, lo que para él sería el trabajo ideal, uno que anulara la distancia entre vida y empleo, entre movimiento y estatismo. Por eso recurre, confiesa, a Cosmópolis, el filme de David Cronenberg cuyo protagonista, el millonario Eric Packer, atraviesa la ciudad de Manhattan en busca de su peluquero. En el camino, Packer tiene relaciones sexuales y atiende a empleados que cuidan su fortuna, hasta que uno le informa que sus finanzas se vienen abajo por una mala inversión y la imprevisibilidad del mercado. Una lectura superficial de la película, razona Yepez, sería afirmar que narra “la caída del mercado y sus apocalípticas consecuencias…”. Sin embargo, lo que interesa a nuestro autor es que Eric Packer vive y trabaja en su limusina. “Me importa Cosmópolis porque en ella está la imagen del movimiento estático”. La conjunción del mundo de la vida y del trabajo suspendidos en el asiento trasero de un coche. Una vida que se juega a bordo; a veces a la deriva, a veces con dirección.
También en “Una ruta vertical”, por mencionar otro de los ensayos, Edgar Yepez cuenta y ensaya sobre la experiencia de abordar el camión equivocado. Una ruta distinta nos despierta, nos invita a observar lo desconocido o a escudriñar de nuevo lo que había caído en la costumbre o el olvido. Equivocarse de camión por azar o determinación nos convierte en fugitivos de una puntualidad que nos exige la sociedad del rendimiento. “El camión es una paradoja: devora tiempo en aras de una retorcida puntualidad, mientras en su interior llega a experimentarse la suspensión del presente”. Los automóviles como los camiones en movimiento sirven a Edgar Yepez para divagar, constantemente, en un “océano en que nadan mis intereses y ocurrencias”. Durante el camino apila ideas, juega con ellas, registra su manera de mostrarse, conecta imágenes distantes y encuentra afuera, luego de atravesar las ventanas con una mirada atenta, la realidad no sin fisuras, sino fragmentada; se topa con los textos que abiertamente busca: “novelas hechas de ensayos o cuentos y diarios literarios”.
Si la realidad no es una sino muchas; si se nos aparece como fracturada, en interminables fragmentos y escorzos, entonces el ensayo concluyente, cerrado, respetuoso de unos límites ajenos a su naturaleza, no puede dar cuenta de esa realidad. Por eso el autor elige la “literatura parcial, caleidoscópica, paradojal…”. “He intentado escribir textos que participen de dos géneros simultáneamente […] Ensayos mimetizados en una narrativa, narraciones camufladas de ensayo”. A lo largo del libro, el autor rebasa conscientemente los acostumbrados dominios del ensayo para internarse en el mundo de la ficción, en la incorporación y diálogo, a la manera de Enrique Vila-Matas, con personajes literarios, o en la narración de historias que difícilmente pueden llamarse ensayos en su modo clásico (“La profundidad del océano”).
Lo que destaca en la ensayística de Edgar Yepez es la necesidad de experimentar en y desde el ensayo, tensarlo, escribirlo en verdad mientras lo escribe, exhibir las costuras de un tejido hecho de historias y reflexiones, cuestionar desde la escritura misma y el pensamiento la división entre ficción y no ficción, entre cuento o ensayo. En “La práctica de lo mínimo”, por ejemplo, el autor quiere ficcionalizar, a través de un cuento, al artista Gabriel Orozco. Pero como la ballena blanca, Orozco no se deja atrapar. Así que Yepez recurre al ensayo, a múltiples lecturas, con la intención fallida de desatorar su propia imaginación. Asistimos así a un ensayo que, explícitamente, se va haciendo en el camino. Quería ser cuento pero devino ensayo. Un relato que nunca empieza, un ensayo que se torna disperso como anotaciones en un cuaderno; se trata también de la narración reflexiva de un fracaso escritural. En este sentido sus ensayos se apartan de lo tradicional; antes que ensayos literarios aprisionados por un canon, son experimentos de ensayos, un indagar sobre las posibilidades del género: aquí las ideas, las historias ficticias, las referencias al arte, el cine y la literatura saltan como pulgas sobre la piel del texto y cambian, inesperadamente, muchas veces desordenadamente, el rumbo del discurso. “I don´t have a plan, I find the way through by working” (Tacita Dean), reza el epígrafe de este libro, y creo que lo retrata con justicia.
2. Una voz muy diferente es la de Jazmina Barrera Velázquez (ciudad de México, 1988), cuyo libro Cuerpo extraño ganó el Premio Literal de Ensayo 2013. Su prosa es nítida, llana, en ocasiones poética, de una intimidad que tiene su origen en largos y silenciosos ejercicios de contemplación. La perspicacia de su mirada, y al mismo tiempo su inocencia, nos conduce como lectores a posar los ojos, como si fuese la primera vez, sobre una cotidianidad que, de tan cotidiana, la perdemos de vista (algo parecido hizo Ana García Bergua en Pie de página, 2007). La suya es una literatura de la mirada y la experiencia interior, un percibir pacientemente lo que está ahí afuera pero también sentir lo que se mueve adentro (en el cuerpo, en la mente), describirlo, llamarlo por su nombre, nutrirlo con recuerdos y merodear por sus diferentes orillas hasta aproximarse, cada vez más, al tema sobre el que se ensaya. El desenfado, cierto jugueteo y libertad que rezuman algunos textos traen a la memoria los ensayos de Una habitación desordenada (2007) de Vivian Abenshushan.
El cuerpo y sus misterios, su extraño lenguaje, son el objeto de casi todos los ensayos del libro (once en total). Hasta ahora nadie ha determinado lo que puede un cuerpo, afirmaba Spinoza en el siglo XVII. El cuerpo tiene su discurso, su texto, y hay que estar atentos cuando habla. Nos hemos demorado en la razón hasta idolatrarla y hemos olvidado el cuerpo que habitamos y nos habita; nuestro cuarto propio. No sólo no lo conocemos, cosa difícil: ni siquiera nos detenemos a observarlo. Y esto lo registra Barrera en el ensayo personal “Espalda (lunares)”, deudor sin duda del conocido ensayo “Retrato de mi cuerpo”, de Philip Lopate: “Pueden pasar años y años antes de que despierte en uno la curiosidad por su espalda…”. Es el dolor una de las causas que dan conciencia del cuerpo (Cees Nooteboom), y un fuerte dolor lumbar llevó a la autora a pensar en su espalda. “La mayoría del tiempo nuestra espalda está allí, como lo están tantos órganos del cuerpo, sin estar”. La espalda nos acompaña a todas partes y vive la vida como nosotros (aparentemente) pero siempre de espaldas, al revés; sostiene el peso de nuestro cuerpo, carga los objetos que cargamos, carga las tensiones del día y las malas posturas de la noche. Es imposible encontrarla de frente y mirarla. Necesitamos de otro para conocerla o de una fotografía que nos revele, con cierta cercanía, sus llanuras y relieves; o en su caso, como en el de la autora, sus lunares. Este ensayo es un viaje por la espalda ignota.
Los tics nerviosos son igualmente manifestaciones incomprensibles. Repetitivos, inoportunos, excéntricos, siempre con ritmo; música alternativa del cuerpo. “Somos porque nos repetimos, nuestros hábitos, nuestro carácter es lo que de nosotros se reitera”, escribe Barrera en “Tic”. Así como los sonidos que se repiten en la música nos alivian y nos alegran (a veces nos entristecen), los tics nos tranquilizan porque nos sitúan en el movimiento familiar de nuestro cuerpo, nos devuelven la conciencia de que está vivo, siempre y cuando no se desborden hasta la exasperación, pues en su lugar brotará la angustia que debían saciar, la nada.
En “Migraña” la autora escribe a partir de su experiencia con ese padecimiento al que considera ya una suerte de mascota: “llevamos tanto tiempo juntas que es inevitable que sintamos algo de cariño la una por la otra”. La migraña es un dolor especial porque lo sentimos en el cerebro, en la cabeza. Un dolor de pies, de dedos, de estómago, parece llegarnos de lejos. “Cuando duele la cabeza, dueles tú, y cuando dueles tú, duele el mundo”. Todo se vuelve pesado. El mundo, como la cabeza, se parte en dos. Molesta la luz, incomoda el ruido, fatiga el otro. La vida del “migrañoso” es una paradoja. A causa de su malestar, es un solitario que apenas puede coexistir con su migraña; lucha contra ella en silencio. Al mismo tiempo pertenece a la comunidad de los aquejados por la migraña, quienes en tiempos de calma, de caprichosa tregua declarada por ese dolor, comparten consejos para un alivio ilusorio. El dolor es “un recordatorio de cuán física es nuestra existencia y cuán ineludible nuestra muerte”.
El vocabulario de la razón no basta para descifrar el cuerpo, la maravillosa fábrica del cuerpo humano. Por eso Barrera se vale no sólo del ensayo sino de la poesía para acercarse al discurso del cuerpo. “Porque las metáforas […] son nuestra forma de leer el cuerpo, de interpretar todo lo extraño en nuestra fisiología”. Así, el cuerpo, leído a través de la observación, la poesía y los recuerdos, es la materia por la que gozosamente se pasea este libro.
3. Pocas veces uno se encuentra con libros tan estimulantes, en lo intelectual y literario, como Retrato involuntario, de Marina Azahua (Ciudad de México, 1983). Los ensayos reunidos en este tomo concentran y demuestran las virtudes de la formación de su autora: narradora, historiadora y ensayista. Su prosa es cuidada e imaginativa; construida mayormente con oraciones breves, precisas y, en ocasiones, contundentes. En sus ensayos, muy bien documentados por cierto, las ideas se expanden por los imprevisibles caminos que toma la imaginación literaria; pero ésta, mientras avanza, no se pierde: se detiene aquí y allá para entablar diálogos creadores con el pensamiento; y así lo ilumina. Aquí la invención no se desborda y el pensamiento no se autocontiene por muros impuestos desde afuera.
Alguna vez leí, si no es que imaginé, una entrevista con un editor de The New York Review of Books en la que este relataba algo que llamó mi atención. El editor solicitaba a sus colaboradores que en sus ensayos críticos contaran una historia: los lectores están ávidos de sumergirse en historias que los vuelquen a la reflexión. Y esto es precisamente lo que Marina Azahua sabe hacer en sus ensayos: contarnos historias que surgen de una imagen fotográfica, ya sea porque la antecedan o sucedan en el tiempo (histórico o imaginario). Su agudeza no sólo consigue describir minuciosamente lo retratado en la fotografía, sino también arriesgar relatos posibles sobre lo que vemos y, sobre todo, lo que no vemos ahí. “Las fotografías son detalles. Por lo tanto, las fotografías se parecen a la vida”, escribe Susan Sontag. La de Marina es una pulida inteligencia del detalle que nos arrastra a vivir la imagen fotográfica y su contexto, a interrogarla por su verdad y también por su ficción.
Un retrato involuntario es aquel que se produce sin el consentimiento del retratado. El fotógrafo y la cámara se le imponen, en un acto violento; al capturar una imagen sin consentimiento, la roban, saquean al otro en un instante. “Si uno observa los movimientos de un ser humano en posesión de una cámara (o de una cámara en posesión de un ser humano), la impresión es de alguien al acecho…” (Vilém Flusser). En los retratos involuntarios la producción fotográfica se asemeja perfectamente a un acto de cacería, al despliegue de una persecución. La fotografía es el trofeo de la caza, y la presa yace indefensa en el silencio de la imagen hasta que la interpelamos. En todo acto fotográfico hay una dinámica de poder que implica al fotógrafo y su arma, al fotografiado y al espectador de la imagen. No obstante, cuando observamos una fotografía nos centramos en lo retratado, pocas veces en la producción de la imagen. Pensamos la fotografía únicamente como un objeto, un documento, cuando en realidad se trata de un acto social. Una manera de mirar (Susan Sontag), de encuadrar, de representar y crear realidades. Lo que Retrato involuntario se propone, y lo consigue, es volver la mirada hacia “la manera como han sido ‘hechos’ algunos retratos involuntarios a lo largo de la historia de la fotografía…”.
Al analizar diversas fotografías (sin mostrarlas) de linchamientos atroces ocurridos en Estados Unidos a principios del XX, la autora reconstruye el contexto social de producción de esas imágenes del horror. Las fotografías de ahorcados, quemados, mutilados y lacerados se convertían, con rapidez, en postales y souvenirs del linchamiento que se vendían en las tiendas de las diferentes localidades estadounidenses. Los recuerditos del crimen no sólo circulaban entre los responsables o testigos (también responsables) de la vejación pública contra negros, mujeres, niños o presuntos delincuentes, sino que transitaban ampliamente por el servicio postal; eran trofeos de la masa enardecida que se compartían con amigos y parientes. “Sorprende la cotidianidad de estas imágenes, uno puede tapar el cuerpo del linchado y lo que queda es un encuentro comunitario. El linchamiento, aun cuando fuese un evento excepcional, se vivía como un espacio público de sociabilidad”. ¿Cómo es posible la serenidad ante el horror? ¿Cómo se puede participar en un linchamiento, aunque sólo sea como espectador, y además querer conservar una imagen fotográfica de ello, un retrato involuntario teñido de sangre? Está claro que porque dichas vejaciones no sólo eran encomiables —pues se laceraba al otro, al enemigo, al extraño, al inferior, al deshumanizado según el juicio de la turba— sino dignas de ser recordadas. El acto social de fotografiar a un linchado para que la imagen circule como postal entre los curiosos y los envanecidos por una supuesta superioridad está precedido y sucedido por esa violencia, en la que está implicada también la cámara, de convertir en objetos, en cosas desechables, a los seres humanos (en este caso cadáveres) retratados. Sólo así puede entenderse la tranquilidad y hasta alegría de los involucrados.
Lo mismo ocurre con las famosas imágenes de tortura en la prisión de Abu Ghraib, a cargo de soldados norteamericanos en contra de los “sospechosos de terrorismo”. O las fotografías de los detenidos que llegaban a la prisión de Tuol Sleng, antesala de la muerte y la desaparición en el sangriento régimen de Pol Pot. O las miles de fotografías de mujeres argelinas que fueron obligadas por los colonos franceses a quitarse el velo y posar ante la cámara. Todos ellos, por citar algunos casos en los que abunda Azahua, son ejemplos de retratos involuntarios como una forma de violencia. Todos comparten una manera de mirar a los retratados que los cosifica, los deshumaniza. Procesos de fotografiar que también fueron actos de barbarie, robo, imposición, “des-ser”, cacería.
Abrir los ojos a la producción social de los retratos involuntarios, ir más allá de su contenido, nos exige centrar la mirada sobre ellos como un preguntar, lanzar redes de interrogación al contexto violento que los hizo posibles, re-conocer a los retratados, sacarlos del anonimato, devolverles la mirada, el nombre, la dignidad humana y la libertad que les fueron arrebatados por el acto fotográfico. El libro de Marina Azahua responde a esa exigencia, a ese desafío, con una gran imaginación e inteligencia hacia esos detalles de las fotografías que tanto se parecen a la vida.
Si la vitalidad del ensayo radica en una voz original, plástica, capaz de reinventarse en el diálogo consigo misma y con otras voces, de distintos ámbitos, de diversas latitudes, entonces el ensayo mexicano, por lo que puede apreciarse en estos tres libros, goza de buena salud para seguir habitando e interrogando, desde los márgenes y las grietas de la razón, el presente.
– Edgar Yepez, Paraísos vulnerables, Tierra Adentro, México, 2013.
– Jazmina Barrera Velázquez, Cuerpo extraño/Foreign Body, Literal Publishing, Houston/México, 2013.
– Marina Azahua, Retrato involuntario. El acto fotográfico como forma de violencia, Tusquets, México, 2014.