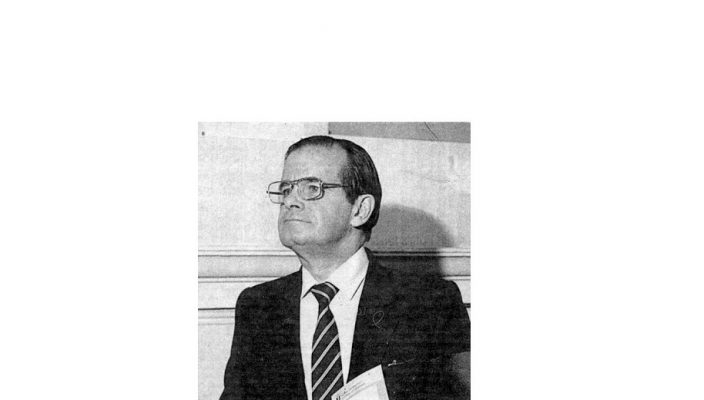El escritorio de Martín Cerda
Clásicos y comerciales
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
“Coincidencia o no, todos andamos en lo mismo”, suele decir el poeta Aurelio Asiain, quien en estos momentos debe estar escribiendo sobre la poesía de Guillermo Sucre, cuando la muerte del también crítico, el pasado 22 de julio, me involucró en una casualidad relacionada con mi remoto maestro venezolano —nunca lo vi pero me alentó y lo admiré.
Hace unos meses me pidieron desde Chile prologar una primera edición mexicana de los ensayos de Martín Cerda (Antofagasta, 1930-Santiago de Chile, 1991), a quien conocía yo por Escombros. Apuntes sobre literatura y otros asuntos (UDP, 2008), una colección de artículos nunca reunidos, tarea de Alfonso Calderón, los cuales me provocaron una inmediata (y ahora veo que profunda) identificación. Y preguntando en Isla Negra ciertos detalles que me parecían confusos de la biografía de Cerda —pude saber que fue en 1975 cuando se exilió en Venezuela, país en el cual había pasado varios años a principios de la década anterior— me dijeron que nada menos que en Vuelta, cuando yo ya formaba parte de su consejo de redacción, apareció en enero de 1992, el obituario, a título de homenaje, del propio Cerda firmado por Sucre, asunto inadvertido, en su momento, por mí.
Leyendo La palabra quebrada. Ensayo sobre el ensayo seguido de Escritorio (Tajamar, 2005) pude ver —ignorándolo todo de la privanza entre ambos autores— que este segundo libro, cuya primera edición es de 1987, estaba dedicado a Julieta y Guillermo Sucre, lo que me dio buena espina. De tal forma que comienzo en Escritorio el recorrido por la breve obra del ensayista chileno. No diré que sus temas y autores sean originales. No lo son. Del todo idiosincráticos, pertenecen a la biblioteca privada de todo lector sofisticado propio de la segunda mitad del siglo XX y por ello, la afinidad con Cerda tiende a ser casi promiscua: de Blanchot a Drieu La Rochelle, pasando por Walser.
Cerda insistió en las páginas que sus contemporáneos escribieron sobre la Francia que va del existencialismo —alcanzó a ser alumno de Merleau-Ponty en La Sorbona— al posestructuralismo llegando hasta los Baudrillard. Amó a Barthes y dejó de amarlo para, al final, reconciliarse; no podía olvidarse de Benjamin ni tampoco del joven Lukács, el de El alma y las formas (1911), la figura tutelar que guía a Cerda en el ensayo sobre el ensayo. También, como algunos, se fascinó por los escritores de la Revolución conservadora (publicaba artículos sobre Ernst Jünger justo cuando, en los años 80 muy tempranos, debatían sobre Los acantilados de mármol y El trabajador, en la Ciudad de México, Juan García Ponce y José María Pérez Gay).
Cerda me lanzó hacia la búsqueda, empezando por la pantalla, de autores del todo desconocidos para mí, como el alemán Felix Hartlaub (1913-1945), testigo presidencial de la ruina del Tercer Reich, o el resistente noruego Petter Moen (1901-1944), quien murió en el mar, embarcado por los alemanes hacia un campo de concentración, dejando un diario cifrado que Les Temps Modernes publicitó en aquella posguerra. Observé, al final y con resignación malhumorada que Cerda, como otros lectores fervorosos no sólo de Jünger, sino de Benn, Niekisch o von Salomon, reconociendo el horror de la Alemania nacional-socialista (nunca hay que borrar el segundo apellido de aquel régimen) y de su antisemitismo, prefieren no ir demasiado lejos en la eufemísticamente llamada “cuestión judía”.
No faltan tampoco, en este álbum de familia, los otros represaliados que con mayor mortandad que los revolucionarios-conservadores alemanes, creyeron en la Unión Soviética, el otro espejismo: los Babel, los Pilniak, los Mandelshtam. Algunos estamos obsesivamente dispuestos a volver a escuchar su drama, sobre todo si recordamos que Cerda escribe mientras un Solzhenitsyn está saliendo apenas al destierro hacia Occidente, donde pocos lo esperaban con los brazos abiertos y al cual llegó desengañado el héroe de Archipiélago Gulag, 1918-1956.
En La palabra quebrada (1982), en Escritorio (1987) y en Escombros, que es lo que en mi propia mesa de trabajo tengo de Cerda, casi no hay menciones a la literatura chilena (y Cerda fue presidente de la sociedad local de escritores entre 1984 y 1987), con la excepción de un párrafo sobre José Donoso, lo cual no sé si sea extraño en un devoto lector de Ortega y Gasset, Reyes y Paz. Para nada fue Cerda un lector ajeno a la ecúmene crítica de nuestra lengua. Antes al contrario. Casi no hay página suya donde falte Ortega y el minucioso conocimiento que Cerda tuvo de las tradiciones francesa (sólo en Chile releen a Bourget según colijo gracias a Edwards, el feliz nonagenario, y hoy, al autor de Escritorio) y alemana, se originó, con nobleza, en un profundo conocimiento de nuestros clásicos modernos en español. Más no le puedo pedir a un escritor para quien precisamente el ensayo es y será la fuente de la crítica literaria.
Maestro en su Montaigne, desde luego, pero también en Bacon (algo olvidado como otro de los padres del ensayo), Cerda ejerce una escritura sintética, un poco predecible, un tanto profesoral (nunca demasiado), siendo en Escritorio donde el chileno se toma las mayores libertades. Tras advertirnos, con el poeta surrealista Teófilo Cid, “que la primera responsabilidad, la más elemental y primaria”, de un escritor, “es la de no publicar libros superfluos”, Cerda demuestra que Escritorio no lo es. “La mesa del escritor”, sostiene, “es, posiblemente, sólo un remedo degradado del scriptorium monacal, pero responde, de todos modos, al mismo principio”, recordando una carta a Rohde, escrita a comienzos de la guerra franco-prusiana, por Nietzsche, donde “le decía a su fiel condiscípulo: de nuevo vamos a necesitar monasterios. Y nosotros seremos los primeros frates”.
El escritorio, para Cerna, es un mueble (conoce bien lo que sobre el mobiliario preburgués dijo Praz) y a la vez, dirían los posmodernos, un artefacto. Sus dimensiones y sus cajones, sus resquicios y rincones, lo convierten en metáfora de la obra pero en cuanto lugar de la producción literaria (tal cual la entendía Valery), es también el potro donde sufre quien mucho escribe o quien casi no lo hace. Cerda ve en la mesa de trabajo del autor (o del no-autor, insisto), no sé si un desorden geométrico o un empapelamiento barroco. Por su naturaleza de reino cerrado a impíos e inoportunos, le parece una estructura que arremeda al diario literario, no necesariamente íntimo, a la profusión sin fin de borradores, a la búsqueda inútil del Libro.
“La mesa”, concluye Cerda en Escritorio, es “el punto desde el cual el escritor organiza el espacio ceremonial de la escritura, circunscribiéndola como un orden laboral y, a la vez, proscribiendo de éste a todo aquello que, de un modo u otro, lo perturba y amenaza”. Notas de mesa también pudo llamarse “este librito sibilino” de Cerda que Sucre encuentra “algo teatral” que “al mostrar su montaje al lector, va desplegando como una escenificación de tiempos y de tramas, los diversos rostros de un autor que sin embargo se oculta, dando siempre, eso sí, la cara”. Si Sucre tiene razón puedo fantasear con una instalación del escritorio de Cerda en el Paseo Ahumada, obra ambulatoria del poeta Lihn, lo cual consolida lo que humildemente entiendo por chilenidad.
Habiendo decidido “volver a su país en medio de la férrea tiranía que lo gobernaba”, en vez de quedarse “en la entonces opulenta y ostentosa Caracas” donde Sucre lo había recibido en la editorial Monte Ávila, la vida fue cruel con Cerda. Su amigo chileno, cuenta Sucre, encontró refugio como profesor en Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, acogido por la Universidad de Magallanes, donde redactaría su obra maestra, Montaigne y el Nuevo Mundo. Se mudó al sur y llegó con sus manuscritos y su biblioteca. Y en un día de agosto de 1990, la casa de huéspedes donde se albergaba, con todo y los bártulos de Cerda —hecha de madera como suelen ser las construcciones en las antípodas— ardió.
Quedó aquel sobreviviente en una indigencia paliada por algunos amigos, escribió Guillermo Sucre en el obituario aparecido en Vuelta. El ensayista, tras un derrame cerebral, murió de un infarto el año siguiente. Martín Cerda ya entonces lo había perdido todo, empezando por esa mesa de trabajo, el escritorio que era “la reproducción doméstica de la arquitectura del mundo”, según escribió este inusual mártir de la literatura.
FOTO: El escritor Martín Cerda/ Crédito: Biblioteca Nacional de Chile
« Dan Sallitt y la amistad femidesigual La ópera perdida sobre la caída de Tenochtitlán »