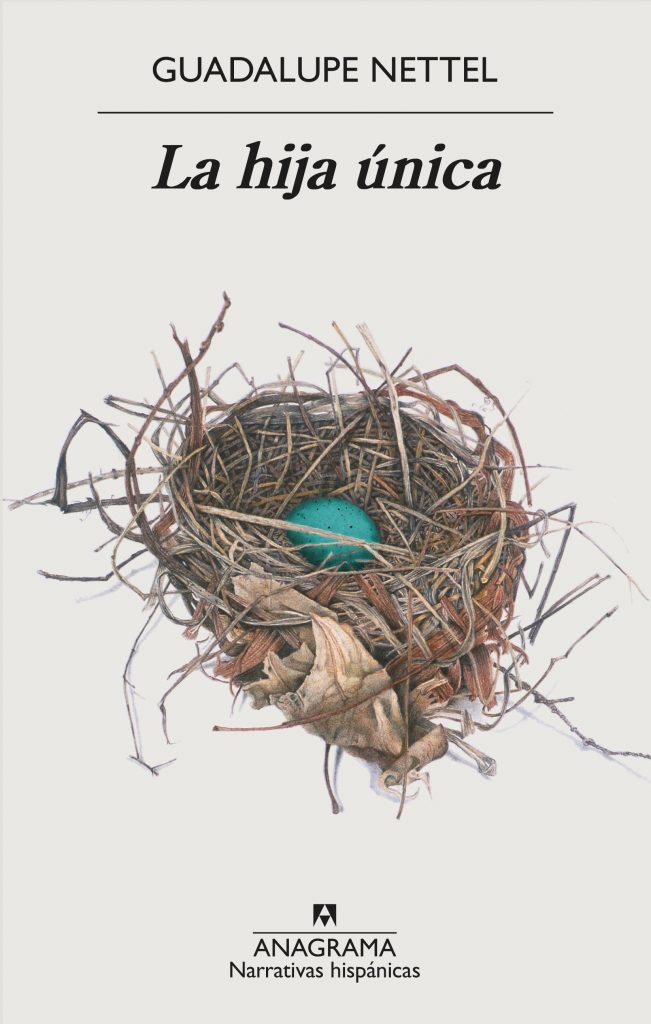Nadie es demasiado joven para no morir
/
Clásicos y comerciales
/
CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Desde el inmóvil y desgraciado Macario faulkneriano que abre El llano en llamas, la literatura mexicana no alumbraba un personaje tan memorable, por imberbe, como Inés, la niña condenada a morir tan pronto nazca, en La hija única (Anagrama, 2020), de Guadalupe Nettel. Ha habido nonatos alegóricos que devoran historia futura, como el de Carlos Fuentes, en Cristóbal Nonato (1987), pero ningún otro niño, desde Juan Rulfo, tan poderoso como el de Nettel. Si la sabiduría antigua advierte que aun el recién nacido es lo suficientemente viejo como para morir, Nettel nos ofrece una novela logradísima sobre un tema que exigía, sobre todo, de maestría moral. Exponiendo el caso –basado en una historia real que le fue confiada por una amiga– de una niña que morirá al nacer o poco después, habiéndose desarrollado uterinamente casi sin cerebro, los riesgos de lo tremendista o de la tragedia llana parecían ineludibles para casi cualquier autor y hasta fatalmente tolerables para no pocos lectores.
Ante la microlisencefalia de Inés, empero, no me sorprendió la seguridad en el trazo de Nettel porque de pocos de nuestros novelistas puede decirse lo que de ella, quien de novela en novela ha ido evolucionando con tenacidad y buen tino. Lo suyo era lo fantástico cotidiano, que la atormentaba desde la adolescencia y la condenaba, acaso, a parir una progenie de Macarios. Estos aparecieron –lo digo de manera figurada– en varios de sus cuentos y en El huésped (2006) y de ellos, Nettel supo deshacerse para llegar a esa empresa de autoconocimiento que fue El cuerpo en que nací (2011) o el trasiego generacional del amor expuesto en Después del invierno (2014), hasta convertirse a lo que todavía puede llamarse, de manera avara y concisa, realismo.
Su realismo rehúye el sentimentalismo pero entiende a la novela como una suerte de ciencia de los sentimientos, lo cual le permite entrometerse con sagacidad y tacto entre Alina y Aurelio, los aterrados y contritos padres de Inés y seguir, tras ellos, el duelo escenificado por un nacimiento que muy pronto habrá de convertirse en pérdida, al grado que –una vez informados del predecible desenlace por los médicos– se deshacen del mobiliario y la vestimenta destinadas a la bebé y en cambio le compran una sepultura, porque legalmente, la niña nacerá y legalmente, también, morirá. Pero las cosas ocurren de otra manera en este libro sagazmente documentado.
Lo asombroso, en términos literarios, no es que Inés no muera y luche por sobrevivir ante el azoro de sus padres y de neurólogos, de pediatras y de tanatólogos a la postre desempleados, sino la capacidad de Nettel para convertirla en un personaje autónomo e inolvidable. No es la juiciosa Alina, madre entera sin llegar a ser una “madre coraje” pues contempla el infierno implícito en la sobrevivencia de la minusválida y recibe una pócima para hacerla morir si así lo decide la infortunada pareja, ni el leal Aurelio, un padre a la altura de las circunstancias, ni Marlene, la nana tan singularmente dibujada en su adicción a su oficio, el personaje central de La hija única. Lo es Inés, un verdadero centro de gravitación de una novela que se permite una subtrama necesaria para otorgarle un destino inesperado a Laura, la narradora de la historia: hacerse cargo de una madre soltera y de su hijo, sus vecinos.
También es ese personaje recién nacido quien permite a Nettel (Ciudad de México, 1973) una reflexión sobre un tema, arduo si los hay, el de las relaciones entre la maternidad y el feminismo. No hace muchos años le escuché a Julia Kristeva, en una conferencia en la Universidad de Chicago, lamentarse porque, según ella, el discurso feminista no había afrontado, con claridad y valentía, el desdeñado o maldecido “hecho biológico” contra el cual vale poca cosa el constructivismo social. Nettel abre La hija única recordando las querellas de las mujeres jóvenes de su generación, entre las decididas a no tener hijos en nombre de la libertad y aquellas que veían en la maternidad otra forma de esa libertad. Como suele ocurrir, Alina, la madre de Inés, había desertado del primer bando para sumarse al segundo, en el cual aún milita Laura hasta el final de la novela que cuenta, cuando aparece ante ella otra forma de familia y de amor, a la orden de nuestro siglo.
Aunque el feminismo y sus manifestaciones públicas –las de este año de 2020 en verdad posmoderno por medieval– están en la atmósfera de La hija única, la propia Nettel, en una conversación, me contó que hubo de cuidar a su criatura novelesca de la irradiación militante, desterrando a la madre de Laura a un colectivo feminista, con el cual, predeciblemente simpatiza no sólo la autora, sino todo el elenco de su novela. Y si Inés fue protegida por la novelista de la política lo fue también de la religión. La sobrevivencia de la niña, en La hija única, no está cargada a la cuenta, desde luego, de ninguna de las religiones del desierto, ni se entonan en su honor cantos a la vida o a la resignación, tan propios de la moral cristiana en todas sus obediencias. Nettel recurre, sin ningún desliz apologético, al budismo, y con un solo párrafo y algunas alusiones, su narradora, tan viajera, zanja la cuestión:
“Cuando estaba en Tailandia escuché la historia de una mujer que irrumpió en el jardín donde Buda enseñaba llevando en brazos el cadáver de su hijo. Entre gritos de angustia, le suplicó al maestro que se apiadara de ella y lo resucitara. Sabiendo que eso era imposible, Buda le contestó que para poder ayudarla necesitaba de un ingrediente especial: una semilla de mostaza de un lugar al que no hubiera llegado la muerte. Mandó a la mujer en busca de esa semilla, y esta pasó más de un año tocando a las puertas de cada casa que encontraba, sin conseguirla. Durante todas esas visitas, lo único que obtuvo fueron historias de luto y de pérdida. Así supo que otras mujeres habían pasado por momentos semejantes al que ella vivía; las conoció personalmente y pudo llorar abrazada a ellas, por su hijo y por el de los demás. Buda no resucitó a su niño, pero al menos le dio a probar el bálsamo curativo de la empatía”. (pp. 80–81)
Octavio Paz, tan interesado en las religiones orientales, decía que para un occidental, convertirse al budismo es una vulgaridad. No sé qué piense Nettel de esa aseveración, ella misma autora de Octavio Paz. Las palabras en libertad (2014), pero las gotas que de la no–religión de Buda caen sobre Inés y su mundo, son discretas y por ello, penetrantes y perdurables. Son propiamente hablando, un rocío. Por ello y por haber dotado a nuestra literatura del más imberbe de sus personajes, me parece que La hija única, de Guadalupe Nettel, es una obra excepcional.
FOTO: Con Después del invierno (2014), Guadalupe Nettel recibió el Premio Herralde de Novela 2014./ Archivo EL UNIVERSAL
« Charlie Kaufman y la identidad laberíntica La muerte de la Catrina »