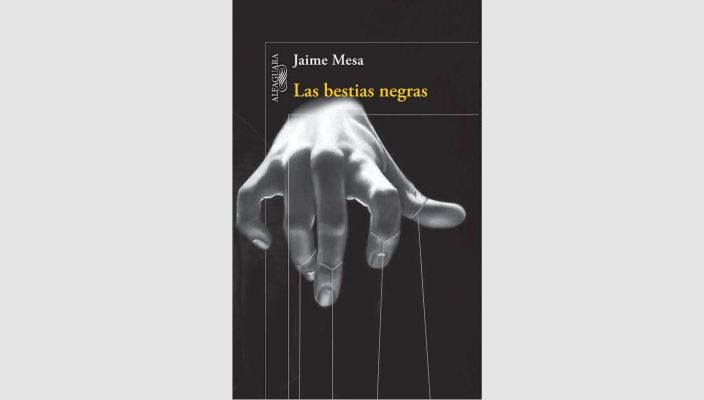Las bestias negras (adelanto)
Adelanto de la novela Las bestias negras de Jaime Mesa y publicada por Alfaguara, que desde el 16 de abril estará ya en librerías
“Jaime Mesa se interna en los terrenos de la ambición y el vacío y regresa siempre con una buena historia que contar.” Antonio Ortuño
A las seis de la mañana aún están quitando los últimos zapatos de la plaza central. Los habían empezado a retirar uno por uno, par por par, hasta que dos hombres de mantenimiento los juntaron con las escobas y formaron tres pirámides deformes. Ahora es problema de la gente de limpieza, dijo alguno. Entonces cambiaron de interés y retiraron la tierra y las plantas de las jardineras que habían quedado destruidas. Alrededor de las pirámides pasaba gente en bicicleta a la que ni siquiera le importaba imaginar el origen de ese espectáculo, de ese performance de mal gusto: voceadores rezagados que cargaban troncos de periódicos para repartir; maestros universitarios con un vasito de unicel con café o champurrado; las amas de casa jalando niños con ambas manos; el tránsito de seres anónimos como larvas ciegas por la luz.
Los desperfectos de la plaza central, zonas donde las baldosas habían sido removidas violentamente, o grafitis en el piso con leyendas imposibles de leer, condones, botellas de cristal rotas y hasta el escenario medio inutilizable habían sido resultado del último concierto del festival cultural de ese año. La banda de rock tocó tres horas seguidas, la muchedumbre pidió más y, ante una despedida acalorada pero corta, empezó a destruir lo que tuviera a mano. Eliseo, jefe y responsable de la organización, estaba en una de las carpas con los integrantes del grupo anterior, cinco músicos colombianos y la cantante. No se escuchaban las carcajadas ni el “a ver, tú, idiota, ve al hotel y dile a Fito Páez que quiero beber con él”, después de lo cual los músicos se miraban con temor, convencidos de que la fiesta duraría mucho más. La más antigua de sus subordinadas, Reza Martínez, la alta casi esquelética, vestida a lo Carolina Herrera porque Eliseo le había dicho que nunca debía escatimar en ropa porque eso daba una impresión de poderosa autonomía, se miraba repetidamente las uñas de las manos para distraer la atención sobre su nerviosismo. Era una mujer de huesos grandes, un poco obesa hasta sus 18 años, y que nunca confesaba su espanto hacia el hecho de que en cualquier descuido podría recobrar peso. Esa preocupación, silenciada a través del tiempo, se había desvanecido casi por completo de su conciencia. Su actitud siempre era la de un cancerbero nazi. En los eventos públicos nunca se despegaba de Eliseo, con un aire de nodriza preocupada, atendía sus peticiones y a veces le bastaba sólo una mirada para dar una orden. Su sonrisa era peculiar. Trataba de sonreír poco, impostando una seriedad de papel maché, pero cuando lo hacía, los ojos se conservaban íntegros en el mutismo. Sólo era una mueca, los dientes, y una mano acomodando el pelo. Eso era todo. Lograba un aire de “me estoy riendo porque sé muchas más cosas de ti”. Si hubiera sido más pequeña daría la idea de un perro de caza nervioso e impaciente. Pero su cuerpo, que a veces le costaba dominar, como una garza elegante pero inútil en tierra, le confería la impresión de un galgo imperturbable. Su cuerpo, entonces, era su mejor arma pero también, ante ciertos descuidos, sobre todo cuando caminaba, era su punto frágil. Era imbatible detrás de su escritorio, con un cigarro en la mano y escondiéndose detrás de ese gesto. Sentada, sin preocuparse de sus largas piernas o brazos. Acuartelada en su oficina, daba la impresión de un ídolo cicládico de brazos cruzados o forma de violín. Nadie sabía de su vida. Un par de nociones sobre su familia, todas contradictorias, y además de sus años universitarios, parecía que su gestación se había desarrollado los últimos años al lado de Eliseo. Nadie, tampoco, pudo acusar una certeza sobre su relación con Eliseo de la Sota. De cerca, tenían un comportamiento familiar como de padre e hija, un poco perverso. De lejos, eran la representación de una relación ilícita. La paciencia de Reza hacia su jefe, el coraje para enfrentar sus órdenes sin dirección, y la lealtad a prueba de todo, sobrepasaban una vulgar relación de oficina. Había algo más, siempre lo hubo. Pero nadie pudo llegar al fondo, quizá porque todo se basaba en chismes y comentarios vagos del propio Eliseo. Lo que todo mundo sabía es que aquella pareja era prácticamente indestructible.
Reza Martínez ya había presenciado escenas como esas antes y sabía que si se mantenía a distancia y en silencio la mayoría de las veces le iba bien. Se concentró en sus ejercicios de respiración y espero un poco para ver si al jefe se le pasaba la ocurrencia.
Otra subordinada, Jimena Rodríguez, la pequeña casi esquelética, que llevaba un suéter elegante pero barato, rechazaba con poco énfasis los acercamientos del mánager del grupo: estaba preocupada porque el jefe aún mantuviera un poco de conciencia y por la mañana la reprendiera por ser “tan puta”. Al contrario de Reza, a Jimena se le notaba la ignorancia en los juegos de poder y tenía una timidez fruto de que siempre había pensando que “ese no era su lugar”. De alguna forma, sentía que su presencia era impostada, quizá necesaria de alguna forma, pero que existía un engaño que tarde o temprano se iba a revelar. Era insegura, pero observando a Reza había aprendido que muchas veces la seriedad extrema es confundida con seguridad.
Hasta que alguien lo advirtió, Eliseo de la Sota no se había percatado de las luces de las torretas de la Policía. Trataban de apagar los ánimos de la muchedumbre con su presencia y alguno de los elementos tenía la esperanza de soltar un par de golpes para combatir el tedio de una noche de guardia. Sin embargo, no había sido necesario imponer la fuerza. Luego de unos minutos de empujones y despilfarro de violencia, la gente se había calmado. “Tocaremos dos canciones más porque esta ciudad nos ha recibido con los brazos abiertos”, dijo el cantante tratando de controlar el miedo que le estrangulaba la garganta. “No vamos a salir de ésta”, le aulló el bajista a uno de los integrantes del coro. La lluvia, la presencia de varios carros policiales y quizá la desilusión porque la banda había elegido dos canciones poco conocidas hicieron que la gente iniciara una despedida silenciosa y contradictoria. Lo último que Eliseo recordó haber dicho fue: saquen la mesa y los sillones, vamos a beber con el pueblo. Tres ayudantes improvisaron una sala de fiesta frente al escenario justo cuando ya sólo quedaban pequeños grupos de estudiantes ebrios en las columnas de los portales que circundaban la plaza, y los instrumentos del grupo habían sido retirados. Eran cerca de las cuatro de la madrugada.
A la mañana siguiente, luego de un baño donde trató de redimirse, Eliseo de la Sota pasó a un costado de la plaza central y alcanzó a ver la última de las pirámides de zapatos cuando era removida.
En las mañanas, sobre todo luego de una borrachera, la alergia era algo insoportable. Estornudos, lagrimeo constante, enrojecimiento ocular: síntomas recordados desde su infancia. Dentro de la tibieza de su casa todo iba bien hasta que el frío de la calle le sacaba los primeros hilos de fluido. Se había acostumbrado a introducir dos pequeños colmillos de papel desechable en la nariz durante el trayecto y al parpadeo constante de sus ojos intoxicados. Era un hombre nervioso, colérico y al que le gustaba castigar los errores de sus subordinados echándoles en cara las confesiones que, en otro momento, le habían hecho. Tenía una habilidad natural para darle confianza a quien tuviera enfrente. Ese era el único momento en que el tic de sus ojos cedía, recuperaba un poco el control y lograba pensar que las cosas estaban saliendo bien. Hacerlos confesar y luego castigarlos. Era parte de su recompensa diaria. No podría decirse que fuera un cobarde. En París y un par de veces de regreso en su ciudad había dejado claro su punto con bravatas que nunca llegaron a los golpes y que se disolvían con la certeza del contrincante de que iba a perder. En ciertos momentos, se mostraba como un hombre confiado y seguro de sí mismo. Sobre todo cuando opinaba de asuntos que no le concernían o un periodista desubicado le hacía una pregunta sobre política nacional de bajo perfil. Cuando lo interrogaban sobre sus planes de trabajo o sobre detalles de su administración la mayoría de las veces lograba colar un pretexto para salir huyendo, o tartamudeaba con la repetición nerviosa de “pregúntenle a mi director, él está a cargo de eso, pregúntenle a mi director”. Sin embargo, en privado, sobre todo con sus subordinados presentes, era un maestro en romper límites e ir más allá en las conversaciones, en las que daba la impresión de ser un experto en varios temas y, además, tener una renovada visión de las cosas, un aliento europeo de alcances cósmicos.
En la madrugada mientras se bañaba para ir al trabajo había notado en el vello púbico grumos blancos y supo que una de las subordinadas, quizá la más baja y casi esquelética, lo había hecho venirse con la mano para calmarlo. Lo supo porque últimamente sólo podía eyacular ante mujeres poco atractivas o muy familiares. Una noche notó que el sexo con mujeres hermosas y recién conocidas lo violentaba demasiado y perdía concentración. Todo iba bien, las botellas de vino en algún restaurante de lujo, la plática incesante, cargada de temas sobre la vanguardia cultural en Oriente, los elogios y las promesas de hacerle una exposición fotográfica a la artista amateur que se reía sin parar de sus agudas observaciones. La vigilancia de un chofer y el acomedido servilismo del tercero de sus subordinados, Leonardo Osorno, del primer círculo al que solía convocar cuando había posibilidades de caza. “Las mujeres no entienden estas cosas. Aún cuando a una me la haya cogido y la otra sea lesbiana y me tengan miedo siguen viéndome como tías regañonas y quedadas”, le decía al subordinado. Leonardo Osorno era el único hombre del primer círculo cuyo rasgo más importante para las demás era su tendencia al chisme que repudiaban porque las violentaba demasiado. En el pasado, habían sufrido el escrutinio periodístico que sugería que Reza, Jimena y Nydia eran lesbianas de clóset que se reunían en la oficina de Eliseo a gozar de sus cuerpos. Esos rumores, meros gracejos para molestar, habían sido recibidos con desánimo al principio pero luego se volvieron parte de las bromas internas de aquellas tres. Sin embargo, la cercanía con Osorno les resultaba incómoda en tanto recibían invitaciones falsas y burlonas de éste para ir los fines de semana a tomar algo a algún bar gay. Un buen compañero de trabajo, algo bocafloja, pero una carga innecesaria fuera de la oficina.
A la media noche, el jefe y la artista amateur (prefería que no tuvieran nada que ver con el medio, pero a veces no quedaba de otra) subían a la camioneta. El jefe despedía ahí mismo al chofer y al subordinado que dejaban prendidos sus teléfonos porque habitualmente al jefe se le pasaban las copas en el motel y había que ir por él. Entonces, ya sobre la cama, a pesar de los besos insistentes, y a un autoconvencimiento, cuya garantía lo había sacado de apuros en las reuniones tensas del trabajo, se repetía: “lo voy a lograr, lo tengo todo, debo lograrlo”, sin conseguir nada. La mujer en turno entendía de alguna forma el mensaje y terminaba yéndose en taxi.
Para acabar la noche, y si Eliseo tenía suerte, alguna amiga más fea, o una de las subordinadas (que no eran feas pero, pensaba, estaba dominadas) respondía el teléfono y lo aceptaba unos minutos en su casa.
« Reportajes a destiempo: Vivir para contarla La oferta juvenil de la UNAM »