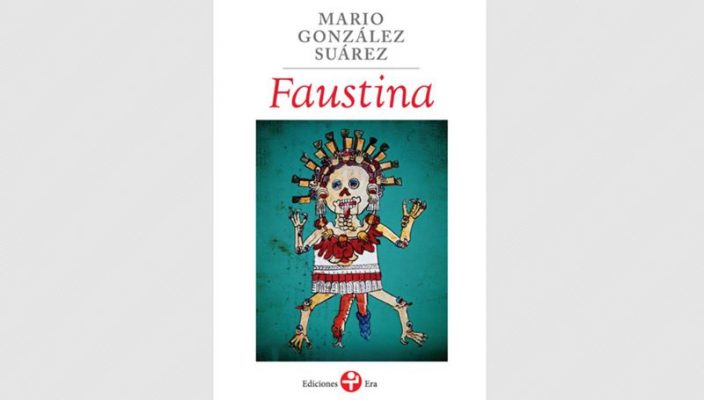Las cosas desde el otro lado
POR GUILLERMO ESPINOSA ESTRADA
Aunque es autor de una obra extensa —ha publicado más de diez títulos entre novelas, colecciones de cuentos y antologías—, nunca me había atravesado con el trabajo de Mario González Suárez (México, 1964). Había escuchado comentarios positivos acerca de su novela De la infancia (1998), así como de su introducción a los Cuentos completos de Francisco Tario, pero no mucho más. Ahora regresa a las mesas de novedades con Faustina e Insomnios, los dos libros que aquí me conciernen. El primero es su más reciente novela, el segundo es una edición corregida y aumentada de La materia del insomnio (1991), el libro de cuentos que fuera su ópera prima. Es injusta la imagen que se obtiene de un escritor del que sólo hemos leído su primera y última publicación, pero creo que una lectura de este tipo permite distinguir, con particular eficacia, las obsesiones que lo transitan. El proyecto de González Suárez, por ejemplo, me recuerda un verso de García Lorca —sólo soy “un pulso herido que ronda las cosas del otro lado”— porque su obra consiste en cartografiar exhaustivamente ese “otro lado” de la realidad: ese territorio fantástico que se oculta tras los pliegues de lo que consideramos concreto y cotidiano.
Una de las obsesiones de González Suárez parece ser La materia del insomnio, libro al que ha regresado en dos ocasiones en los últimos 17 años. Su primera edición constaba de ocho relatos, en 1997 lo reeditó con varias fotografías suyas y casi el doble de textos, y ahora vuelve a presentarlo con un título menos sugerente y un índice modificado. No he cotejado las tres ediciones, pero Insomnios sigue siendo un libro irregular. Me refiero a que en él cohabitan al menos dos narradores, dos formas de hacer literatura fantástica que alcanzan resultados disímiles. Un puñado de cuentos —“El oso con zapatillas”, “Bivio” y “Lázaro” — abrevan del mejor Cortázar y logran la osadía de hacernos ver el mundo con absoluto extrañamiento, como si lo hiciéramos por primera vez. El autor transforma en un fantasma aterrador a un oso de peluche; nos hace cuestionar la lógica que dicta que todos los hombres envejecen en lugar de rejuvenecer, y logra transformar a un perro callejero en un turista de otra dimensión. Estos tres relatos, además de fantásticos, son profundamente psicológicos y esta tal vez sea su mayor virtud: lo anómalo tiene su raíz en problemas comunes y corrientes, y es probable que la insatisfacción marital de los protagonistas sea lo que desquebraja la realidad. “Entonces pensé que los matrimonios inventan amenazas o seres exteriores capaces de invadir su intimidad”, leemos en uno de los relatos, donde el hastío de una pareja es tan intenso que parece darle vida y fuerza a un perro al que bautizan como Lázaro: “Una vez Alicia me preguntó por qué no tuvimos hijos. Pues porque no quiso. Así llegué al punto de que Lázaro nos había puesto en las narices un malestar no resumible a su mera presencia”. Aquí la frustración es el impulso que “voltea” la realidad y deja visible los resquicios del “otro lado”, donde lo cotidiano se revela como inaudito.
Pero el resto de sus Insomnios son menos potentes. Al alejarse del binomio fantástico-psicológico de los relatos previos, González Suárez incursiona en un terreno fantástico-poético que desdeña la anécdota para subrayar el estilo. En “Región áurea”, “Fuga epiléptica”, “Río sin causa”, “Amanecer de sombras“ y el resto, acuña un lirismo exagerado que se explaya en imágenes surrealistas y perjudica hasta los títulos. Se trata, en todos los casos, de textos oníricos, morosas descripciones de sueños, pesadillas, alucinaciones y delirios que, por su naturaleza misma, se deslizan fácilmente hacia lo extravagante y lo caprichoso. La estructura de estos relatos se asemeja a una de las varias fotografías que ilustran el volumen y que se caracteriza por su exposición múltiple (cuando distintas tomas aparecen superpuestas en la misma imagen): las situaciones dramáticas, en lugar de desarrollarse, son desplazadas por otras situaciones diferentes, que serán sustituidas a su vez por otras y otras, hasta el final del relato. En la búsqueda estética de González Suárez, estos cuentos, en lugar de ilustrar “el paso de un lado a otro” de la realidad, resultan más bien misivas psicodélicas escritas desde el “lado de allá” —y, en muchas ocasiones, ya no tienen referentes o asideros aquí, donde las leemos—. Aunque la idea es sugerente —¿cómo son las cosas ahí detrás?, parece preguntarse el autor—, el sistema reditúa en un efecto abigarrado, caótico y principalmente efectista. El primer relato, por ejemplo, “Región áurea”, se complace en describir con puntualidad las secuencias de una película “de arte”. El narrador llega al cine cuando la cinta ya empezó y se embelesa ante un espectáculo tan hermoso como indescifrable: al inicio un grupo de marineros parecen querer amotinarse; después el capitán, en su camarote, charla con su amante; luego los marineros intentan asesinar a un oso que viaja en el buque; corte a: delfines, más tarde un monstruo marino, y posteriormente ¿vuelve a salir el oso? Al final de la película el buque naufraga y la sala de cine empieza a llenarse de agua. Sí, el cuento deja claro que “nada es real en la manera que tú crees”, como dice uno de sus personajes, pero no deja de ser inquietante lo gratuito de las imágenes elegidas. ¿Por qué un oso?, ¿por qué en un barco?, ¿de dónde salió el monstruo marino? La película es tan confusa como la vida —a la que siempre llegamos tarde y ya está empezada— y entonces todo se vale: cualquier ocurrencia parece funcionar mientras posibilite la acumulación y continuación de más situaciones ocurrentes. Es obvio que aquí González Suárez está siguiendo las huellas de Francisco Tario, pero su método no es tan efectivo como el de su maestro. Falta un relojero que ordene el aparente caos en un mecanismo simbólico significativo.
Faustina, por su parte, también parece haber sido escrita a cuatro manos. La novela, aunque breve, tiene dos partes claramente distinguibles que se amoldan con incomodidad entre las tapas. Relata unas vacaciones de fin de año, unos cuantos días entre Navidad y Año Nuevo, en los que el pequeño Faustino conoció y vio por única vez a su papá. Es un monólogo de poco más de cien cuartillas donde la voz del protagonista oscila entre la perspectiva de un niño y la de un adulto homosexual —tonos que evocan, respectivamente, al de dos grandes personajes de la literatura mexicana: al Carlitos de Las batallas en el desierto, y al Adonis de El vampiro de la colonia Roma—. El texto transcurre con mucho encanto mientras explota los recursos psicológicos del conflicto: Faustino no entiende por qué su padre no vive en casa, se le dificulta hacerlo parte de su vida, incluso considera imposible imaginarlo teniendo relaciones con su mamá, al grado de dudar de su paternidad y sospechar algún misterio oculto en la historia de su origen. Al mismo tiempo, el medio en que se desenvuelve la historia —los arrabales de la ciudad de México en la década del setenta— es de un alto nivel de promiscuidad: madres solteras, embarazos adolescentes, adulterios, etcétera, que conforman una atmósfera truculenta donde la inocencia del protagonista parece estar en riesgo constante. Cuando terminan las vacaciones el papá vuelve a desaparecer —ahora definitivamente— y se va sin aclarar el gran secreto que lo circunda. Mientras tanto, Faustino descubre su sexualidad y se masturba por primera vez en una escena angustiante.
Esta novela íntima, que explora con efectividad los entresijos de los misterios familiares, es digna de un mejor final. Y es que de un momento a otro la historia vira dramáticamente —podríamos decir que “se dobla”— para que el lector incursione “al otro lado“ de la realidad: a un espacio donde lo cotidiano va siendo reemplazado por sueños y episodios fantástico-mitológicos. Los personajes parecen desplazarse a otra dimensión, una donde no existe el tiempo y todas las épocas transcurren simultáneamente: el Distrito Federal es, al mismo tiempo, la Gran Tenochtitlán y los personajes dejan de ser ellos para convertirse en metáforas y emblemas del pasado. En esta otra novela, por ejemplo, los padres de Faustino dejan de ser un matrimonio inusual y se convierten en representaciones de deidades mexicas, una vecina se transforma en la Coatlicue, los animales transmutan en nahuales y todas las comidas y escenas de ingesta de alimentos deben releerse como actos de canibalismo ritual. Desgraciadamente, esta metamorfosis adelgaza la complejidad del texto porque la profundidad dramática desaparece y renuncia a su búsqueda psicológica para terminar en un mural indigenista en el que uno se pregunta por el sentido de las imágenes que se describen: “Mi papá parece un penacho de cenizas y ella parecía de piedra”, recuerda el protagonista, “una madre de piedra o más bien la madre de todas las piedras. El huesito, el fósil más antiguo y vivo de ser madre. Una fuerza que brota de la tierra y quiere encarnarse a través de ella, crea una parturienta para que nazca un hombre. Es un poder vivo y pide corazones. Me pareció que mi mamá llevaba como diez mil años enterrada”.
Finalmente, un asunto que llamó mi atención: González Suárez aborda el tema del mestizaje aludiendo, tal vez demasiado, a la forma en que se escribía hace cincuenta años. Como en los viejos relatos de Elena Garro, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y compañía, Faustina sigue tratando de convencernos de que “el mexicano” —una entelequia que creía agonizante— continúa habitando un calendario prehispánico, así como intenta demostrar que toda esa civilización que creeríamos ruinosa en el subsuelo está, de hecho, viva en la superficie. Más allá de lo plausible que eso pudiera ser, y dejando de lado lo que nos gustaría pensar, lo que me sorprende no es el tema sino que se siga recurriendo a la misma estrategia narrativa de “La culpa es de los tlaxcaltecas” (1964) para hacerlo. A pesar de que se abusó de la fórmula al grado de alcanzar su parodia —que cristaliza, para mí, en El dedo de oro (1996), de Sheridan—, últimamente la he visto reaparecer en aspectos de Yuri Herrera, Bernardo Esquinca, ahora en González Suárez, sin mayor distancia crítica. Me sorprende especialmente porque pensaba que, a raíz de la aparición del EZLN, tendríamos que entender y escribir sobre las comunidades indígenas (así como sobre nuestro pasado prehispánico) de otra manera. Una un poco más compleja políticamente, y no evocando su tristeza y resignación milenaria, o imaginándolos en un pasado mítico e infinito. En fin, que obras como estas me sugieren que tal vez las cosas no han cambiado lo suficiente.
*Mario González Suárez, Faustina, Ediciones Era, México, 2013, 114 pp.
*–––, Insomnios, Aldus, México, 2013, 171 pp.