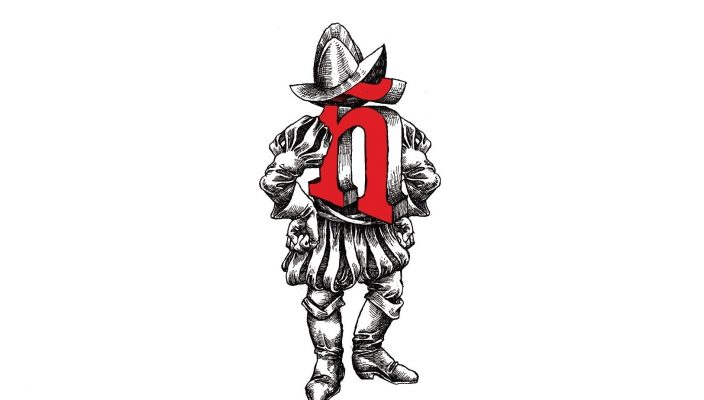Lengua y democracia
/
/
POR JOSÉ DEL VALLE
El 25 de marzo del año en curso, múltiples cabeceras mediáticas hacían público parte del contenido de una carta que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría dirigido al jefe del estado español, el Rey Felipe VI. Los titulares ponían el acento en lo que interpretaban como la exigencia del mexicano de una petición de perdón al español por los agravios causados durante la conquista. La previsible polémica en efecto ocurrió y se desplegó a lo largo y ancho de esa esfera pública tan complejizada por las redes sociales que poco le queda de esférica y de pública. Unos días después, en cuanto se dio a conocer la breve misiva, fue posible por fin examinar sin filtro el texto, y tratar, por un lado, de inferir el sentido político que el ejecutivo mexicano hubiera podido querer darle y, por otro, de examinar las condiciones de su recepción social. La carta en cuestión, en mi lectura, resultaba ser más bien una propuesta de colaboración en un proyecto hispano-mexicano de memoria colectiva, que, evidentemente y de cara a tener sentido prospectivo, debería incluir no sólo cantos a las hazañas del pasado sino especialmente reflexiones difíciles sobre la injusticia, el latrocinio y la violencia que pueden y suelen acompañar la creación de naciones, imperios y colectividades humanas de toda índole. Ya lo había dicho Ernest Renan: “La unidad se hace siempre de modo brutal”.
Casualmente (o no), los mismos días que rugía esta polémica se celebraba en Córdoba, Argentina, el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (del 27 al 30 de marzo). Estos congresos —organizados por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión— se reúnen trienalmente desde que en 1997 en Zacatecas, México, se convocara el primero. Consisten en celebraciones públicas del idioma más que reuniones de especialistas en estudios del lenguaje, y tienen por ello un cariz eminentemente propagandístico. Se repiten tópicos sobre la gloriosa historia que llevó a la lengua española hasta su condición de lengua universal, se reitera su condición de pilar central de la comunidad panhispánica y se insiste en la necesidad de trabajar mancomunadamente para asegurarle un lugar en un futuro saturado de tecnología cuya cartografía se imagina en una Internet sino-estadounidense.
Pues bien, volviendo al reciente Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) cordobés, resultó maravillosa (acaso incluso real maravillosa) la minipolémica a que dio lugar un percance onomástico que sufrió el rey de España al pronunciar el discurso inaugural: llamó a Borges “José Luis”. Importa menos pensar el lapsus lingae como muestra de la torpeza o ignorancia de un señor (incluso si, como en este caso, no se trata de un señor cualquiera) que pensarlo como manifestación de una tensión inherente al lenguaje en general y a la lengua española en particular. No siempre decimos lo que queremos; y, cuando lo decimos, no siempre se interpreta como lo que queremos decir. Reconocer esa tensión constitutiva del lenguaje y las lenguas es requisito imprescindible de cualquier apuesta glotopolítica (o político-lingüística) que se pretenda democratizadora, si por democracia entendemos los mecanismos de gestión de la vida en comunidad que promueven una amplia participación en la vida común y la permanente revisión del reparto de roles (de inclusiones y exclusiones) que se establece con cada orden sociopolítico. Pensar el lenguaje como sistema de comunicación sin más conduce a un modelo de sociedad en que la ficción de la transparencia comunicativa (la idea de que hay una relación biunívoca entre formas y contenidos) elide el origen político de cualquier norma y con ello limita el potencial democratizador, es decir, de transformación y apertura social. Un consenso que no reconozca las derrotas infligidas en su consecución y, por tanto, la posibilidad de su futura derrota se convierte en prescripción opresiva, es decir, en imposición antidemocrática.
Si el lenguaje es político ab initio, más claramente lo es una lengua, resultado de procesos históricos de selección y codificación inexorablemente imbricados en las transacciones y luchas asociadas con la constitución de cuerpos políticos. La RAE tiene su origen en un siglo dieciocho en que la España recién incorporada al mundo borbónico da pasos hacia su formación como estado-nación moderno. Se impone un modelo de organización del poder que precisa, por un lado, de la ley y, por otro, del disciplinamiento individual de la conducta. El acceso —y sometimiento— de toda la ciudadanía a la misma ley requiere la codificación de la lengua en que está escrita, y la educación del comportamiento social a través del uso de la lengua requiere la internalización del régimen normativo que asocia usos y valores. Diccionarios, ortografías y gramáticas se convertirán en tecnologías al servicio de la extensión de este modelo. La modernización de la lengua española requería su sometimiento a estos tratamientos técnicos, y la RAE resultó ser la institución que lideró el proceso de disciplinamiento lingüístico.
La ASALE tiene un origen distinto. A partir de 1870, consciente de que en las antiguas colonias de España se constituían sistemas culturales autónomos (i.e. prensa y literaturas propias) y se demostraba la capacidad de gestionar el idioma al margen de la exmetrópolis (i.e. Andrés Bello), la RAE decide tomar cartas en el asunto y fomentar la creación de academias correspondientes (es decir, subordinadas) en América. Y esto es la ASALE: un aparato institucional a través del cual España pretende mantener un grado de preeminencia cultural sobre las naciones hispanohablantes de América. Colonialismo sin colonias, es decir, neocolonialismo.
Pero la cosa no es tan simple. O no debería serlo. Debemos recordar que en la fundación de la primera de las academias correspondientes participaron con entusiasmo letrados colombianos. Y que este patrón se repitió en todas las naciones de América Latina (y hasta en Filipinas, Norteamérica y Guinea Ecuatorial). Es decir, que el proyecto avanza con la colaboración cómplice de un sector de la intelectualidad y clase política latinoamericana. Es la misma complicidad que se manifiesta cada tres años en los CILEs, por más que haya quien participa afirmando su voluntad de erosionar ese sistema desde dentro. Pero un acontecimiento cultural de tales dimensiones, que toma durante semanas la vida de una ciudad o región, que proyecta insistentemente formas muy concretas de representar el valor simbólico del idioma, que es coordinado por una agencia del gobierno español (el Instituto Cervantes del ministerio de Exteriores), que es auspiciado por grupos empresariales (véase la lista de entidades auspiciadoras, fácilmente recuperable en línea) y que es presidido por el rey de España resulta difícilmente erosionable. Es más, la crítica desde dentro puede tener un efecto contrario al deseado. Basta con recordar la respuesta del director del Cervantes, el poeta español Luis García Montero, al precioso discurso crítico pronunciado por la escritora cordobesa María Teresa Andruetto en la clausura del último CILE: la conferencia de Andruetto, dijo el director del Cervantes, demostraba el carácter democrático del congreso y su incuestionable apertura a la crítica.
Lo que se debe cuestionar es la estructura misma, una estructura inteligentemente concebida para que se reproduzca nutrida tanto por la loa como por la impugnación. El problema radica en el modelo de lengua, de lenguaje y de sociedad que articula un proyecto abiertamente dedicado a la doble misión de defender la unidad de la comunidad panhispánica per se y de insertar un determinado concepto de la lengua española (altamente codificada y unida en su diversidad interna) en los mercados globales regidos por la lógica del capitalismo tardío.
Frente a este aparato institucional e ideológico de gestión del idioma, desde posiciones que alberguen la esperanza de participar de cambios sociales democratizadores, se debe avanzar una idea política del lenguaje y, por supuesto, de las lenguas. Hablar, escribir, señar (comunicarse con el lenguaje de señas) debe ser dialogar en aras de la construcción siempre frágil de comunidades, pero no desde la utopía de la transparencia comunicativa sino desde otra utopía, la de la permanente negociación en términos de igualdad. Gestionar la lengua debe ser crear redes de interacción en las que sea central el debate en torno a la cristalización del sentido. Y tal gestión se me antoja imposible desde un sistema construido a hombros del colonialismo y con vistas al triunfo en las competiciones por la acumulación de capital que definen las sociedades atravesadas por las formas de hacer y de ser del capitalismo.
En este sentido, la emancipación institucional sería un primer paso. Y tal paso, conviene recordar, se intentó dar precisamente en México durante la celebración del primer congreso de academias de la lengua española, convocado en 1951 por el presidente Miguel Alemán. Fue en aquella oportunidad (ante la ausencia de la RAE por presión del gobierno franquista), cuando Martín Luis Guzmán propuso la disolución del sistema obsoleto y colonial, la refundación de todas las academias y la creación desde cero de una nueva asociación “clara, igualitaria y fecunda”. La propuesta de Guzmán, rechazada por el resto de académicos mexicanos y por trece de las dieciocho delegaciones (entre las que, recordémoslo, no estaba la española) cayó derrotada.
En absoluto ajena a este contencioso fue la polémica librada más recientemente, en abril y mayo de 2011 mayormente en las páginas de Letras Libres, entre el profesor de El Colegio de México Luis Fernando Lara (autor del Diccionario del Español de México, diccionario integral y no de ismos) y la profesora de la UNAM y miembra de la Academia Mexicana de la Lengua (AML) Concepción Company (coordinadora del Diccionario de Mexicanismos de la AML). Lara salió a la palestra criticando severamente el diccionario de la AML, tanto su sustento en una muy frágil teoría y praxis lexicográfica como lo que representaba de gesto de sumisión a los dictados de la RAE y de la ASALE. Company, coordinadora del proyecto, lo defendió con igual severidad, con su propia doctrina y sin sentirse aludida por la acusación de servilismo.
Queden ahí estos dos ejemplos mexicanos en los que se manifestó un abierto desacuerdo con el aparato institucional oficial y una voluntad emancipadora, pero en los que, finalmente, persistió la colonialidad por voluntad del colonizado. Ahora bien, la simple independencia institucional no garantiza una gestión más democrática de la lengua, pues, como acabamos de ver, la colonialidad sobrevive al colonialismo. El movimiento democratizador pasa por un gesto glotopolítico de reconceptualización del lenguaje en tanto que hecho político y por una gestión del idioma comprometida con una batalla lingüística que se libra en nombre de la participación colectiva en la vida social y de la permanente vigilancia ante las exclusiones perpetradas. Está en juego decidir qué se dice cuando se dice “democracia”, cuando se dice “seguridad”, cuando se dice “patriotismo”, cuando se dice “masculinidad”, cuando se dice “estado fracasado”… Está también en juego el difícil ejercicio de la memoria lingüística y el ejercicio más difícil todavía de comprometer el lenguaje en la transformación de las condiciones materiales de su producción, que son, en definitiva, las condiciones materiales de producción en torno a las que se organiza la vida social.
ILUSTRACIÓN: EKO
« La poesía mexicana en tiempos de la selfie El idioma de la violencia del padre »