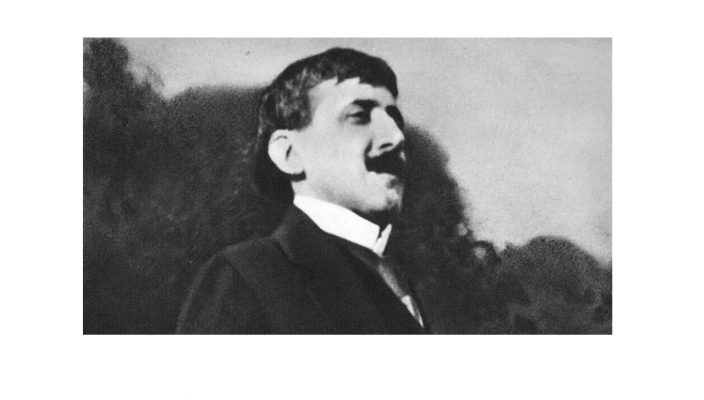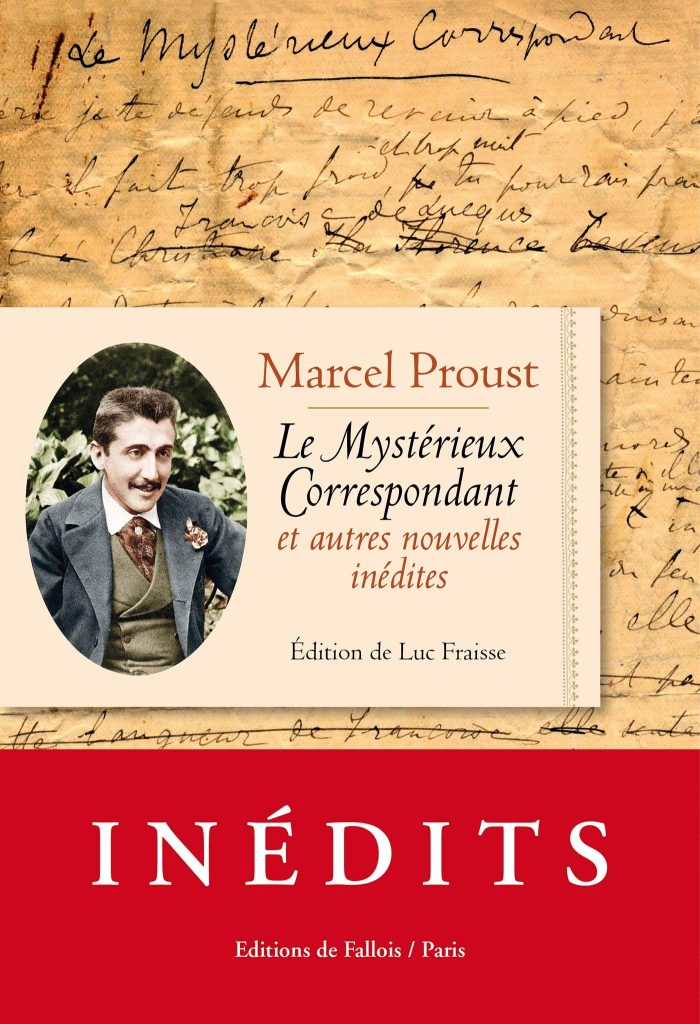Cuentos inéditos de Proust
/
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Hay obras depositadas en arcones los cuales, más que doble fondo parecen no tenerlo, como las de Roberto Bolaño, Fernando Pessoa, y en menor medida, Proust. Pasan los años y transcurren las décadas mientras continúan emergiendo inéditos. Algunos son verdaderas sorpresas, otros borradores cuya preservación se debe al imperdonable descuido de sus autores, quienes se hubieran vuelto a morir de ver dados a la publicidad esbozos sin pies ni cabeza y algunos, simplemente, vienen a enriquecer la pasión filológica de indexistas, eruditos y archivistas. A este última porción pertenecen los cuentos en agraz de Marcel Proust (1871-922) rescatados por Luc Fraisse: Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites (Editions de Fallois, París, 2019), que harán la delicia –me incluyo– de todos aquellos para quienes el origen, la esencia y el desenlace de En busca del tiempo perdido, es una de las maravillas del mundo.
Es natural que lo recopilado por Fraisse valga poco en sí. Son ejercicios para calentar la mano en la época en que el joven Proust preparaba Los placeres y los días (1896), su precoz y fracasada miscelánea, más mundana que literaria, libro inadvertido excepto por aquellos pocos quienes tenían al hijo del Dr. Proust y de una madre judía que se había negado a repudiar la religión de sus ancestros, por un caso perdido para la literatura. Por un tonto frívolo y pretencioso.
Proust lo intenta todo y lo abandona todo: el cuento de hadas, el relato fantástico, el diálogo entre los muertos, enigmas a imagen y semejanza de Poe o un diario íntimo. Pero el común denominador de aquellos empeños los torna interesantes: la homosexualidad, motivo por el cual aquel joven dejó por la paz aquellos bocetos. Proust nunca admitió públicamente ser homosexual aunque el narrador de Sodoma y Gomorra (1922), confundido adrede con el autor de la obra –estamos en el tomo cuarto de En busca del tiempo perdido– lo hace en una páginas muy problemáticas, mismas que André Gide (1869-1951), confidente de Proust durante sus últimos años, encontró lamentables en cuanto a la homosexualidad.
La querella entre Proust y Gide, a los ojos de un siglo donde en la mayoría de las democracias los homosexuales ganaron su derecho al matrimonio civil, parece arqueológica si se olvida que hace apenas algún tiempo esas nupcias resultaban inimaginables. Para Proust, la homosexualidad –la propia y la ajena– era un vicio y un crimen del cual él se sentía orgulloso. Ser parte de una “raza maldita”, la de Sodoma, era formar filas en una altiva sociedad secreta presente en todo el árbol social y su ramaje.
Esa condición, marginal y peligrosa, lo hacía superior al resto de la vulgar humanidad y en esas mismas páginas de Sodoma y Gomorra, Proust asocia la perseguida nobleza de ser homosexual a la de ser judío. Pero desde joven y en contra de todos sus amigos y hasta poniendo en juego su urgencia de penetrar en el aristocrático y decadente Faubourg Saint–Germain, Proust fue uno de los primeros defensores del capitán judío Dreyfus, condenado a la Isla del Diablo por haber sido calumniado como espía alemán. En aquel episodio que dio comienzo a la catástrofe antisemita del siglo XX, fue Proust quien se atrevió a pedirle su firma a favor de Dreyfus al entonces célebre Anatole France, quien como muchos –también en la izquierda– dudaba de la inocencia del capitán pues el judaísmo aparecía asociado al gran capital.
Proust, como más adelante Pasolini –con otros argumentos, en vena anticapitalista– habría aborrecido toda normalización burguesa de la homosexualidad. Le hubiera parecido inconcebible la admisión de los sodomitas o invertidos, como los llamaba Proust, en el rango de las buenas costumbres. Justo lo contrario pensaba Gide. Aunque éste último narra sus extravagantes entrevistas a deshoras sobre el asunto, con un Proust moribundo, Frederick J. Harris las resume con exactitud en Friend and Foe: Marcel Proust and André Gide (UPA, 2002).
Gide, asumiendo el legado griego desde su valeroso Corydon (1911), consideraba que la pederastia –como él prefería llamarla– era normal en la naturaleza y en la sociedad en tanto que lo heterosexual había sido “construido” por la educación. Ser homosexual era otra forma de ser hombre. Predicó con el ejemplo y no encontró contradicción alguna entre su abierta homosexualidad y los disfrutes de la paternidad, a los cuales accedió y fue feliz padre de Catherine, hija suya y de Elisabeth Von Rysselberghe.
En este punto hemos de volver a Le Mystérieux Correspondant donde, aun en textos inéditos, Proust no se atreve a abrirse. Fiel a su sufriente condición de pertenecer a aquellos “amigos que no tienen amigos”, encubre el asunto recurriendo a Gomorra (hogar del lesbianismo, según él), a miradas indiscretas y a guiños subrepticios o a un diálogo que roza la cuestión, donde hasta Renan, no hace mucho fallecido, aparece convocado. El disimulo de Proust, el cual se extiende a lo largo de su vida, fastidiaba a Gide, el protestante teológicamente incapaz de mentir. Muchos de los amigos de Proust eran también homosexuales aunque imperaba la secrecía y no era infrecuente enterarse, con estupefacción, de que alguno de ellos también participaba de “la raza maldita”.
En mi impopular opinión y ello lo corroboro leyendo a Proust antes de Proust, sus personajes no son sólo señoritos disfrazados de muchachas. Nuestro advenedizo lo sabía todo de los varones, las mujeres y de los hombres–mujeres, como los llama en Sodoma y Gomorra. Reducirlo a la perspectiva de género es hacerle un flaco favor a un genio absoluto capaz de crear, en Albertine o en Charlus, a semidioses que trascienden tanto las apetencias íntimas de su creador como la genitalidad de sus lectores. Lo prueba, me parece, esa pluma vacilante que escribió lo publicado como Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites.
Regresando a aquella “guerra cultural”, debe decirse que la ganó Gide. Pero con dos salvedades. Mucho del encono contra Proust era envidia –sabido es que en Gallimard el propio André rechazó el primer tomo de En busca del tiempo perdido– porque el autor de El inmoralista –libro cuya inocencia, hoy, sonroja– se dio cuenta de que Proust –como sucedería con Bolaño entre nosotros la década pasada– aparecido de la nada o del desprecio, condenaría a toda una generación de narradores, a la segunda o tercera fila. Y actualmente Sodoma y Gomorra es leída en tanto un elogio por la vía negativa de la homosexualidad y no –tal cual lo temía Gide– como una deturpación del “tercer sexo” para aliviar a los biempensantes. Proust, a diferencia de Gide, nunca fue un moralista. Mutantes como el tiempo, la ética y la religión le fueron indiferentes.
Y al fijar el problema en la pederastia, Gide erró el blanco. Sus veraneos a la caza de jovencitos en el norte de África junto a Oscar Wilde, en nuestros tiempos, los conducirían probablemente a la cárcel por trata de personas y violación de menores. Gide no sólo fue, en sus términos y en los nuestros, pederasta sino, además, un homosexual quien tuvo una larga y estable relación con Marc Allégret. Su compañero aprobó y disfrutó la decisión de Gide de embarazar a Elisabeth. El asunto iba más allá de la memoria de Sócrates y sus efebos.
Toda la papelería previa de Proust a En busca del tiempo perdido, según alegó Bernard de Fallois, editor de los inéditos Jean Santeuil y Contra Sainte-Beuve hace setenta años, bosqueja sin cesar, obsesivamente el destino logrado de atrapar el tiempo perdido, es decir, establecer una imagen del mundo intransferible a otro ser, como lo pretendía Leibniz, como lo logró Proust según Fraisse, el primero, por cierto, de los sabios proustianos de nuestro tiempo.
FOTO: Marcel Proust obtuvo entre polémicas el Premio Goncourt de literatura en 1919./ Especial
« María Sojob y la reinserción femicomunal Una versión del poema de C.P. Cavafis »