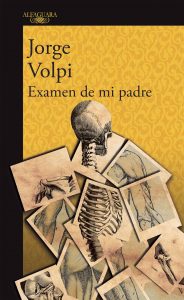Retrato del doctor Volpi
/
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
La agonía de mi padre fue tan larga que me dio tiempo para planear, vicios de lector, de escritor y de melómano, qué leería, escribiría y escucharía, a su muerte, ocurrida ya hace cinco años. Salvo en cuanto a la escucha (era fácil: un año riguroso de Schubert), incumplí todos mis propósitos –no sé si empresa en el fondo tan vanidosa pueda ser calificada de buena– los cuales comenzaban con la lectura siempre pospuesta –recomendada desde mi infancia por el difunto– de La historia de San Michele (1929), de Axel Munthe, tan evocador para los médicos de su generación.
/
Cuando me llegó uno de los últimos libros de Jorge Volpi (1968) me sentí aliviado: a lo largo de diez lecciones al estilo del tratado médico, un contemporáneo mío emprendía un Examen de mi padre (Alfaguara, 2016), a la manera de ofrenda de amor filial dispuesta mediante los recursos bien calibrados del ensayo. Cada lección empieza con un brevísimo apunte de la historia de la medicina para bosquejar la vida de quien en vida fue el médico cirujano Jorge Volpi Solís (1932–2014) y después una meditación sobre México o una toma de postura ante los tiempos que corren. Estas últimas son la parte más débil del libro, no por disentir, a veces, de ellas, sino en su formato de editorializaciones, destinadas, didácticas, a “orientar” al lector en temas no por dolorosos y urgentes, menos manidos, sobrantes, me parece, en Examen de mi padre. Ese educacionismo aparece en quien se presenta, a la vez, como un melancólico y sin embargo, se asume, también, como parte de esa clase de hombres, en la tipología de Michel Tournier, desinteresados del pasado y ávidos del porvenir, lo cual explica la doble naturaleza de Volpi, novelista de ya larga carrera y a la vez constante funcionario público.
/
Su padre es tema y pretexto, evocación y crítica. Me es difícil ser imparcial, pues las semejanzas generacionales entre ambos doctores (el mío también lo era, médico cirujano psiquiatra nacido en 1936), son abundantes, aun cuando, como es obvio, ambos seres sean tan distintos pese a haber sido educados por el célebre Testut, el Tratado de anatomía humana (1902), de Léo Testut y André Latarjet, cuyos finísimos y hasta sicalípticos grabados son en mí sólo un recuerdo, pues a diferencia de Volpi, no conservo el ejemplar paterno.
/
Las divergencias me han hecho apreciar, aún más, Examen de mi padre. Si su padre, según sus propias palabras, era reaccionario y católico, orgulloso de un remoto origen italiano que lo desmexicanizaba, el mío era de izquierdas, nacionalista revolucionario y ateo militante, como lo es Jorge Volpi, el hijo, autor en este libro de una extraordinaria filípica ultrajacobina contra el diabólico padre Maciel, cuya conclusión es que la educación religiosa debería de ser prohibida por atentar contra los derechos humanos. Mi papá lo hubiera aplaudido a rabiar.
/
Ninguno de los dos doctores concebían ningún viaje más allá de Acapulco y fueron americanistas (el mío, por corrección política, se fingía aficionado de los Pumas y cuando cayó el muro de Berlín le sugerí, sin ningún éxito, que saliera del clóset). Los unía, no es poca cosa, el amor por la medicina estatal mexicana. Ambos, finalmente –acerca de mi padre ya he escrito otros textos– recibieron esa educación sentimental en el dolor sin fin que son los hospitales públicos y que acaso, especulo, los llevó, como es frecuente entre médicos, a dejarse morir, como si la compasión ofrecida al prójimo les impusiera una extrema dureza contra sí mismos. “Es ley de vida”, decían. Acostumbrados a curar, prefirieron, estoicos, hundirse en esa melancolía bien estudiada por Volpi, una depresión tenaz que convirtió al héroe de Examen de mi padre, en un viajero por su habitación y al mío, en un prisionero de su averiado cerebro.
/
El cuerpo, el cerebro, la mano, el corazón, el ojo, el oído, los genitales, la piel, las piernas y el hígado, son las lecciones que Volpi nos ofrece en este examen. No me detendré en cada una de ellas pero sí en el feliz resultado del libro, lo cual ignoro si contrariará al autor, en el remanso de su duelo. Volpi ha hecho del doctor Volpi uno de esos personajes idiosincráticos de cierto México, el de los nacidos en los años sesenta del siglo pasado, al menos, como lo logró, sin contemplaciones, Rafael Pérez Gay, al dedicarle a su hermano José María, El cerebro de mi hermano (2013), en este caso, registro de un personaje público pero también parte de la escritura de “novelas familiares”, dirían los franceses, cuya recurrencia entre nosotros festejo.
/
Volpi no puede ser sino severo con su padre, más allá de la contrariedad que le causaron desde muy joven, más que sus ideas políticas conservadoras, el racismo de la clase media mexicana del cual era sujeto y actor, junto a esas contradicciones del temperamento que no nos queda sino tolerar en uno mismo pero que en los demás (y si de nuestros padres se trata, peor), nos parecen catastróficas, materia, para algunos, de diván. Examen de mi padre nos cuenta de un hombre que no hablaba de sexo con sus hijos, pero dibujaba miniaturas de mujeres desnudas y las exhibía orgulloso a propios y extraños; de un joven deportista retirado en la madurez quien no toleraba la afición de su mujer al tenis. También, de uno de esos hombres, tan comunes en la más culta de las viejas profesiones liberales, la medicina, capaces de conocer de memoria los planos de París y Roma despreciando cualquier oportunidad de recorrer esas ciudades sobre el terreno, de un amante de las civilizaciones grecolatinas del todo insensible al arte del siglo XX, seres a la vez enciclopédicos y provincianos, verdaderos creyentes en que cada villa puede ser Atenas. Adoraban el saber considerando el viajar una extravagancia, una pérdida de tiempo, un gasto inútil.
/
Me conmueve, en Examen de mi padre, la melomanía de Volpi. La comparto aunque yo carezca de sus rudimentos musicales y sea sólo un ávido conocedor de discos. “La quiebra de Tower Records representó para mí el equivalente de la caída de Lehman Brothers: el fin de una era”, dice Volpi y asiento compungido. Harto del vértigo del siglo XXI y las aplicaciones que norman la rapidez con la que creemos sobrevivir desde el teléfono inteligente, Volpi se pregunta, como lo hizo Barthes, poco antes de morir, si no estaremos equivocados nosotros los modernos –uno siempre es moderno porque pertenece, quiéralo o no, a su presente–, teniendo la razón, los Chateaubriand o los Talleyrand, al preferir el Antiguo Régimen a la Revolución francesa. En aquellos tiempos, para oír música había que ser aristócrata y tenerla en casa, contratados los instrumentistas como parte del servicio doméstico, o si se era parte del Tercer Estado, peregrinar rumbo a iglesias y catedrales en días festivos para saciarse con un coro o un concierto de órgano. Ahora que casi cualquier allegro o adagio, sonata o cuarteto, nos es dado con un click, el tiempo de escucha musical, se esfuma gracias a la cantidad de ociosidades insensatas que la misma tecnología capaz de la universalización instantánea del conocimiento, nos permite. Compartiendo ese lamento, apruebo este Examen de mi padre, de Jorge Volpi, porque no ignoro que las antiguas anatomías del cuerpo humano, cuando eran realizadas por cirujanos virtuosos, terminaban en los anfiteatros, como en los buenos conciertos, con un aplauso.
/
FOTO: El escritor mexicano Jorge Volpi. Alejandra Leyva/EL UNIVERSAL.
« Fernando de Szyszlo: el sol del Perú Anotado con gises en una barra de hielo »