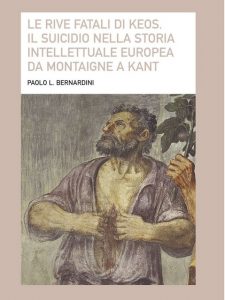Suicidas antes del romanticismo
/
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Fue Platón quien le puso el ejemplo al cristianismo en la condena ignominiosa de los suicidas e hizo de la Edad Media la época más inclemente contra el que llegó a ser considerado el crimen más abominable porque arrancaba a Dios la potestad suprema de dar o quitar la vida misma. De esto y de algunas cosas más me entero leyendo Le rive fatali di Keos. Il suicidio nella storia intellecttuale europea da Montaigne a Kant (Fondazione Ariodante Fabretti, 2009), libro que busqué obsesivamente habiendo leído a George Steiner recomendándolo entre sus novedades preferidas hace casi una década.
Aunque la lectura me dejó algo seca la garganta porque Paolo L. Bernardini (1963), su autor, se toma demasiado en serio sus indudables méritos profesorales, mi pesquisa valió la pena, enterándome, para abrir boca, de que la isla de Keos –hoy una de las Cícladas con el nombre de Ceos– fue no sólo la patria de Aristeo, primero de los comerciantes de miel, sino sitio famoso en la Antigüedad puesto que sus habitantes, sabiamente, se envenenaban llegada la edad de los achaques. Bernardini no relaciona la miel con el veneno, metáfora sugerente, pero nos pide abandonar la costumbre de atribuir a los antiguos ciertas liberalidades que a la modernidad tanto trabajo le costó asumir: ni todos los griegos aprobaban el trato homosexual con los jóvenes, ni el suicidio por deshonor, propio de la élite romana, concitaba la aprobación general del pueblo.
Tomás Moro en su Utopía (1516) extrañamente autoriza a quitarse la vida a sus habitantes, pero como casi en todo asunto de gravedad, fue Montaigne quien dudó con seriedad ante el suicidio, distinguiendo entre el loco ardiente que se mata dominado por la sinrazón, del sabio matándose en el momento oportuno, estoicamente comprometido al tomar por su cuenta el fin de sus días. Se recuerda en Le rive fatali di Keos a Séneca y Catón, para quienes el suicidio no sólo era lícito sino obligado cuando lo impone la naturaleza, la conservación de la propia identidad y el recuerdo de los días felices, pues cuando no se muere alertado por los cinco sentidos, se pierden. Pero temeroso no de Dios sino de la Iglesia Católica –la cual ratificó su condena del suicidio en el Concilio de Reims en 1583–, el señor de la Montaña, en la edición de 1588 de sus Ensayos, modificó ligeramente la traducción de un pasaje de Plinio, autorizando así el suicidio sólo cuando se sufre de dolores insoportables, como los padecidos por el propio Montaigne, atormentado por sus piedras biliares.
A la conciliación entre estoicismo y cristianismo pretendida por Montaigne, viene el primer encuentro entre el suicidio y la melancolía en Robert Burton. Su Anatomía de la melancolía (1621) “medicaliza” por primera vez el tema, atribuyendo locura y delirio a quienes no siendo sabios se suicidan, cometiendo ya no sólo un pecado sino internándose en los infiernos de la patología. En cambio, las cosas cambian radicalmente con el poeta John Donne quien en su extraño Biathanatos (1608) llega a sugerir –Borges tomó nota en Otras inquisiciones– que Cristo, como Sansón al hacer caer el templo de los filisteos sobre sí mismo, se suicidó, siendo la suya la muerte de “un dios que fabrica el universo para fabricar su patíbulo”, como dijo el argentino en 1952. La argucia barroca del también clérigo Donne nunca ha quedado clara. Se ignora si negó adrede la escolástica antisuicida de Santo Tomás o quiso hacer crecer las “finezas” del Cristo al hacer del suicidio la forma más elevada del martirio.
Fue Federico II de Prusia quien despenalizó el suicidio por primera vez en la historia, leemos en Le rive fatali di Keos. Lo hizo por razones estrictamente personales, de hondo sufrimiento moral. Jovenzuelo, por aborrecer a un padre tiránico, quiso escapar rumbo a Inglaterra, junto a otros oficiales, entre ellos su amante, Hermann Von Katte. Sorprendidos en la huida gracias a un delator, el rey quiso castigar al príncipe heredero con la muerte, pero la justicia se lo impidió y como represalia hizo, a quien sería Federico El Grande, presenciar la decapitación de Von Katte, en 1732, para luego someterlo a toda clase de sevicias cuartelarias, durante las cuales el futuro monarca ilustrado pensó en el suicidio. El amigo de Voltaire –antisuicida a diferencia del ambiguo Rousseau– concedió, una vez en el trono, a sus súbditos el derecho a matarse. La Revolución francesa acabará por legalizar el suicidio el 21 de enero de 1790 a propuesta, nada menos, que del señor Guillotin.
Bernardini, editor él mismo del diálogo sobre el suicidio de Casanova, uno de los pocos textos del aventurero y memorialista escrito en italiano y no en francés, describe como el autor de la Historia de mi vida, culmina el debate de la Ilustración sobre el suicidio. Para entonces, el jusnaturalismo de Pufendorf ya lo autorizaba en circunstancias excepcionales. Inspirado en el Diccionario (1697) de Bayle, Casanova pone a dialogar a un partidario del suicidio con uno de sus antagonistas. Quien fuese el Anti-don Juan, pues amaba participar del placer por encima del derecho de pernada, en su Dialoghi sul suicidio, se declara neutral. Pero él mismo, el gran Casanova fallecido casi con su siglo en 1799, varias veces soñó con matarse. Siempre lo disuadió alguna mujer inteligente.
Es extraño que Kant haya dedicado poca atención al suicidio, en la época en que el Werther (1774), de Goethe, lo había convertido en una moda de consecuencias mortíferas, preparando a los suicidas del romanticismo, quienes fueron legión, precedidos por el ejemplo del poeta Thomas Chatterton, quien se envenenó en 1770, antes de cumplir sus dieciocho años. No faltaron los antikantianos, a veces autores de libelos anónimos, donde propalaron la idea de que el sistema filosófico entero de Kant era una invitación al suicidio. David Hume ya había concluido, en una de sus notorias disertaciones de 1755, que el suicidio, hijo de la prudencia y del valor, era el único modo “en que podemos ser útiles a la sociedad” pues “preservaría para todo mundo su oportunidad de ser feliz en la vida, y lo libraría eficazmente de todo peligro o sufrimiento”.
Quizá nadie sabe, hasta que no le llega la hora de decidirlo, si el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio, como dijo Camus. Sé, gracias a Le rive fatali di Keos, que harto de ser culpado por las familias de quienes imitaban a su malhadado Werther, Goethe se deslindó afirmando que el suicidio era asunto de la Naturaleza, no de la Cultura. En todo caso prefiero la burla del amargoso Stendhal, romántico un tanto involuntario, quien acusaba a Werther de falta de imaginación y coraje: “los jóvenes amantes alemanes se matan por cualquier motivo antes que raptar a sus amadas, llevárselas a un país extranjero y mantenerlas con su trabajo”.
FOTO: El suicidio de Séneca (1871), de Manuel Domínguez Sánchez. / Especial
« Federico Campbell: otros cuentos más allá de Tijuanenses Hirokazu Koreeda y el latrocinio familiar »