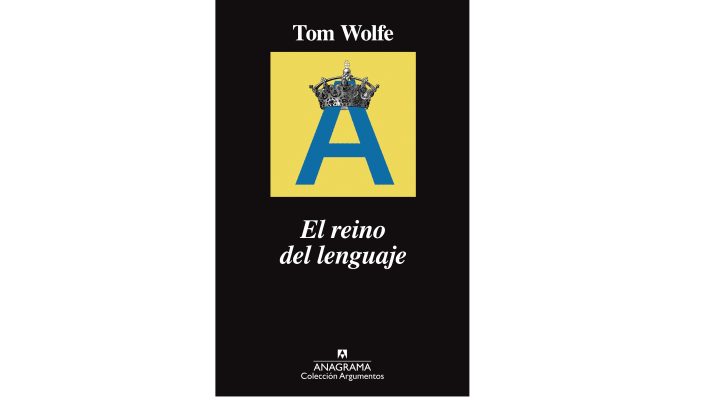Wolfe vs. Darwin (y Chomsky)
/
El reino del lenguaje refrenda el carácter provocador del escritor estadounidense y su constante estudio sobre el ego, sus variaciones y dilemas morales
/
POR LEONARDO TARIFEÑO
Cada libro de Tom Wolfe genera siempre la misma pregunta: ¿lo suyo es la literatura o la polémica? En su caso, parecería que no hay una sin la otra. Y El reino del lenguaje, el último volumen que llegó a publicar en vida, no podía ser la excepción.
En sus mejores momentos, aquellos donde impone su dominio de la sátira, Wolfe resulta provocador, divertido, inteligente y novedoso (en ese orden). Parte de una larga tradición estadounidense que va de Mark Twain a Gore Vidal, Wolfe brilla con luz propia gracias a Ponche de ácido lisérgico (1968), La izquierda exquisita (1970), Lo que hay que tener (1979) y La hoguera de las vanidades (1987), auténticos clásicos que captan y expresan el ambiente social y cultural de la segunda mitad del siglo XX en su país. Los respectivos logros de esos libros no son menores y han dejado una huella decisiva en la literatura contemporánea. Ponche de ácido lisérgico demuestra la potencia del “nuevo periodismo”, aplicado ni más ni menos que a un escandaloso tour liderado por Neal Cassady (el Dean Moriarty de En el camino) y el héroe contracultural Ken Kesey. La izquierda exquisita lleva la mirada contracultural al teatro de la política, escenificado en la insólita recepción que el director de orquesta Leonard Bernstein brindó en su casa a miembros de los Black Panthers. Lo que hay que tener retrata la carrera espacial a través de una notable sociología del astronauta, alimentada por la lógica de la Guerra Fría y la idiosincrasia vaquera del supremacista galáctico. Y la larga risa de La hoguera de las vanidades representa la crítica más aguda y devastadora a la cultura del dinero en Estados Unidos que se haya escrito jamás, el tipo de libro capaz de moldear los rasgos de los posteriores acercamientos narrativos al mismo universo social (influencia detectable, por lo menos, en el lapso que va de la novela American psycho, de Bret Easton Ellis, a la película El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese). Cada uno de esos libros marcó una época. Y su extraordinaria fuerza y eficacia se deben, tal vez en una medida mayor de lo que podría imaginarse, a la ambición literaria de un autor que define el lenguaje de su tiempo (Ponche de ácido lisérgico), se burla de los tabúes (La izquierda exquisita), transgrede las normas de los géneros literarios (Lo que hay que tener) y ridiculiza justo aquello que su sociedad considera el principal valor de su existencia (La hoguera de las vanidades).
El reverso de ese brillo, como le ocurre a tantísimos escritores, comienza a tomar forma cuando la ambición se desboca. No es un asunto psicológico (aunque también lo sea); se trata, sobre todo, de una autoexigencia abrumadora, una confianza ilimitada que tiende a sobrevalorar las capacidades personales y a olvidar o negar las propias limitaciones. Narrador de sagacidad comprobada, Wolfe ha convertido esas trampas del yo en un leitmotiv dentro de su obra. Del ensayo La palabra pintada (1975) a la novela Soy Charlotte Simmons (2004), no hay libro suyo en el que el tema de la petulancia no tenga un espacio central. Como cabía esperar, lo mismo sucede en El reino del lenguaje, con la novedad de que aquí, en su opinión, el narcisismo sería la clave que permite entender El origen de las especies, de Charles Darwin, y Estructuras sintácticas, de Noam Chomsky.
Podría pensarse a El reino del lenguaje como un ensayo sobre lingüística que se construye a partir de la pregunta acerca del origen del lenguaje. Si ese fuera el enfoque, lo cierto es que el vigor del libro quedaría en entredicho. El acercamiento de Wolfe a la lingüística se limita al trabajo de Noam Chomsky, en ningún momento indaga en los aportes de los grandes teóricos europeos (Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Nikolái Trubetzkoy) y sus críticas al creador de la Gramática Generativa parecen más enfocadas a sus declaraciones que sus libros. En cambio, si se tiene en cuenta que el autor es más un polemista que un ensayista, podrían advertirse en este libro algunos rasgos más estimulantes, que parten de la lingüística sin instalarse nunca en ese terreno siempre resbaladizo. La observación viene al caso porque se trata de un escritor que no entiende la literatura sin la polémica. Y que consigue sus mejores resultados cuando ambos elementos están en equilibrio, no cuando la balanza se inclina hacia un lado o a otro.
En ese sentido, El reino del lenguaje es menos un ensayo y más una intervención. Por eso, al preguntarse de dónde viene el lenguaje, Wolfe le apunta especialmente a las condiciones sociales del surgimiento de las teorías, desmenuza el rol que juega el ego en su divulgación, analiza hasta qué punto las divisiones de clase determinan la aceptación de una idea y descubre que el afán totalizador de los grandes intelectuales termina por arruinar lo que podría ser una buena teoría sobre un asunto específico. Lo que le importa no es tanto si una teoría es certera; su interés consiste en poner la lupa sobre el campo intelectual y ver la función del elitismo, la charlatanería y hasta del snobismo en los consensos científicos y sociales.
Para Wolfe, el posible acierto de una propuesta intelectual –como la de El origen de las especies– se enturbia cuando el autor abandona su objeto de estudio y pretende ofrecer explicaciones para todo. Así, el desmesurado interés por crear lo que él llama la “Teoría del Todo” condicionaría los razonamientos que, por ejemplo, Charles Darwin plantea en su Teoría de la Evolución. Y lo que es peor: obligaría al resto de la humanidad a discutir una idea contaminada por la ambición personal, en la que otro tema complementario (el lenguaje) se integra de una manera forzada y artificial. Como suele ocurrir en las controversias a las que se arroja de lleno, en El reino del lenguaje cuesta darle la razón a Wolfe. Lo que no cuesta es admirar su atrevimiento, un espíritu de agitador que pasa de lo irónico a lo viperino sin dejar de entretener jamás. Por algo de todo eso es que se lo extraña tanto, nostalgia que El reino del lenguaje no hace más que aumentar.
FOTO: El reino del lenguaje, de Tom Wolfe. Traducción de Benito Gómez Ibáñez. Anagrama, Barcelona, 2018, 176 pp. / Especial