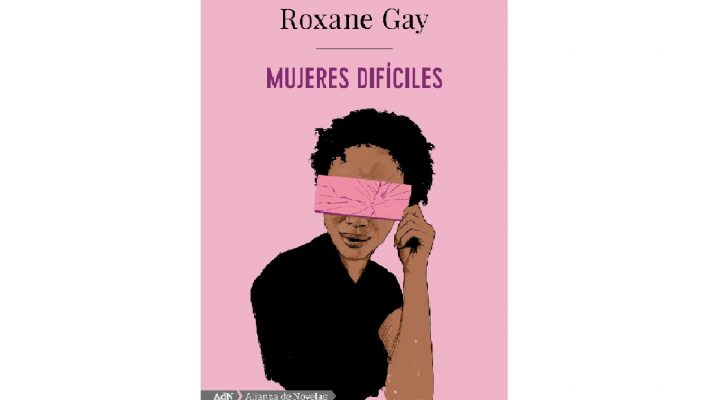Mujeres difíciles
Adelanto de la novela Mujeres difíciles de la escritora Roxane Gay, publicado por ADN Novelas.
…
Mi hermana decidió que teníamos que ir a ver a su marido a Reno, donde vivía por su cuenta. Cuando me lo dijo, yo no estaba de humor y le contesté: «¿Y yo qué pitos toco allí?».
Carolina se casó a los diecinueve años. Darryl, su marido, le llevaba diez, pero como conservaba todo el pelo, ella creyó que era un detalle importante. El primer año vivieron con nosotros en casa. Mi madre decía que estaban «echando plumas», pero, visto que apenas salían de la cama, supuse que «echar plumas» era un eufemismo para referirse al sexo. Al final Carolina y Darryl se mudaron a un apartamento de mala muerte empapelado de verde guisante y con un balcón cuya barandilla estaba suelta como un diente podrido. Yo iba a verlos después de mis clases en la universidad local. Normalmente, Carolina no había vuelto aún de su trabajo como voluntaria, de modo que yo la esperaba viendo la televisión y bebiendo cerveza caliente mientras Darryl, que, al parecer, no era capaz de encontrar empleo, se quedaba mirándome y me decía que era muy guapa. Cuando se lo conté a mi hermana, se rio meneando la cabeza y me dijo: «Los hombres no tienen remedio, pero descuida, que no te va a dar lata, te lo prometo». Y así fue.
Darryl decidió mudarse a Nevada, donde, según él, sus perspectivas serían mejores, y le dijo a Carolina que era su mujer y que debía acompañarlo. Darryl no tenía necesidad de trabajar estando casado con mi hermana, pero a veces era chapado a la antigua con las cosas más peregrinas. A Carolina no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y no pensaba dejarme sola. Como yo no quería ir a Nevada, mi hermana se quedó conmigo, y ellos siguieron casados, aunque cada uno viviera por su lado.
Yo estaba durmiendo, con el robusto y cálido brazo de mi novio Spencer echado sobre mi pecho, cuando Carolina llamó a la puerta. Mi relación con Spencer dejaba mucho que desear por numerosas razones, no siendo la menor de ellas que el muchacho hablaba sólo con frases de películas, convencido de que eso le daba mayor credibilidad como cinéfilo. Spencer me sacudió, pero yo gruñí y me di la vuelta rodando en la cama. Como no contestamos, Carolina abrió ella misma la puerta, irrumpió en nuestro dormitorio y se recostó a mi lado. Tenía la piel húmeda y extrañamente fría, como si hubiera salido a correr en pleno invierno. Olía a laca y a perfume.
Carolina me dio un beso en la nuca.
—Es hora de irnos, Savvie —susurró.
—Es que no me apetece nada.
Spencer se tapó la cara con una almohada y masculló algo ininteligible.
—No me hagas ir sola —dijo Carolina con voz quebrada—. No me hagas quedarme aquí, otra vez no.
Una hora más tarde circulábamos por la interestatal en dirección este. Me acurruqué en la puerta, con la mejilla apoyada en el cristal. Cuando cruzábamos la frontera de California, me senté recta y dije: «No sabes cuánto te odio», pero me aferré al brazo de mi hermana de todos modos.
El motel Blue Desert presentaba un estado de abandono, como olvidado. El moho cubría las paredes de estuco en formaciones verde oscuro y negras. El letrero de neón que anunciaba que quedaban habitaciones vac n es chisporroteaba, pugnando por seguir encendido.
—Esta es exactamente la clase de lugar donde imaginaba que acabaría tu marido —dije mientras accedíamos al estacionamiento—. Como duermas aquí con él, me decepcionarás, y mucho.
Darryl nos abrió la puerta en unos holgados calzones y una camiseta de nuestro instituto. El cabello le caía sobre los ojos y tenía los labios agrietados. Se rascó la barbilla.
—Siempre supe que volverías conmigo. Carolina le frotó la barba incipiente con el pulgar.
—Compórtate.
Lo apartó para pasar y yo la seguí, despacio. La habitación era pequeña, pero estaba más limpia de lo que me había esperado. La cama doble de tamaño queen que había en el centro del cuarto estaba hundida; junto a ella había una mesita y dos sillas y, al otro lado, una cómoda de roble repleta de tazas de café de poliestireno usadas, una de ellas con una mancha de carmín.
Señalé el enorme televisor de cinescopio.
—No sabía que siguieran fabricándolos.
El labio superior de Darryl se frunció. Hizo un gesto hacia la puerta que daba a la habitación contigua.
—Anda, ve a ver si la habitación de al lado está disponible. —Darryl dio unas palmaditas en la cama y se echó en el colchón, que gimió suavemente cuando aterrizó sobre él—.
Tu hermana y yo tenemos faena.
En la oficina, un viejo barrigón con una gruesa mata pelirroja se apoyó en el mostrador y se puso a dar golpecitos en un plano del hotel mientras me explicaba los méritos de cada una de las habitaciones disponibles. Señalé con el dedo la habitación contigua a la de Darryl.
—¿Qué me dice de esta habitación? El recepcionista se rascó la panza y luego se crujió los nudillos.
—Que es una habitación que está bien. El techo del baño gotea un poco, pero si estás en la ducha ya te estás mojando.
Tragué saliva.
—Me la quedo.
Me miró de arriba abajo.
—¿Necesitarás dos llaves o necesitarás compañía?
Deslicé tres billetes de veinte por encima del mostrador.
—No necesitaré nada.
—Como gustes —dijo el recepcionista—. Como gustes. El aire de mi habitación era denso y rancio. La cama presentaba una combadura familiar, como si la misma persona hubiera pasado de una habitación a otra dejando atrás el peso de su memoria. Después de una inspección concienzuda, apoyé la oreja en la puerta que separaba mi habitación de la de Darryl. Carolina y su marido estaban en silencio, asombrosamente. Cerré los ojos. Mi respiración se hizo más pausada. No sé cuánto tiempo permanecí así, pero un aporreo en la puerta me sobresaltó.
—Sé que estás escuchando, Savvie. Abrí la puerta y acuchillé con la mirada a mi hermana, que estaba allí de pie con los brazos en jarras. Darryl yacía en su cama, sin desvestir, con los tobillos cruzados. Me saludó con un gesto y sonrió de oreja a oreja.
—Estás hecha una princesa, hermanita.
Antes de poder contestarle, Carolina me tapó la boca. —Darryl nos lleva a cenar fuera, a un casino, nada menos. Me miré la ropa: jeans raídos con un agujero deshilachado donde antes la tela cubría la rodilla izquierda y camiseta blanca sin mangas.
—No pienso cambiarme.
El Paradise Deluxe era estridente miraras donde miraras: las moquetas eran un desafortunado estallido de rojo y naranja, verde y violeta; el rock clásico atronaba desde los altavoces en el techo. El suelo del casino estaba sembrado de rutilantes máquinas tragamonedas que emitían una serie de sonidos agudos que no se asemejaban ni por asomo a ninguna melodía discernible, y en la mayoría de las máquinas había gente borracha rebuznando ruidosamente mientras apretaba el botón de apuestas una y otra vez. Mientras cruzábamos el casino, en fila india —Darryl, Carolina y yo—, él iba asintiendo cada pocos pasos, como si todo aquello fuera suyo.
El restaurante estaba oscuro y vacío. Nuestro camarero, un chico espigado cuyo pelo grasiento le caía por la cara, nos entregó unas cartas forradas de plástico sucio, y durante los siguientes veinte minutos no nos hizo el menor caso.
Darryl se recostó en su silla y estiró los brazos, rodeando con uno los hombros de Carolina.
—Esto es el paraíso —dijo—. Aquí sirven los mejores filetes de Reno: la carne está tan tierna y jugosa que se corta como si fuera mantequilla.
Fingí una profunda concentración en el menú y su selección de carnes baratas y fritangas.
Darryl me dio una patada por debajo de la mesa. Aparté los ojos de la carta.
—¿Quieres estarte quieto?
Darryl dio una palmada en la mesa.
—La banda vuelve a reunirse.
Mientras esperábamos, Carolina se dedicó a frotarle distraídamente el muslo a Darryl con la mano. Él hizo cosas raras con la cara y se puso a fumar, echando la ceniza del cigarrillo encima de la mesa.
—No creo que eso que estás haciendo esté permitido —dije.
Darryl se encogió de hombros.
—Tengo un conecte aquí. No van a decir ni pío.
Contemplé el montoncito de ceniza que estaba formando.
—Vamos a comer en esta mesa.
Él exhaló una bocanada de humo perfecta.
Carolina me tocó ligeramente el codo y miró al otro extremo de la mesa.
—Déjala tranquila —dijo.
Darryl y mi hermana se casaron en un juzgado de paz. Yo estaba a su lado, luciendo mi mejor vestido —amarillo, sin mangas, cintura imperio— y unos tenis de bota Converse rosa. El hermano de Darryl, Dennis, fue el padrino. No se molestó siquiera en ponerse unos pantalones y anduvo rondando cerca de Darryl y mi hermana en unas bermudas caqui. Mientras el juez peroraba monótonamente sobre el amor y la obediencia, yo me quedé mirando las pálidas rodillas de Dennis y lo abultadas que eran. Nuestros padres y hermanos permanecieron en una rígida línea junto a la madre de Darryl, que mascaba chicle ruidosamente. La mujer siempre tenía un cigarrillo en la boca; si estaba diez minutos sin fumar, se las veía negras.
Después del intercambio de votos, salimos al concurrido vestíbulo, medio repleto de personas que se dirigían a la jefatura de tráfico a renovar el permiso de conducir y reclamar justicia. Tres años antes, nosotras estuvimos en el juzgado para reclamar algo de lo que no hablamos el día de la boda. Fingimos que teníamos sobradas razones para estar de celebración. Dennis rebuscó en una mochila y sacó dos cervezas calientes. Él y Darryl las abrieron con un crujido allí mismo. Carolina rio. Un poli cuya barriga asomaba por encima de sus pantalones los observó bajo unos pesados párpados y luego se miró los zapatos. Todo el mundo empezó a salir poco a poco hacia el estacionamiento, pero Carolina y yo nos rezagamos.
Mi hermana apoyó la frente en la mía.
Algo húmedo y pesado se atoró en mi garganta.
—¿Por qué él?
—Yo no le haría ningún bien a un hombre bueno de verdad y Darryl, en el fondo, no es un mal hombre.
Yo sabía exactamente de qué estaba hablando.
Darryl trabajaba de noche gestionando un pequeño campo de vuelo en las afueras de Reno, la clase de aeródromo frecuentado por jugadores de apuestas y otros maleantes adinerados que apreciaban la discreción en lo relativo a sus viajes. Era un misterio cómo le había caído este empleo, porque apenas sabía nada de gestión, aviación o trabajo. Nos invitó a acompañarlo, como temiendo que Carolina pudiera desaparecer si la perdía de vista. Un amigo suyo, Cooper, iba a traer cerveza y algo de hierba. Mientras conducíamos hacia el campo de vuelo, yo iba sentada en el asiento de atrás, mirándole las pecas de la nuca que apuntaban hacia la columna desde el nacimiento del pelo formando una V ancha. Cuando Carolina se apoyó en él, como si jamás se hubieran separado, aparté la mirada.
—¿No tienes trabajo de verdad que hacer?
Él se volvió y me sonrió.
—Con ustedes aquí para ayudarme, no tanto, señoritas.
—Preferiría que me llevaras de vuelta al motel.
Carolina se volvió.
—Si tú te regresas, yo me regreso contigo —dijo tajante—.
Ya sabes cómo es esto.
—¿Siguen pegadas como esos mellizos raros, cómo se llaman, ya saben, como los gatos esos?
Hurgué en un agujero del respaldo del asiento del conductor.
—¿Siameses?
Darryl dio una palmada al volante y tocó el claxon.
—Siameses, sí, eso es.
Asentí y Carolina se dio la vuelta.
—Somos algo así.
Una vez fuimos jóvenes.
Yo iba siempre adonde iba Carolina. Sólo nos llevábamos un año, poquísimo tiempo. Nuestros padres se mudaron a Los Ángeles después de que yo naciera. Con dos hijas, parecía más razonable vivir en un lugar más tranquilo y seguro. Terminamos cerca de Carmel, en una urbanización de amplias casitas españolas rodeadas de altos robles.
Yo tenía diez años, y Carolina, once. Estábamos en el pequeño estacionamiento contiguo al parque próximo a nuestro vecindario. Había una camioneta con un cielo nocturno pintado en un lateral en tonos azules claros y puntos de luz blanca perfectos, una belleza. Quise tocar las relucientes estrellas que se extendían desde la trompa del vehículo hasta la parte de atrás. Un amigo de Carolina, Jessie Schachter, se acercó a nosotras y los dos se pusieron a hablar. Al tacto de la palma de mi mano, la camioneta estaba caliente, muy caliente. Yo siempre había imaginado que las estrellas eran frías. Las estrellas empezaron a moverse y la puerta se abrió de par en par. Un hombre, de la edad de mi padre, se agachó en el vano de la puerta y me miró; una extraña sonrisa pendía de sus finos labios.
Me agarró de los tirantes del peto y me arrastró al interior de la camioneta. Intenté gritar, pero me tapó la boca. Tenía las manos sudorosas y sabían a aceite de motor. Carolina me oyó intentando tragar el aire circundante. En lugar de salir corriendo, mi hermana se precipitó hacia la camioneta y lanzó su menudo cuerpo entre ambos, con cara de mucha concentración. Aquel hombre era el señor Peter. Cerró rápidamente la puerta y nos ató las muñecas y los tobillos.
—Como hagan el menor ruido, mataré a sus padres y hasta al último de sus amigos —dijo, puntuando cada palabra con el dedo.
El señor Peter nos dejó en un hospital cerca de nuestra casa seis semanas más tarde. Nos quedamos cerca de la entrada de la sala de urgencias, viendo cómo se alejaba junto con las rutilantes estrellas de su camioneta. Apreté la mano de Carolina mientras nos dirigimos a un mostrador con un cartel que rezaba registro. Por nuestra altura apenas alcanzábamos a ver por encima. Yo estaba callada, y lo seguiría estando durante mucho tiempo. Carolina le dijo en voz baja nuestro nombre a la señora. Supo quiénes éramos; incluso nos enseñó un impreso con nuestra foto y nuestro nombre, el color de nuestros ojos y pelo y la ropa que llevábamos cuando fuimos vistas por última vez. Me tambaleé, mareada, y vomité, manchando todo el mostrador. Carolina me arrimó más a ella.
—Necesitamos atención médica —dijo.
Más tarde, nuestros padres entraron corriendo en la sala de urgencias, llamándonos a gritos frenéticamente. Intentaron abrazarnos y los rechazamos. Dijeron que estábamos muy flacas. Se sentaron entre nuestras camas del hospital para estar cerca de las dos. Nuestros padres le preguntaron a Carolina por qué había subido a la camioneta en lugar de salir corriendo en busca de ayuda. Ella dijo: «No podía dejar a mi hermana sola».
Cuando nos dieron el alta, los detectives nos llevaron a una sala con mesitas, sillitas, cuadernos de colorear y lapiceros, como si necesitáramos cosas de niños.
El primer día que volvimos de nuevo a la escuela habían transcurrido tres meses. Me senté en la sala de tutoría y aguardé hasta que la señora Sewell pasó lista. Cuando hubo terminado, salí del aula mientras la señora Sewell me llamaba. Fui a la clase de Carolina y me senté en el suelo junto a su pupitre, apoyando la cabeza en su muslo. Su profesora calló un momento y después siguió hablando. Yo iba a las clases de Carolina y me quedaba allí con ella, sin importarme lo que nadie dijera o hiciera. Como los profesores no sabían qué hacer, al final la escuela me dejó entrar en su clase directamente. Mi hermana era el único lugar que tenía sentido.
En el campo de vuelo seguimos a Darryl hasta una terminal minúscula. Había un gran ventanal que daba a la pista. Darryl señaló una pequeña zona para sentarse: tres bancos en forma de U.
—Esta es la zona vip —dijo riendo. Nos enseñó una oficina angosta, repleta de papeles sucios, conos de tráfico naranja butano, una especie de auriculares y una pila de trastos cuya utilidad se me escapaba. Carolina y yo nos sentamos en la zona de estar mientras Darryl hacía quién sabe qué. Unos minutos más tarde dijo:
—Acérquense a la ventana, que les voy a enseñar una cosa. Una vez allí, me incliné hacia delante. De repente, el aeródromo entero se iluminó en largas hileras de luces azules. Di un grito ahogado. Era bonito estar rodeada de aquella inesperada belleza.
Darryl se acercó sigilosamente por detrás y nos levantó con un abrazo.
—¿Verdad que es una vista preciosa, señoritas?
Al rato, un camión pesado se detuvo delante de la ventana.
Darryl se puso a dar saltos, arriba y abajo, batiendo los brazos.
—Mi colega Cooper está aquí. Que empiece la fiesta. Salió corriendo a recibir a su amigo. Se abrazaron, golpeándose mutuamente las espaldas, con esa violencia con que los hombres se muestran afecto. Se subieron de un salto al capó del camión y se abrieron unas latas de cerveza.
Me volví hacia mi hermana.
—¿Se puede saber qué hacemos aquí, Carolina?
Ella perfiló la animada silueta de Darryl en el cristal.
—Sé quién es. Sé exactamente quién es. Necesito estar cerca de alguien a quien pueda entender al cien por ciento.
—Se apartó el pelo de la cara.
Carolina estaba mintiendo, pero no iba a contarme la verdad hasta que se sintiera preparada.
Corrió al camión y los muchachos se apartaron para hacerle sitio entre ellos. La observé mientras se abría una cerveza y la espuma le salpicaba la cara. Se alisó el pelo hacia atrás y se rio. La envidiaba. Yo no entendía ni una sola cosa de Spencer, ni siquiera después de casi dos años. Quería saber qué pensaba él de eso. Respondió al primer timbrazo.
—No te entiendo —dije—. Necesito entender al hombre con el que estoy.
Spencer se aclaró la garganta.
—«Presten atención a lo que digo, porque escojo las palabras cuidadosamente y no las repetiré otra vez. Les he dicho mi nombre: soy el quién».
No soportaba su retraso mental ni un segundo más.
—¿Sabes qué, Spencer? Adiós.
Colgué antes de tener que escucharle otro de sus estúpidos diálogos de película.
Fui donde estaban mi hermana, Darryl y su amigo, en la pista. Carolina sonrió de oreja a oreja y me lanzó una cerveza.
—¿Cómo está el empleado del videoclub?
—Terminamos.
Carolina se llevó las manos a la cabeza y chascó la lengua. Luego trepó a gatas por el parabrisas hasta subirse a lo alto de la cabina y me gritó que fuera yo también. Cooper metió un brazo en la cabina y subió el volumen de la radio. Bebimos y bailamos subidas al camión mientras los chicos se pasaban un porro de un lado a otro por debajo de nosotras. La noche se oscureció, pero no dejamos de bailar. Finalmente, terminamos rendidas, y nos descolgamos hasta la caja del camión. Seguía haciendo calor y contemplamos las estrellas.
Me entraron ganas de llorar.
Carolina se volvió hacia mí.
—No llores —dijo.
—No vamos a ir a casa, ¿verdad? Me tomó la cara entre las manos.
Me desperté y pestañeé. Tenía los ojos resecos y la boca reseca. Tenía la cara reseca, la tez muy tirante. El desierto se me había metido dentro. Me senté, despacito, y miré en derredor. Estaba de vuelta en la habitación del motel; el tufo a humedad era insoportable. Me agarré el pecho. Seguía vestida. La puerta que daba a la habitación de Darryl estaba abierta y él estaba durmiendo, despanzurrado, con uno de sus largos brazos colgando por el borde de la cama. Apoyada en el cabezal, Carolina resolvía un crucigrama sentada en la cama, con los anteojos encaramados en la punta de la nariz.
—No has dormido mucho.
—¿Cuánto tiempo llevamos aquí?
Echó un vistazo al reloj de la mesita de noche.
—Un par de horas.
Carolina dejó el crucigrama y me recondujo a mi habitación. Me ayudó a quitarme los jeans y me metió una camiseta limpia por la cabeza. Me lavó la cara con una toalla fresca y se acurrucó en la cama conmigo.
Me volví para mirarla de frente.
—Deberías dormir algo.
Ella asintió y yo tiré del edredón hasta taparnos.
—Tú vigila —susurró.
Se me encogió el pecho.
—Shhh —dije—. Shhh.
Me quedé mirando el techo, marrón por el desgaste del tiempo y el deterioro de la lluvia. Carolina se puso a roncar levemente. Cuando empecé a aburrirme, encendí el televisor y vi un documental sobre los manatíes de la costa de Florida; medían dos metros y medio en promedio y la mayoría morían por culpa del ser humano. Cuando el científico dijo esto, el entrevistador se quedó callado. «El ser humano siempre se entromete», dijo el entrevistador con pesadumbre.
Una vez fuimos jóvenes y luego dejamos de serlo.
El señor Peter condujo durante mucho rato. Éramos tan pequeñas y estábamos tan asustadas que eso fue suficiente para que no chistásemos. Cuando nos detuvimos, no habíamos llegado a ningún sitio reconocible. Él tampoco dijo gran cosa; nos agarró del cuello con las manos y nos arrastró de la camioneta al interior de una casa. Nos llevó a un dormitorio con dos camas individuales. El papel pintado estaba lleno de ositos con corbatas de moño azules, con un ribete azul claro. No había ventanas. En aquel dormitorio no había nada más que las camas y las paredes, nuestros cuerpos y nuestro miedo. Nos dejó solas un minuto tras cerrar la puerta con llave. Carolina y yo nos sentamos en el borde de la cama más alejado de la puerta. Permanecimos en silencio, y nuestras delgadas piernas se rozaban y temblaban. Cuando el señor Peter volvió, me lanzó un cabo de cuerda.
—Átala —dijo; yo vacilé y él me sacudió el hombro con virulencia—. No me hagas esperar.
—Lo siento —musité mientras pasaba la cuerda alrededor de las muñecas de Carolina, sin apretarla.
El señor Peter me dio un puntapié.
—Más fuerte.
Carolina empezó a balbucear y su voz subió pronto de tono cuando ceñí más la cuerda. Sus labios se humedecieron de lágrimas, saliva, inquina.
—Tómeme —suplicó—, tómeme a mí. —Él se negó. Cuando terminé, tanteó la cuerda. Satisfecho, me arrastró tirando de mi camiseta. Carolina se puso en pie y me tomó de las manos. Tenía las yemas de los dedos de un rojo vivo; los nudillos, blancos. Mientras el señor Peter me sacaba a rastras del dormitorio, Carolina me apretó la mano con más fuerza, hasta que finalmente él la apartó de un empujón. Se me ensancharon los ojos mientras la puerta se cerraba. Mi hermana enloqueció. Se puso a chillar y se abalanzó contra la puerta una y otra vez.
El señor Peter me llevó a otro dormitorio con una cama tan grande como la de mis padres. Había una cómoda, desnuda, sin fotos, nada. Carolina seguía desgañitándose y aporreando la puerta, y era un sonido que venía de un lugar lejano.
—Podemos ser amigos o podemos ser enemigos —dijo el señor Peter.
No lo entendí pero sí lo entendí, por su forma de mirarme, por su forma de relamerse los labios sin cesar.
—¿Va a hacerle daño a mi hermana?
Sonrió.
—No, si tú y yo somos amigos.
Me arrimó a él y me frotó los labios con el pulgar. Yo quería apartar la mirada. Sus ojos no eran normales, no parecían ojos. No aparté la mirada. Me introdujo el pulgar en la boca. Pensé en mordérselo. Pensé en ponerme a gritar. Pensé en mi hermana, sola en una habitación lejana, en sus muñecas maniatadas y en lo que le haría a ella, a mí, a ambas. No entendí por qué tenía su dedo en la boca. Me temblaba la mandíbula. No lo mordí.
El señor Peter enarcó una ceja.
—Amigos —dijo. Me arrimó a él. Mi cuerpo se hizo nada.
Más tarde, me llevó de vuelta al otro cuarto. Carolina estaba desplomada contra la pared del fondo. Al vernos, corrió hacia él y cayó precipitadamente a sus rodillas.
Él se rio y la apartó de una patada.
—No me des problemas. Tu hermana y yo vamos a ser buenos amigos.
—Y una mierda —dijo Carolina, precipitándose hacia él otra vez.
Él se la quitó de encima de un manotazo, tiró una caja de rollos de fruta deshidratada al suelo y nos dejó solas. Cuando oímos que se alejaba, Carolina me dijo que la desatara. Yo no me moví de mi rincón, deseando que las paredes nos envolvieran.
Mi hermana me estudió durante un buen rato.
—¿Qué te hizo?
Me miré las zapatillas.
—Uf, no —dijo quedamente, muy quedamente.
Caímos en una rutina: explorábamos Reno de día y por las noches íbamos al campo de vuelo con Darryl. A veces nos dejaba jugar con equipos que en teoría no debíamos tocar. Cuando aterrizaban aeroplanos, nos quedábamos en el borde de la pista, levantando los brazos bien alto, como si intentásemos asir las alas. En cuanto tocaban suelo, los perseguíamos, como queriendo apresar el viento.
Spencer nunca me llamó, no hizo grandes gestos por recuperarme. Me dio lo mismo. Nuestros padres estaban más que acostumbrados a que Carolina y yo fuésemos la una detrás de la otra. Una vez seguros de que no corríamos peligro, nos enviaban mensajes de texto cada pocos días para recordarnos que nos querían, que los llamásemos si necesitábamos cualquier cosa. No nos comprendían. No reconocieron a las niñas que volvieron a casa después de lo del señor Peter.
Una mañana que no podía dormir me encontré a Darryl en la cama, velando por Carolina, dormida a su lado. Me acurruqué junto a ella y él me miró por encima del estrecho cuerpo de mi hermana.
Fue como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando.
—Ya no soy el de antes —dijo—. He madurado y mi intención es ser fiel. —Le besó el hombro a mi hermana. Yo asentí con la cabeza y cerré los ojos.
Todos los días, el señor Peter venía y me ordenaba atar a mi hermana. A mí me llevaba al otro dormitorio. Tomaba lo que quería de mi cuerpo. Carolina perdía los estribos, siempre intentaba retenerme, siempre intentaba que le contara lo que había ocurrido. Yo era incapaz.
Era peor para ella hasta que el señor Peter le ordenó atarme a mí. Chillé hasta que me sangró la garganta. Le escupí sangre a los pies.
—Se suponía que éramos amigos —dije—. Me lo prometió.
Él se rio.
—Tu hermana y yo vamos a ser amigos también, pequeña. Mientras ella estaba fuera, yo me lanzaba contra la puerta, magullándome el cuerpo con furia, gritando su nombre. Yo sabía demasiado. Cuando la trajo de vuelta, ella se acercó a mí a duras penas y me desató las muñecas. Nos sentamos en el suelo y me dijo: «Es mejor así, más justo», pero estaba llorando, y yo estaba llorando, y no sabíamos cómo parar.
Después de esto, el señor Peter venía a buscarnos todos los días, a veces más de una vez. A veces venían otros hombres también. A veces nos tendíamos la una junto a la otra en su ancha cama y nos mirábamos mutuamente, sin apartar jamás la mirada, hiciese lo que nos hiciese. Movíamos los labios y decíamos cosas que sólo nosotras podíamos oír. Él nos bañaba en un pequeño cuarto de baño con una tina verde mar, en la que nos sentábamos cara a cara, con las rodillas dobladas contra el pecho. No nos dejaba a solas ni para lavarnos. Hizo que nuestro único mundo fueran las habitaciones ciegas de su casa, siempre ocupadas por su presencia.
El olor del motel Blue Desert estaba volviéndome loca. El aire estaba tan enmohecido y recargado que me cubría la piel, la ropa, los dientes. Una mañana vi una cucaracha paseándose perezosamente por la pantalla del televisor y estallé. Entré dando pisotones en la habitación de Darryl y encontré a mi hermana agazapada en sus brazos mientras él le alisaba el pelo. Desvié la mirada, con el rostro enardecido. No se me había ocurrido que semejante intimidad fuera posible entre ellos.
—No pienso quedarme aquí ni un día más.
Carolina se sentó.
—No quiero ir a casa. —La crispación en su voz me encogió el corazón.
Yo estaba dispuesta a discutírselo, pero la vi muy cansada.
—Podemos quedarnos en un sitio que esté mejor. —Agité la mano por la habitación—. Pero no vamos a vivir así.
Ella hincó un dedo en el pecho de Darryl.
—Y él ¿qué?
—A ver, ¿no están jugando a las casitas ahora mismo?
Carolina sonrió burlona. Darryl me miró levantando los pulgares.
Cuando salimos del estacionamiento del motel Blue Desert, el cartel que anunciaba las habitaciones rezaba VAC ES..
Cuando la policía atrapó al señor Peter nosotras teníamos quince y dieciséis años, respectivamente. Se llamaba Peter James Iversen. Su mujer y sus hijos vivían en la casa de enfrente de la casa donde nos tenía secuestradas. Las autoridades descubrieron cintas de video. Nosotras no sabíamos nada. Dos detectives vinieron a casa. Carolina y yo nos sentamos en el sofá y ellos hablaron. Nosotras no pestañeamos. Nos contaron lo de las cintas; las habían visto. Me incliné hacia delante, con la frente sobre las rodillas. Carolina apoyó una mano en la parte baja de mi espalda. Nuestros padres permanecieron a un lado, meneando lentamente la cabeza. Cuando me reincorporé, no oía nada. Los detectives seguían hablando, pero lo único en lo que pude pensar fue: «Hay gente que ha visto las cintas». Me puse en pie y salí del salón. Salí de casa. Carolina vino tras de mí. Me detuve en el extremo del camino de la entrada. Nos quedamos mirando el tráfico.
—Bueno —dijo finalmente—. Vaya mierda.
Pasó un descapotable. Una mujer ocupaba el asiento del pasajero y su pelo rojo llenaba el aire alrededor de su cara. Sonreía, mostrando sus blancos dientes.
—El muy cabrón —dije.
Volvimos a casa y dijimos que queríamos ver las cintas. Al principio los detectives y nuestros padres protestaron, pero finalmente nos salimos con la nuestra. A los pocos días, mi hermana y yo estábamos sentadas una al lado de la otra en una pequeña sala ciega con un televisor y un aparato de video en un carrito. Varios adultos inquietos merodeaban a nuestro alrededor: un detective, una especie de asistente social, un abogado.
—Nuestros padres no pueden ver estas cintas jamás —dijo Carolina—. En la vida.
El detective asintió.
Visionamos horas de videos en blanco y negro de las niñas que habíamos sido y en lo que nos habían transformado. Me tapé la boca con la mano para impedir que se me escapara algún sonido. Después de una escena particularmente perturbadora, el detective dijo: «Creo que ya es suficiente». Carolina dijo: «Estar allí fue peor». Cuando terminamos, pregunté si podían destruir las cintas. Eso era lo único que queríamos. Nadie nos miró a los ojos. «Pruebas», dijeron. Mientras salíamos de la comisaría, mis piernas amenazaron con ceder. Carolina no dejó que me cayera.
El juicio penal fue rápido. Había «pruebas» de sobra. El señor Peter fue condenado a cadena perpetua. Se celebró un juicio civil porque el señor Peter tenía dinero y nuestros padres decidieron que su dinero debía ser nuestro. Ambas testificamos. Yo en primer lugar. Intenté no mirarlo, sentado al lado de su abogado, los dos vestidos con un traje azul y un cuidado corte de pelo. Las palabras se pudrían en mi lengua. Carolina testificó. Entre las dos, contamos tanto de la historia como jamás volveríamos a contar. Cuando concluimos, mi hermana me miró, con los ojos destellando inquietud. Se contempló las manos, revolviéndose. La sala del tribunal guardó silencio, sólo se oía el ocasional papeleo o un cuerpo moviéndose en la tribuna. El juez le dio permiso para irse, pero Carolina no se movió del estrado. Meneó la cabeza y se aferró a la barandilla que tenía delante. El labio inferior le temblaba y yo me puse en pie. El juez se inclinó hacia mi hermana, miró hacia abajo, luego tosió y despejó la sala. Fui junto a mi hermana. Olí algo afilado, su miedo, algo más. Miré hacia abajo y vi una mancha húmeda en su falda, extendiéndose por el muslo. Se había orinado encima. Estaba temblando.
Le tomé la mano y la estrujé.
—No pasa nada, lo arreglaremos.
—Vengan conmigo —dijo el juez. Nos quedamos petrificadas. Me puse delante de mi hermana y ella enterró su cara en mi espalda, rodeándome la cintura con sus brazos temblorosos. No dejé que cayera. El juez se ruborizó—. No es eso —tartamudeó—. Hay un cuarto de baño en mi despacho.
Lo seguimos, con recelo. En el cuarto de baño, Carolina no se movió ni habló. La ayudé a quitarse la falda y la ropa interior. La lavé lo mejor que pude con el jabón del dosificador y toallas de papel.
Un rato después, un toque en la puerta: nuestra madre, susurrando.
—Chicas —dijo—, traje una muda.
Abrí la puerta. Una rendija, apenas. Mi madre llevaba su traje de los domingos y una ristra de perlas ceñidas al cuello. Alargué el brazo hacia la bolsa de plástico y me la entregó, sujetándome amablemente la muñeca.
—¿Puedo ayudar?
Negué con la cabeza y me aparté. Cerré la puerta. Vestí a mi hermana. Le lavé la cara. Nuestras frentes se encontraron y le susurré las palabras tiernas que le decía cuando se encerraba en sí misma.
En el camino de vuelta a casa, nos sentamos en el asiento de atrás. Nuestros padres tenían la mirada al frente. Cuando doblamos la esquina de nuestra calle, nuestro padre se aclaró la garganta e intentó sonar contento.
—Al menos ya se acabó.
Un sonido horrible salió de la boca de Carolina.
Mi padre apretó con más fuerza el volante.
El nuevo hotel era mucho mejor. Contaba con un servicio de habitaciones y de limpieza diario, además de numerosas comodidades. Mientras Darryl se pavoneaba por la habitación, Carolina y yo nos sentamos en la cama y escudriñamos una gruesa carpeta de cuero que pormenorizaba las prestaciones del hotel. Tenía piscina, jacuzzi y sauna.
Mientras estudiábamos la carta del servicio de habitaciones, meneé despacio el brazo de Carolina.
—¿Qué está pasando realmente? No me cuentes más babosadas.
—Pues que me desperté una mañana y comprendí que nunca habíamos salido de aquella ciudad, ¿y para qué?
—Tienen pan francés. —Señalé una foto colorida de una gruesa rebanada de pan tostado cubierta de azúcar glas.
Carolina revolvió en su bolso y sacó un sobre con las palabras DEPARTAMENTO DE PRISIONES en la esquina superior izquierda. Alisó la carta.
—No —dije, pero sonó como tres palabras.
A Carolina le temblaron las manos hasta que enroscó los dedos en unos puños apretados. Yo empecé a leer y luego tomé la carta y bajé de la cama de un salto. Seguí leyendo y volví la página.
—Que no cunda el pánico —dijo Carolina.
Di una patada al aire. Dejé la carta en la mesita de noche y empecé a darme cabezazos contra la pared hasta que una sorda punzada me atravesó el cráneo.
Carolina atajó la distancia entre ambas y me agarró de los hombros.
—Mírame.
Me mordí el labio.
Me sacudió con fuerza.
—Mírame.
Finalmente levanté la barbilla. Había pasado los mejores y los peores momentos de mi vida mirando a mi hermana a los ojos.
—Nos trajiste aquí para escondernos —dije—. Tendrías que haberme dicho la verdad.
Carolina se agachó y me secó las lágrimas con su cabello.
Se sentó a mi lado y la vi con once años, lanzándose en la boca de algo abominable para no dejarme sola.
—La verdad es esta: sabe mi dirección y ha enviado esta carta, y eso significa que puede encontrarnos. No quiero volver allí nunca más —susurró—. No quiero que vuelva a encontrarnos nunca más.
El jurado nos compensó con muchísimo dinero, tanto que nunca tendríamos que volver a trabajar ni pasar necesidades. Durante mucho tiempo nos negamos a gastarlo. Todas las noches yo me metía en internet y verificaba el saldo de mi cuenta, pensando: «Este es el precio de mi vida».
Mi hermana y yo fuimos al trabajo con Darryl. Íbamos en el asiento de atrás mientras él conducía.
—Chicas, están muy calladas —dijo mientras entrábamos en el campo de vuelo.
Le sostuve la mirada por el espejo retrovisor. Quise decir algo, pero mi voz se cerró a piedra y lodo. Carolina le entregó la carta del señor Peter. Mientras la leía, Darryl mascullaba entre dientes.
Cuando hubo terminado, se volvió para mirarnos.
—Puede que yo no parezca muy hombre, pero ese hijo de puta aquí no va a tocarles ni un pelo, y tampoco las va a encontrar.
Dobló con esmero la carta y se la devolvió a Carolina. En este instante comprendí por qué mi hermana había vuelto a su lado. Mientras Darryl trabajaba, mi hermana y yo nos quedamos en la pista de aterrizaje, entre dos líneas paralelas de luces azules intermitentes. El pavimento seguía desprendiendo calor y el suelo nos mantenía estables. Nuestros cuerpos casi brillaban.
El señor Peter iba a salir en libertad condicional y el señor Peter era un hombre que había cambiado. El señor Peter necesitaba demostrar que era un hombre que había cambiado y, para demostrarlo, el señor Peter necesitaba nuestra ayuda. El señor Peter había encontrado a Dios. El señor Peter quería nuestro perdón. El señor Peter necesitaba nuestro perdón para poder conseguir la libertad condicional. El señor Peter lamentaba todas las cosas abominables que nos había hecho. El señor Peter no había podido resistirse a dos niñitas tan guapas. El deseo del señor Peter por nosotras era tal que no pudo contenerse. El señor Peter era ya un anciano, nunca podría volver a lastimar a otras niñas pequeñas. El señor Peter imploraba nuestro perdón.
Una vez fuimos jóvenes.
Yo tenía diez años, y Carolina, once. No hubo nada que no le implorásemos al señor Peter: comida, aire fresco, un momento a solas con el agua caliente… Imploramos clemencia, que les diera un respiro a nuestros cuerpos antes de que se rompieran definitivamente. Nos desoyó. Aprendimos a dejar de implorar. Él también aprendería, o no. Poco importaba.
Carolina se sacó la carta del bolsillo y sostuvo una esquina sobre la llama directa de un encendedor antes de lanzar al aire la carta quemada. Nos tumbamos en la pista, tomadas de la mano. La llama se extinguió después de arder con un color blanquecino. Las cenizas cayeron lentamente al suelo, flotando sobre nuestra ropa, nuestra cara, nuestros oídos sordos, nuestra lengua silente.
« Las vidas extraviadas de Bibiana Camacho Federico Campbell: la escritura, conciencia y gozo »