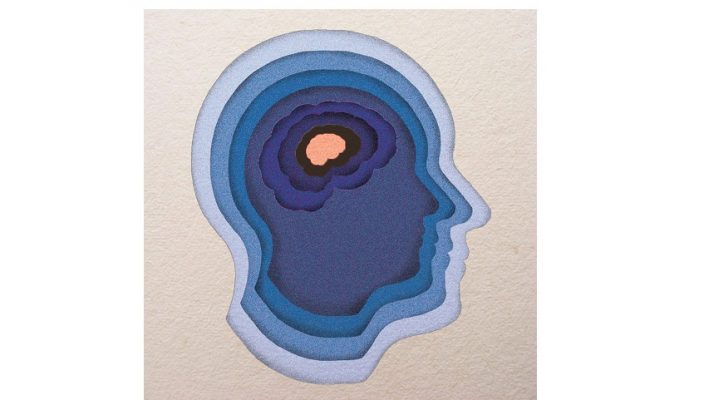Un texto sobre la estupidez
/
¿Puede un estúpido aplicado, profundo, funcional, caer en la cuenta de su propia estupidez? ¿Esta condición no es un impedimento para reparar en la misma? El siguiente ensayo explora estas preguntas en un tono irónico y filosófico a la vez
/
POR MARCELO WIO
“Los seres humanos… poseen el privilegio de tener que cargar con un peso añadido, una dosis extra de tribulaciones cotidianas, provocadas por un grupo de personas que pertenecen al propio género humano.
Se trata de un grupo no organizado, que no se rige por ninguna ley, … pero que consigue, no obstante, actuar en perfecta sintonía, … de tal modo que las actividades de cada uno de sus miembros contribuyen poderosamente a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de todos los demás miembros.
[La estupidez es] una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y de la felicidad humana”,
Carlo M. Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana
Advertir la propia estupidez, dicen —quienes pronuncian esa suerte de mayestática y concluyente sentencia es indefinido (y, me temo, inexistente en términos de legitimidad)—, es el inicio, el camino, para su morigeración o, incluso, pretenden, su cancelación (dudo rotundamente de esa posibilidad terminante).
Y es que, ¿puede un estúpido aplicado, profundo, funcional —vamos, un estúpido de los de toda la vida, de los que abundan—, caer en la cuenta de su propia estupidez? ¿No es, acaso, esta condición, un impedimento para reparar en la misma? Lo que parecería el esbozo de una paradoja (bastante estúpida, la verdad sea dicha), creo, no lo es. La estupidez opera de manera de perpetuarse —y, a ser posible (y vaya si lo es), de acrecentarse—; con lo cual, permitir que el infectado se percate de su dolencia, va en contra de su tozuda programación de conservación.
En este sentido, el historiador de la economía Carlo María Cipolla (Las leyes fundamentales de la estupidez), afirmaba que “la persona inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de que es un malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido”. Lo que contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora.
La acción aislada de un estúpido (una estupidez) influye sobre todos los estúpidos y sus estupideces aumentándolas, consignándoles trayectorias más amplias (el llamado “efecto de la mariposa imbécil”, que algunos han confundido —acaso un tanto neciamente— con la cuántica de la tontería, que describe la existencia de una multiplicidad de resultantes de incertidumbre cuando uno pretende observar la magnitud de un evento surgido de la estupidez). La estupidez, pues, modifica aquello que toca (y lo que no, pero que esté tangencialmente relacionado, también; y lo que está más alejado, a la larga, también); y la estupidez actúa, continuamente, modificando sujetos y objetos de manera pavorosa.
Muy bien. Todo muy lindo —o no. Porque, ¿qué es la estupidez? O lo que es lo mismo, ¿quién computa como estúpido? A priori, la estupidez bien podría ser un territorio más que una simple conducta. Amplio. Superpoblado. Tierra de nadie y de todos en general —que tire la primera inteligencia quien esté libre de estupideces en su biografía (algo que siempre endilgamos como una característica ajena; o una transitoria y leve tontería, una gracia de nada, propia)—.
Se preguntaba el escritor austríaco Robert Musil (Sobre la estupidez), precisamente, “qué noción, o noción parcial, se puede tener de la estupidez, cuando la noción de razón y de inteligencia está en decadencia”. Efectivamente, no pocas veces, parecería que declamar ignorancias e inteligencias menguadas resulta más popular, más apropiado: ser estúpido se lleva; es una moda de lo más cómoda. Nada más sencillo que ser incapaz, inadecuado en diversas áreas de la vida. La estupidez más básica no requiere de la concurrencia del esfuerzo (menos aún de estudios): ser estúpido ahorra energía.
Muy bien. Todo muy lindo —o no. Porque divagamos mucho. Al intríngulis: ¿cómo saber, pues, sobre la estupidez? O, ¿cómo escribir sobre ella? Para esto, hay que tener, evidentemente, algún conocimiento sobre el tema. Es lo suyo, ¿no? Sobre todo, a ser posible, un conocimiento intrínseco —y aquí no valen los infiltrados; la estupidez es de una asombrosa astucia a la hora de identificar farsantes, es decir, potenciales enemigos de sus planes expansionistas (la estupidez, me atrevería a decir, es inteligente, al menos en este plano; donde parece un auténtico George Smiley en plena caza de topos)—. Así, un conocimiento íntimo implicaría poseer un cierto grado de estupidez. Ergo, hay que caer en la paradoja anteriormente desmentida: ¡Y qué menor/peor manera de abordar la estupidez, que como, tan estúpida y recurrente, lo ha hecho este texto!
Comencemos, entonces, por algún lugar. Y, como uno ya anda columbrando un grado de estupidez en el propio haber, busquemos (la trinchera de la primera persona del plural) auxilios. Así pues, don Julián Marías (La razón en la filosofía actual) socorre sin saberlo (menos mal). Decía Marías, siguiendo a Ortega y Gasset, que la vida es proyecto y que es menester “previvirla” imaginativamente. Es decir, anticiparse, ensayarla. Por aquí, intuyo —ya me he soltado de la mano de Marías, advierto—, andan los “genes” de la estupidez; porque ese acto de acercar en el tiempo (mas no en lo físico) un hecho más u menos previsto, tiene que involucrar la razón.
Señor Marías, disculpe usted, le prometo que es la última vez que me irreverentemente prendo de su mano (encima, disculpe, la mía me transpira un poco). El filósofo proponía como definición de razón, “la aprehensión de la realidad en su conexión”. Todos los sentidos semánticos de la razón envuelven, afirmaba, tres notas: 1) referencia a la realidad; 2) conexión con ésta; 3) posesión por mí de ella y de mí mismo. “La vida no está hecha, y para elegir entre sus posibilidades tengo que hacerme cargo de la situación en su integridad: y esto es razón”, explicaba Marías.
La estupidez debería, pues, hundir sus orígenes en al menos la ausencia o malfuncionamiento de alguna de estas tres notas del entendimiento, del buen discurrir: un cortocircuito en la comprensión del entorno, de su relación con el mismo. En la conexión. No en vano, Musil sostenía que “no existe ningún pensamiento importante que la estupidez no esté en condiciones de utilizar, es móvil en todos los sentidos y puede ponerse todos los vestidos de la verdad. En cambio, la verdad sólo tiene un vestido en cualquier ocasión, y sólo un camino, y siempre está en desventaja”.
“…la estupidez no [es] una falta de inteligencia, sino… una inteligencia totalmente otra, que mezcla a su gusto el sentido y el sinsentido, de la que no se puede saber nada fuera de que es y de que supera a la [inteligencia] en elementos y mecanismos”, Santiago E. Espinosa (De la sublime estupidez)
Es evidente (¿lo es?) que la gran mayoría no somos ni medianamente inteligentes o razonables, ni levemente estúpidos, todo el tiempo. Parecen, antes bien (inteligencia o razón, y estupidez) compartimentos más bien amplios y dinámicos —hoy en día se habla de inteligencias múltiples; con lo cual uno puede ser una luz en el plano emocional, y tranquilamente un estúpido en varios otros ámbitos —. A la manera de diagramas de Venn, que a veces nos ubican en una u otra categoría; otras, en nebulosas zonas de transición; y a veces, incluso, nos dejan fuera, en la región de esos aventureros solitarios que se adentran en el ártico o en alguna selva de esas que están para producir virus cada vez más terribles.
Todo muy bien; pero seguimos sin decir nada
“Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano”, Friedrich von Schiller.
Definir a alguien como “estúpido”, termina, paradójicamente, por “eximirlo” de realizar juicios críticos —argumentos, interpretaciones factuales, etc.—, de “pensar”. Del “estúpido”, pues, cabría no esperar nada: no se le puede reclamar más de lo que puede ofrecer (poco y nada: pura limitación —casi una definición accesoria de la misma—). No es de extrañar, que más de un político se haga el estúpido; y que varios, sean directamente estúpidos).
Entonces, cómo identificarlos, por lo menos, para moderar las consecuencias de sus acciones.
Acaso, la segunda parte de este interrogante (la mitigación de los efectos producidos) sea, sino imposible, extremadamente difícil. Mas, la primera —su identificación— quizá sea posible; al menos, según las leyes de Cipolla.
Primera ley: “… cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo…”.
Es decir, son muchos. Ergo, la probabilidad de dar con uno es muy elevada —ya la de ser uno, también lo es—. Algo es algo… Por lo menos para comenzar, cuantificar, aunque sea muy a voleo, no está mal.
Segunda ley: “La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona”.
Los hombres, postulaba Cipolla, no son iguales, algunos son estúpidos y otros no lo son, y ello no viene determinado por las fuerzas o factores culturales sino por la inescrutable Madre Naturaleza: “uno nace estúpido por designio inescrutable e irreprochable de la Divina Providencia”. Además, según el historiador italiano, esta “indiscriminada prerrogativa”, está uniformemente distribuida según una proporción constante.
Madre mía…
“Cada uno de nosotros es estúpido, si no siempre, por lo menos de vez en cuando. Por eso, hay que distinguir también entre el fracaso y la incapacidad, entre estupidez ocasional y funcional, y continua o constitucional, entre error y falta de sentido”, viene a restaurar una esperanza, Musil.
Tercera ley: “Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio”.
Aquí, ya parece que pellizcamos algo (la primera persona del plural para enrolarse en lo que podría ser una concreción).
Mas, creo, la estupidez ha aumentado o, más probablemente, ha prescindido de máscaras y vergüenzas. Ha mutado, irradiada (consecuencia directa del calentamiento global y del consiguiente derretimiento de capas neuronales) principalmente por la política y la televisión (sobre todo en su versión tertuliana —su máxima expresión, los “expertos” de todo; conocedores instantáneos sin la mediación del saber— y, sobre todo, de “reality” show), a ser un rasgo apreciado. Han sido estas fenomenales incubadoras y multiplicadoras de la estupidez —a la vez que han reputado a ésta como digna; como inofensiva, tan solo risible; que, como la televisión, puede apagarse a voluntad—.
De esta manera, el estúpido parece obtener hoy en día pingües beneficios de su circunstancia, contrariamente a lo que suponía Cipolla. Algunos investigadores (que no nombraré debido a su tajante inexistencia) sugieren una mutación a nivel de la replicación de su ADN (que se habría acelerado); otros, la aparición de nuevas cepas hasta ahora en estado de letargo —lo que haría pensar en una inteligencia antes desconocida en los procedimientos dirigidos a perpetuarse.
Estupidez y prejuicio
Algunos estúpidos, explicaba Cipolla, causan normalmente sólo perjuicios limitados, pero hay otros que llegan a ocasionar daños terribles, no ya a uno o dos individuos, sino a comunidades o sociedades enteras. La capacidad de hacer daño que tiene una persona estúpida depende de dos factores principales. Uno de los cuales procede de la posición de poder o de autoridad que ocupa en la sociedad. Entre los burócratas, generales, políticos y jefes de Estado se encuentra el más exquisito porcentaje de individuos fundamentalmente estúpidos…
Definitivamente, tocamos tuétano, busilis, meollo, que le dicen.
Revolvamos (o que revuela el historiador italiano), pues: ¿cómo llegaron a tales posiciones?
“Las clases y las castas (tanto laicas como eclesiásticas) fueron las instituciones sociales que permitieron un flujo constante de personas estúpidas a puestos de poder en la mayoría de las sociedades preindustriales. En el mundo industrial moderno, … el lugar de las clases y las castas lo ocupan hoy los partidos políticos, la burocracia y la democracia. […] las elecciones generales son un instrumento de gran eficacia para asegurar el mantenimiento estable de la fracción ε [de estúpidos] entre los poderosos. Hay que recordar que [una] fracción ε de los votantes son estúpidos, y las elecciones les brindan una magnífica ocasión de perjudicar a todos los demás sin obtener ningún beneficio a cambio de su acción. Estas personas cumplen su objetivo, contribuyendo al mantenimiento del nivel ε de estúpidos entre las personas que están en el poder”, Cipolla dixit.
Quinta ley: “La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. El estúpido es más peligroso que el malvado”.
Post Scriptum
A medida que uno indaga sobre la estupidez, ¿se vuelve uno más o menos estúpido? Si uno indaga con ahínco, y “a hombros de gigantes”, sobre la relatividad, es evidente, en principio, que terminará por conocer más de ella. Pero con la estupidez, mucho me temo, uno corre el riesgo de caer en sus dominios: a fin de cuentas, ésta parece ser infalible (o, al menos, como decía Albert Camus, insiste siempre); ¿y quién no querría estar, aunque sólo fuera una temporada, en ese bando (el de los infalibles, digo)?
¿Es la estupidez, hoy en día, considerada un bien utilitario (un valor)? O, dicho de otra manera, ¿no sólo ha perdido su vergüenza, sino que se promociona y festeja como un logro y no una carencia de razones?
FOTO: Alegoría de la obcecación/ Crédito: Dante de la Vega/ El Universal
« John Rawls y la crítica a la filosofía utilitarista La lucha por los derechos chicanos »