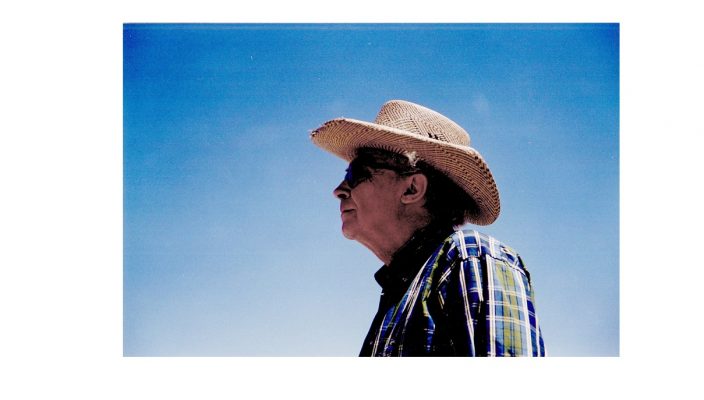El fin de una cofradía: adelanto de “Saramagia”, un homenaje a José Saramago
Años antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, José Saramago había cultivado la admiración de lectores en México, como muestra este testimonio de quien se considera tocado por la saramagia del escritor lusitano. Este capítulo forma parte del libro Saramagia (Grano de Sal-UNAM-Instituto Camoes, 2022)
POR TOMÁS GRANADOS SALINAS
Hubo un tiempo en que el apellido de José Saramago funcionaba como santo y seña de una hermandad pequeña e intrascendente. Aunque en los primeros años noventa del siglo XX el escritor portugués ya había sido abundantemente traducido al español, sobre todo por una casa que es cualquier cosa menos marginal (Seix Barral), en México sus lectores eran escasos y cuando por azar encontraban un potencial cofrade establecían con éste una amistad instantánea y entrañable. A la manera de las obreras de un mismo hormiguero, una vez identificado el congénere intercambiaban un par de mensajes químicos con sus antenas lectoras y quedaba sellada la complicidad. Mi pareja, mi jefa en la primera editorial en que trabajé, mi hermano historiador: ese círculo era dos veces íntimo por compartir algo parecido a la devoción por un autor que de manera incomprensible se mantenía un tanto en las sombras. Parte de la solidaridad pasaba por informarnos dónde podían conseguirse ejemplares, pues era difícil hacerse con uno, no se diga en las mesas de novedades sino también en los anaqueles adosados a la pared en las principales librerías, incluso las que se atrevían con importaciones de baja rotación. En una venta de bodega (ese eufemismo con que los libros invendibles tienen su última oportunidad) de Gandhi, en el terreno donde hoy se yergue la Mauricio Achar, compré una decena de ejemplares desechados de Historia del cerco de Lisboa a precio de saldo. Como bien sabes, lector, ese libro celebra la máxima traición del corrector Raimundo Silva, que de manera deliberada introduce una errata en las planas del libro cuyas pruebas de imprenta está revisando. En la época a la que estoy refiriéndome la novela ni siquiera era muy afamada entre los hacedores de libros, a pesar de que el protagonista es un modesto cazador de gazapos, perfil profesional que no se presta para la fabulación narrativa.

De izquierda a derecha: Carlos Martínez Assad, José Saramago, Alonso Martínez Canabal y un acompañante, en Teotihuacán, Estado de México, 1998. Cortesía de Carlos Martínez Assad.
En una especie de luna de miel retrasada, Marina y yo programamos en 1995 un viaje ibérico que incluía unos días en Madrid y otros en Lisboa, primero para avituallarnos con los libros de Saramago que México nos escamoteaba y luego para usar como guía de turistas en la capital portuguesa la novela sobre Mogueime y Ouroana. Recorrimos murallas y callejuelas imaginando a los cruzados en su afán por conquistar la ciudad, trayecto que, según entiendo, se ha vuelto una moda entre paseadores con aficiones culteranas, quizá como los kafkianos que patean Praga en busca de revelaciones imposibles o de quienes aún se preguntan si encontrarán a la Maga en París. Nuestro mejor hallazgo ocurrió, sin embargo, en el nada medieval Parque Eduardo VII, donde por esas fechas tenía lugar la feria del libro lisboeta: en el modesto local de la editorial Caminho había una cartulina, escrita a mano, si no recuerdo mal, con el anuncio de que al día siguiente uno de sus autores estelares firmaría libros (recuérdese que hablo de la era previa a internet, en la que incluso el correo electrónico era una novedad). Vaya emoción y entusiasmo de esos dos veinteañeros, que improvisaron ropas elegantes y se plantaron horas después, casi los primeros de la fila, ante la mesita donde Saramago cumpliría el ritual de repartir autógrafos. Puntual, con el botón superior de la camisa abierto, lo vimos caminar por la feria sin séquito de periodistas, sin nube de groupies, con ese paso firme y levemente cansado de quien estaba conforme con ni siquiera ser una celebridad en su patria; pocos años después habría de perder toda posibilidad de moverse por ferias o librerías sin ser rebconocido y atosigado. No es que fuera altísimo, pero su delgadez y sus hombros anchos lo hacían ver muy espigado. Los toscos lentes de pasta resaltaban el gesto de tortuga que yo siempre identifiqué en su rostro. Qué linda su sorpresa al ver la pila que le pusimos delante y qué paciencia al repetir el mismo garabato en esos ejemplares mexicanos, españoles y portugueses. Le explicamos la dinámica de nuestro viaje, intercambiamos las fórmulas de cortesía entre un lector y el objeto de su admiración literaria, y al despedirnos le expresé un deseo ridículo: ojalá nos veamos en México. Debe haber respondido algo a la altura de esa ingenua invitación y siguió con lo suyo, firmando libros con cierta prisa, pues habíamos acaparado más minutos de los debidos (y eso que aún no estábamos en la época de las selfies, que literalmente detienen el tiempo por unos segundos).
Como yo ya no tenía un cuarto de adolescente para cubrir sus paredes con retratos y demás parafernalia de ese héroe, dejé que Saramago invadiera mi vida de modos más sutiles. Las primeras contraseñas informáticas que pude elegir involucraban el nombre de Blimunda y con todo descaro, a sabiendas de que casi nadie se daría cuenta, mi hermano y yo nos apropiamos del nombre Raimundo Silva para firmar una columna de “crítica editorial”, o sea un espacio en la prensa para blandir el dedito acusador y señalar erratas, malos diseños de libros, cochambre en una edición aparentemente suntuosa; para mayor redundancia literaria, quisimos que la columna se llamara “El sabueso de las Baskerville”, pero por una confusión de poca monta ese juego de palabras se quedó en el limbo. Nuestros textos aparecieron en el suplemento Comala, ideado por Humberto Musacchio, y luego nos atrevimos a que el personaje figurara como editor de Hoja por Hoja, publicación mensual de Reforma y otros diarios durante una docena de años, donde además ese seudónimo firmaba la sección Plomo y Antimonio, una especie de noticiario y editorial del suplemento. En noviembre de 1997, nuestro artículo central, firmado por este personaje, expresaba el deseo de que Estocolmo dirigiera sus reflectores hacia el nacido en Azinhaga en 1922.
Como esporádico colaborador de la revista española Quimera, reseñé Ensayo sobre la ceguera en 1996, texto que apareció en La Jornada poco después. Recuerdo la emoción con que empecé a leer ese libro mientras esperaba en una parada de transporte público. La expectación que sentía tras haber leído El Evangelio según Jesucristo me hizo sentir ligeramente decepcionado. Ya en otro lugar expresé la tesis de que nuestro autor fue poniéndose retos literarios y políticos cada vez más altos, hasta llegar a un punto en el que debió dar un giro en la trayectoria de sus exploraciones narrativas. El Ensayo es para mí ese punto de inflexión, en parte porque a partir de ahí el escritor eligió la ruta de una literatura, digamos, apologética, incluso edificante, lo que tal vez le granjeó un público más amplio. Un cambio no menor es que hasta ese libro la voz en español de Saramago es la de Basilio Losada, al que describir sólo como traductor del portugués sería una simplificación ofensiva. Acaso por su condición políglota, por su erudición literaria, incluso por casi ser de la misma edad que José, Basilio lo dotó de una excepcional vitalidad en nuestro idioma y de un repertorio léxico y sintáctico que hacen de esta prosa en castellano una amalgama de humor, cursilería bien dosificada, ideas y dudas. Vaya crueldad del azar: poco después de poner en nuestra lengua la novela sobre el “mal blanco”, a Losada se le anunció que quedaría ciego, circunstancia que por suerte no se concretó. Entró entonces en escena como traductora de Saramago la que ya para entonces era su esposa, Pilar del Río, que ha explicado el método de trabajo que llegaron a establecer, un estrecho tándem: ella iba traduciendo, casi en paralelo, el par de folios que su marido dejaba listos al finalizar cada jornada, con lo que la versión española nacía casi al mismo tiempo que la portuguesa.

De izquierda a derecha: Marianne Åkerberg, Noemí Alfaro, Leonardo Herrera González, Juan Martín Padilla y José Saramago, Centro Camões del cele (hoy enallt) de la unam, Ciudad de México, 1 de diciembre de 2004. Cortesía de Noemí Alfaro.
Por lo tenue de estos vínculos míos con Saramago, no encuentro más explicación que la generosidad de Silvia Garza para haber sido invitado a presentar al escritor lusitano en la conferencia que dictó, a comienzos de diciembre de 1999, en la Cátedra Alfonso Reyes, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). José había estado unos días antes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde tuvo la habitual agenda de los escritores célebres. Yo trabajaba entonces de medio Raimundo Silva, es decir, como editor del ya citado Hoja por Hoja, y además estudiaba en el otro instituto tecnológico, el Autónomo de México (ITAM); la sobrecarga de ocupaciones por la edición del número especial del suplemento dedicado a la feria tapatía y por el final de semestre me puso en una disyuntiva: si preparaba como debía el discursito telonero, no podría acabar un trabajo final de programación dinámica o alguna asignatura semejante, pero si me esmeraba en resolver los encargos de esa materia no podría redactar las dos o tres páginas que yo quería leer frente a José. Crucé mi pequeño Rubicón y renuncié a aprobar ese curso, poniendo en riesgo la beca que me había permitido estudiar la licenciatura casi gratis. Con la certeza de que tendría la atención total de Saramago durante unos minutos, preparé una somera biografía literaria cargada de preguntas apenas insinuadas, que luego él, brevemente, retomó en su larga, lúcida intervención. Reconozco que mi texto, convertido luego en la introducción de El nombre y la cosa, un volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica, fue un poco largo: cuando aún faltaba una cuartilla escuché en el enorme auditorio no silbidos ni abucheos, pero sí ese murmullo del que ya quiere pasar al plato fuerte y le dice al vecino de asiento que no vino a escuchar a este tipo sino al gran escritor portugués. Me habría encantado conocer la opinión de Saramago respecto del supuesto viraje en sus ambiciones narrativas.
Hoy sus lectores en México son legión y el anecdotario de su influencia entre nosotros, como persona de carne y hueso, como escritor y pensador, como figura inspiradora (incluso si no se ha leído una sola de sus obras), es extenso. Este libro es un afectuoso testimonio de ello. Esa popularidad significó, sin duda para bien, el fin de una cofradía que nunca quiso serlo: el verdadero fin —o sea, el verdadero propósito— de esa inesperada secta de lusópatas era lograr que la saramagia ejerciera sus hechizos en el mayor número posible de personas.
FOTO: José Saramago en la Pirámide del Sol, zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, marzo de 1998. Cortesía de Alonso Martínez Canabal/ Imágenes tomadas del libro Saramagia
« Saramago: una evocación “Las palabras de un gran escritor intranquilo”, Elena Poniatowska recuerda a José Saramago »