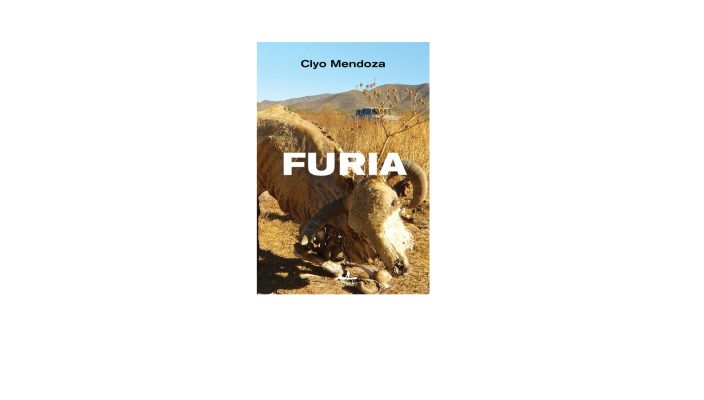“Furia”: lee un fragmento de la novela de Clyo Mendoza
Este es un fragmento de la novela Furia, de la escritora Cly Mendoza. El libro es publicado por Almadía
POR CLYO MENDOZA
Soldado Uno y Soldado Dos se encontraron frente a un cadáver en cuyos ojos abiertos no se proyectaba el cielo espeso de la guerra, sino una luz que daba la sensación de la negrura.
Soldado Uno y Soldado Dos se habían aproximado al cadáver, uno para reconocer si era un colega muerto, el otro para saber si había atinado su disparo. El cuerpo del niño refulgía la luz que se desprende al morir y su rostro estaba empañado por toda la sangre evaporada. Una costra que había sido inmediata rodeaba el calor de la bala en medio de sus ojos abiertos.
Soldado Uno y Soldado Dos, todavía idiotizados por la escena (como si fuera la primera muerte en la que eran cómplices o testigos), se dieron la vuelta para mirarse, mientras los ojos de sus armas, listos para el disparo, también se miraban.
Rodeados de amigos y enemigos muertos, Soldado Uno y Soldado Dos no sabían transmitir firmemente la amenaza. Estaban horrorizados. Y el miedo que veía uno, lo veía el otro. Esa mirada a punto de matarse fue la comunión. Sin mediar palabra, Soldado Dos hizo pasar al otro como su rehén para salir del campo de batalla, y una vez estando fuera, en el mirador desde donde le había disparado al niño, conversaron.
¿Quiénes eran? Hacía meses que ninguno de los dos recordaba quién era. Las órdenes les habían quitado la voluntad y sin ella ambos se habían convertido en asesinos, asesinos de sí mismos también.
La luna menguaba y fue bajo su cuerno de luz cuando Soldado Uno y Soldado Dos se dijeron sus verdaderos nombres (Yo soy Lázaro, Yo Juan) y decidieron que huirían.
****
Tuvieron que hablarle al cuerpo para que se rindiera. Le dijeron: ya está bien, relaja ese mentón y deja de fruncir el ceño, se ha acabado. Pero el niño estaba todavía en guerra y el rictus en su mano atoraba sus huesos en un puño. Déjanos vestirte de blanco, pequeño, le dijeron, suelta el puño. Tardaron horas en lograr que el cadáver del niño relajara las manos y les mostrara las palmas. En sus quicios, lo que guardaba el puño eran cientos de líneas trazando los caballos que significan la muerte prematura. Tenía las líneas de una mano deshechas por el tacto de su arma y en la otra le crecían cientos de arrugas hechas por empuñar la nada, dejando adivinar que, más temprano que tarde, morir de aquella forma era desde hacía mucho su suerte.
Tuvieron que cantarle para que quisiera abrir las manos. Ellos, especialistas en recoger a los hombres caídos, sabían que sólo ante la muerte valía la pena rendirse. Por eso a él, para que se rindiera, le cantaron una canción de cuna. El niño dejó de fruncir el ceño y entonces pudieron sacar la bala. El niño abrió las manos, el niño dejó de apretar los dientes y, cuando al fin relajó el esqueleto, pudieron meterlo en la camisa blanca.
Luego se lo llevaron.
Uno de los hombres dijo que aquel niño era tan conmovedor que de no haber habido un hueco le habría besado la frente.
****
Cuando formó parte de la multitud de la guerra, como cuando avanzaba a paso veloz para cruzar la calle más transitada de la ciudad y otros humanos le rozaban las ropas dejando a su alrededor una estela con olor a bocas, alcoholes y otras cosas insospechadas, sentía que formaba parte de una maquinaria, que él era un minúsculo engrane y que los otros también. Aunque pensar eso lo hacía sentir insignificante, se sentía también parte de un todo. Quizá sentir esto es Dios, pensaba, pero la primera vez que su cuerpo se unió al de alguien más tuvo esa misma sensación, la de bullir junto a otro cuerpo hasta formar parte los dos de un único brebaje. La parte del sudor ayudaba, el líquido que se untaban mutuamente cuando uno entraba en el otro y a veces viceversa; porque en su caso prefería a los de su mismo sexo. Ése era su gran secreto. Había elegido ser soldado para limpiar su nombre, aunque nadie supiera su falta. Sus padres siempre sospecharon, ese movimiento que hacía con la mano y la cadencia innata en sus caderas dejaban a la vista un niño afeminado.
Un día su padre se fue y él y su madre al principio ni siquiera lo notaron. De cualquier manera el señor nunca estaba o siempre tardaba mucho en volver. Era vendedor de hilos ambulante. Un trabajo no tan mal pagado en esos años en los que el hilo era fundamental y no llegaba a los pueblos lejanos, un negocio con un público femenino, propicio para el mujeriego que siempre fue su padre.
La madre le decía a su hijo: eso fue tu culpa, se fue porque en el fondo sabe que quieres ser una muchacha. Y él, harto de las acusaciones, contestaba con palabras punzantes: tú eres la culpable, eres fea, nunca lo dejaste satisfecho en la cama, no lo atendiste como merecía. Así creció el rencor, alimentándose por la diaria convivencia. Volaban los palos y sonaban fuerte las cachetadas. Él le pegó también y varias veces.
Igual madre e hijo eran inseparables. Las circunstancias los obligaban, porque cuando llegó la guerra la situación empeoró. Una mujer sola era presa fácil y los bandidos iban por ahí secuestrando viudas y solteras. También se metían con las mujeres casadas, pero había cierto código de honor y plomo entre hombres que a las esposas las hacía ligeramente menos accesibles. También por eso él se volvió soldado, porque un soldado era algo así como “más que un hombre”. Y el corte de pelo de casquete engañaba bien a los que no lo conocían. Se amarró las manos y las caderas con un hilo imaginario, trabajó en engrosar su voz, en caminar erguido, en ridiculizar a los hombres con los que más empatizaba. La madre no estuvo orgullosa, le dijo: hijo, quédate. Hijo, mejor vamos a morirnos juntos, no me dejes aquí sola. Pero el rencor ya era un monstruo de una masa espesa, impenetrable. Él le dijo que volvería, le puso un beso frío en la frente y partió a pelear una guerra en la que no sabía qué defendía, a quién, ni por qué causas.
Eso contó Lázaro en el destartalado edificio desde donde se había matado a un niño, mientras Juan, atónito, recordaba después de mucho tiempo su propia vida.
****
Haciéndose pasar por dos arrieros hermanos, Lázaro y Juan recorrieron a caballo el desierto huyendo de ser reconocidos. Sus ropas de hombre nunca delataron lo que hacían por las noches o los días en los que encontraban un lugar solitario y propicio. Ni siquiera el pájaro que se suspendía diariamente frente a la cueva donde vivían había descubierto, al mirarlos sostenerse el uno al otro como si se cabalgaran, algo que desafiara la naturaleza. Apenas los gritos lo hacían volar hacia otro sitio y amarilleado por la luz del sol, el pequeño pájaro hundía el pico en algún fruto que colgaba. La pulpa blanca había madurado bien alrededor de las heridas que el sol había hecho en esos escasos frutos del desierto, había un sabor especial en los pequeños pliegues de carne que separaban lo podrido de lo fresco, el dulzor de la madurez los hacía sólo ahí más exquisitos.
Del pico del pájaro salía su lengua delgada como un pistilo. Minúsculas gotas de jugo le humedecían el pecho y, complacido, volaba tan alto que veía el esplendor del sol en el camino vacío.
El sol estremecía a los animales.
Unas cigarras cantaban allá, un sapo liberaba el aire contenido en su cuello de burbuja, una gotera murmuraba un salmo húmedo, los caballos sacudían su cuero espantando a las moscas y buscaban la sombra.
Fue en esas fechas de sol y frutos cuando Juan y Lázaro le compraron a un ranchero una vieja carreta que medía, según dijo, el tamaño de dos ataúdes.
****
Un viejo mercader al que encontraron a mitad de un camino junto a su mula, que había muerto de sed, les contó la historia del hombre de un pueblo cercano que había vendido su alma al Diablo para saber “toda la verdad”. Se trepó de un salto a la carreta y empezó en ese momento mismo la historia: aquel hombre se había obsesionado con la idea de que su hijo no era realmente su hijo, sino el hijo del vecino. Antes de firmar el contrato, el Diablo le había dicho que a veces la mentira hacía la vida más llevadera, pero el hombre, pensando que aquello era algo que el Diablo diría en su infinita maldad y asumiendo que la verdad lo liberaría, decidió apresurar la firma del contrato. ¿Estás seguro? Le dijo el Diablo, que era un hombre elegantísimo, con sombrero y unos zapatos negros y lustrosos que nunca se ensuciaban. No necesito tu alma, hombre, ya tengo muchos discípulos que vienen a mí por voluntad; no sé por qué prefieres darme la mitad de tu vida por una tontería, pero bueno, firma aquí con tu sangre y estará cerrado.
El hombre firmó como si aquello le fuese a traer una gran fortuna. En el fondo descreía de que él fuera realmente el Diablo. Quizá por eso había firmado con tanta gracia aquel contrato: dudaba de su eficacia y de que ese trajeado que había aparecido en un cruce de caminos fuera realmente quien decía.
El Diablo, muerto de risa, le dio una moneda de oro y le dijo: no la vendas, te traerá suerte.
Luego le dijo al oído “toda la verdad”: aquel muchacho no era su hijo y aquella mujer no era su esposa. Él ni siquiera era un hombre, era un perro. Había sido un pobre enloquecido al que una maldición había llenado de malos sueños incluso en la vigilia. Sus visiones lo habían devuelto a un estado salvaje; gruñía y por las noches aullaba.
Al recordar el hombre su verdadero cuerpo, recordó su dolor y entonces volvió a sí mismo. Estaba desnudo en una jaula, encadenado. Otro hombre lo miraba a los ojos y vio el momento justo en que una pizca de entendimiento asomó en los ojos de la bestia.
Era un curioso, dijo el mercader. Aquel curioso que había ido a presenciar la existencia de un hombre salvaje. Y lo pagó caro, porque después de mirarlo a los ojos aquella maldición se propagó también en él, y después de que viviera casi toda su vida sobre dos piernas, también a él se le vio correr en cuatro patas y alargar su cadena hasta tronarse el cuello.
El mercader terminó la historia con un chiste que no tenía nada que ver. Riéndose solo, dijo: es una locura que la gente siempre crea que el Diablo viste de manera elegante.
Antes de bajarse de la carreta, y después de gritar ¡aquí me quedo!, les regaló a Juan y a Lázaro una moneda dorada. Es una moneda antigua y les va a dar buena suerte.
Como en su historia, dijeron ellos. Y el mercader, muerto de risa, bajó y se perdió caminando en la nada.
****
¿Te acuerdas del niño que mataste?
Juan no contestó.
Juan, te hablo.
Estás borracho, Lázaro, no quiero hablarte.
Yo sí me acuerdo, Juan. Le dejaste la bala justo entre los ojos…
¡Cállate, maldito borracho!
¿Quieres saber cómo se llamaba?
¡Cállate! Estás borracho, cállate o te parto la cara.
Lázaro cantaba una canción incomprensible, se le pegaban los labios y en las comisuras de su boca se secaba su saliva en una masa blanca.
Se había enlistado por amor a una mujer, o eso nos dijo, aunque un día lo descubrí mirándome el pito…
Entonces, sin demora, a Lázaro un puño le abrió los labios y un grito suave, que parecía más un rezo, se arrastró para salir entre su carne.
Te dije que te callaras, mira lo que me hiciste hacer, mira lo que has hecho…
Lázaro dejaba caer una saliva roja que absorbía rápidamente la tierra. Juan se acurrucó sobre él y le sostuvo la cabeza para que no se atragantara. Le susurró:
Puto borracho, te odio.
Lázaro entornó los ojos. Parecía que trataba de mirarse la oscuridad del cráneo y Juan tuvo miedo; lo sacudió hasta que devolvió las pupilas al centro y, después de enfocar, sintió cómo Lázaro lo alcanzaba con su mirada vidriosa como un filo.
Estamos malditos. Tú y yo estamos malditos por lo que hemos hecho.
Luego de escucharlo, Lázaro volvió a cerrar los ojos o se quedó dormido.
****
Quiero que me hables de ti, Juan, que me cuentes algo para que pueda dormir. Que me digas algo de cuando eras niño, que me cuentes quién eras tú antes de la guerra, pensó Lázaro mientras lo miraba fijamente.
¿Qué miras? Preguntó Juan. Ya duérmete.
Tengo un mal presentimiento, tengo la sensación de que Dios nos mira ¿no te lo has preguntado, Juan? Quizá sea verdad que estamos pecando y que lo que sigue después de esta guerra es otra peor. Estoy cansado de matar, el sabor de la carne me da asco. Siento que la carne sabe al miedo de los animales que cazamos, pensó Lázaro sin dejar de mirarlo.
Qué te pasa, Lázaro, deja de mirarme de esa forma, no me dejas descansar.
Juan se dio la vuelta, mostrando su espalda llena de tajos, cicatrices, marcas de cuerdas, se levantó, sopló la vela y cuando se quedó dormido, Lázaro siguió despierto.
Esa noche Lázaro tuvo la sensación de ser otra vez un niño, en la oscuridad de la cueva era imposible mirarse las manos. Sentía que se había encogido, que era pequeñito, que si intentaba pararse, sus huesos no sabrían soportar su propio peso y se caería.
Tengo un mal presentimiento, Juan, tengo un mal presentimiento, murmuraba. Hacía mucho tiempo que Juan era su único escucha. Incluso cuando hablaba consigo mismo, el interlocutor llevaba su nombre.
La noche se alargó, él se encogía. Voy a desaparecer, se dijo. Una sensación de alivio ocupó el lugar del espanto. Y entonces se dio cuenta de que por unos segundos se había olvidado de la existencia de Juan y otra vez una terrible culpa, un peso, le empezó a amargar el aire en los pulmones. No puedo irme sin él, no puedo desaparecer, volvió a decirse, y así pasó la noche. Una alucinación seguía a otra: el cuerpo de Juan se volvía el cuerpo de un animal agonizante, el cuerpo de Juan era una masa gigantesca, el cuerpo de Juan se mezclaba con la oscuridad de la cueva y la densidad de su carne pesaba el aire.
FOTO: Portada de Furia
« Lee un adelanto de “Cuadernos de patología humana”, del poeta Orlando Mondragón “Furor Impius”: un cuento de Lola Ancira »