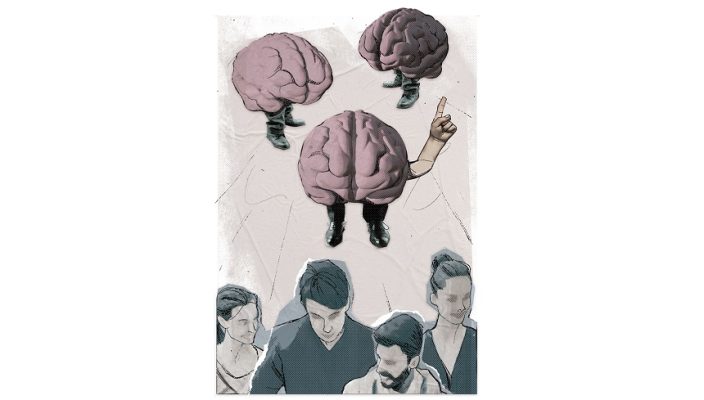Intelectuales y democracia: entre la palabra y el silencio
Desde la Ilustración hasta nuestros días, los intelectuales de Occidente (y México forma parte de éste) han asumido una responsabilidad que Émile Zola resumió en una máxima: “Mi deber es hablar”; sin embargo, hoy la marea “correctiva” que amenaza con los suplicios de la cancelación ha reducido o silenciado voces críticas, también atacadas en otro frente por los exaltados del populismo político de derechas y de izquierda, enemigos de la sociedad democrática
POR ARIEL GONZÁLEZ
En el número 1 de Commerce, la mítica revista fundada por Paul Valéry bajo la dirección y mecenazgo de Marguerite Caetani, el autor de El Cementerio marino define con su habitual agudeza lo que son los intelectuales: “Hombres casi inmóviles que provocan grandes movimientos en el mundo. U hombres muy animados que, agitando con vivacidad las manos y la boca, manifiestan potencias imperceptibles y objetos invisibles por su esencia… Este sistema de actos extraños, de producciones y de prodigios tenía la realidad omnipotente e inconsistente de una partida de cartas”.
Roberto Calasso, quien recupera esta cita para su ensayo “Los años de las revistas”, publicado en el volumen Cómo ordenar una biblioteca (Anagrama, 2022), sintetiza la descripción que hace el poeta: los intelectuales son “los fieles de la opinión”, de ahí su poder real y tal vez las potencias metafísicas que Valéry les atribuye. Para cuando el poeta formula estas ideas (años 20 del siglo pasado) ya el caso Dreyfus ha movilizado a suficientes abajo firmantes como para generar “grandes movimientos”, incluso el “prodigio” de la liberación y exoneración del militar judío injustamente confinado en la Isla del Diablo por una traición que no cometió.
Émile Zola, quien ofició como partero de la figura del intelectual público, señaló en su J’accuse (Yo Acuso), el célebre texto publicado en 1898, el mandamiento ético que este debía tener: “Diré la verdad, porque prometí decirla si no lo hacía plenamente y por entero la justicia. Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice” (Tusquets, 1998).
Así, junto con el intelectual público nació también una obligación o, al menos, una responsabilidad y, paralelamente, eso que algunos rápidamente llamaron “compromiso”. Contra lo que sugieren en sí mismos, estos términos nunca fueron sinónimos, tampoco complementarios, como quedó demostrado de forma fehaciente a lo largo del siglo XX. Los totalitarismos, particularmente el comunista, prefirieron incentivar ante todo el “compromiso” —ideológico, se entiende— con su causa, muy por encima de la responsabilidad (de resonancias éticas profundamente weberianas en el campo político, que tendía a privilegiar valores como la defensa de la verdad, pero al mismo tiempo libertades y derechos inimaginables sin la democracia).
II
Hoy, decir la verdad a la manera de Zola presupone un romanticismo que los partidarios de la posverdad, conscientes o inconscientes (los hay más de estos últimos), ven como un defecto, cuando no una provocación o, directamente, un insulto. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, que la decisión de un chico de 12 años llamado Liam Morrison de escribir la verdad en su playera (“sólo hay dos géneros”) produjera recientemente en Estados Unidos un escándalo y luego su expulsión de la escuela?
Se entiende que si Galileo, a comienzos del siglo XVII, se hubiera paseado por Roma con una capa en la que hubiera inscrito la leyenda “La Tierra gira alrededor del Sol” las cosas le hubieran pintado peor ante el Santo Oficio; pero a muchos les parece justo, aceptable y sobre todo correcto que ya entrado el siglo XXI, y en nombre de un supuesto progresismo, un muchacho sea suspendido en el colegio por atreverse a señalar la verdad científica sobre un tema arduamente polémico a fuerza de ser transformado en una cuestión “subjetiva”. Incluso desde la perspectiva (muy relativista) de que el joven Morrison hubiera dicho simplemente “su” verdad se estaría atentando gravemente contra la más elemental libertad de expresión.
Frente a este y otros temas, buena parte de la inteligencia occidental —y la mexicana desde luego lo es, aunque no falta quienes crean que no formamos parte de Occidente— mantiene un penoso silencio, atemorizada tal vez por la posibilidad de no encajar en los patrones de corrección política impuestos por una minoría radical, cuyo poder se acrecienta notablemente en los medios de comunicación y centros universitarios donde la libertad de expresión o de cátedra es a menudo sometida a la censura correctiva.
El reblandecimiento de las capacidades críticas en la esfera intelectual se extiende y gana legitimidad. Así, cuando escuchamos o leemos que alguien habla de “todes” (por “todos”), debemos preguntarnos si hay detrás una mínima convicción o si, paradójicamente, prevalece el miedo a ser excluido del correctísimo mundo de la inclusión (que en este caso parece aspirar a instaurarse metafísicamente mediante el lenguaje, es decir, a ser real porque la nombramos, no a partir de un gesto concreto o de una acción).
Es claro que muchos intelectuales han perdido u ocultado su perspectiva personal frente a la apabullante marea “correctiva”, llevada al absurdo a través de la subcultura de la cancelación, la imposición de un lenguaje “inclusivo” o el autoritarismo que supone privilegiar algunas sensibilidades por encima de otras (por ejemplo, el que las instituciones se aseguren de que un transexual pueda ingresar al baño de mujeres para que no se sienta discriminado, ignorando y pasando por alto la sensibilidad o —¿por qué no?— el pudor y hasta el prejuicio, válido en todo caso, de las usuarias cotidianas de ese espacio, las mujeres).
Esgrimir “tolerancia” o “empatía” para no tener que señalar que el rey va desnudo, como en el famoso cuento de Andersen, es la mayor impostura intelectual —cómoda y complaciente— de la que se puede participar en estos tiempos.
III
Fue Noam Chomsky quien puso nuevamente en boga, a finales de los años 70, el tema de la responsabilidad intelectual, título precisamente de uno de sus libros más famosos (aparecido en inglés como American power and the new mandarins, 1969) que tenía como telón de fondo la guerra de Vietnam. En el ensayo principal de esa obra, el lingüista norteamericano vuelve a fijar, a la manera de Zola, los deberes de la intelligentsia: “…decir la verdad y denunciar la mentira”, si bien reconoce que aunque esto “puede parecer lo suficientemente obvio”, en realidad “para el intelectual moderno, esto no es del todo evidente” (La responsabilidad de los intelectuales, Ariel, 1971).
Uno no puede sino estar totalmente de acuerdo con el teórico más popular del Massachusetts Institute of Technology. Así debería funcionar la responsabilidad de las élites intelectuales, pero el propio Chomsky es un sorprendente ejemplo de cómo la neblina ideológica impide a veces reconocer incluso al dictador teniéndolo enfrente. A lo largo de los años, su defensa de innumerables “causas justas” ha tenido un proverbial talón de Aquiles: la simpatía que este autor ha mantenido por figuras como Fidel Castro y, más recientemente, Hugo Chávez (este último solía decir que siempre llevaba consigo “no uno, sino varios libros de Chomsky”).
¿Qué hizo que este abanderado de la intelectualidad progresista internacional llegara a creer que Chávez estaba construyendo en Venezuela “un mundo diferente y posible”? El espejismo “contrahegemónico” le duró unos años, hasta que las abrumadoras evidencias (los cientos de miles de expulsados de ese país, entre otras cosas) hicieron que un buen día Chomsky declarara: “en América Latina, creo que el modelo de Chávez ha sido destructivo”.
Este bien podría haber sido un gran mea culpa a condición de que Chomsky lo hubiera presentado como tal, pero prefirió decir sobre sí mismo algo de lo que simplemente no hubo registro: “Debo haber sido uno de los mayores críticos de Chávez internacionalmente”.
Cuando Tzvetan Todorov se instaló en París, huyendo del totalitarismo búlgaro, lo primero que le sorprendió fue que la comunidad universitaria francesa mantuviera una simpatía abierta por el comunismo. “En pocas palabras —escribió Todorov— soñaban con instaurar un régimen similar a aquel del que yo acababa de escapar, y se lamentaban de vivir en uno que les permitía llevar su envidiable existencia”.
Después de la caída del Muro de Berlín, como se sabe, el optimismo capturó a casi todo el mundo: la experiencia totalitaria había fracasado o estaba, se suponía, herida de muerte. En su lugar, la vida democrática se abría paso. Las esperanzas que despertaban en todas partes estas venturosas corrientes de aire fresco que soplaban desde el este, eran fuertes, proporcionales sin duda a la ansiedad de muchas sociedades por vivir la normalidad democrática sin restricciones de ninguna índole.
Pasada la euforia inicial, sin embargo, las enormes expectativas puestas en la democracia comenzaron a declinar, sobre todo en aquellas naciones que recién la vivían. Quienes esperaban que esta fuera una suerte de panacea para todos los problemas sociales y económicos se desalentaron y, poco a poco, se empezaron a escuchar de nuevo, cada vez con más fuerza, diversas voces radicales que ofrecían milagrosas soluciones para todos los males que agobiaban a estas sociedades “posdemocráticas”. Hanna Arendt lo había previsto:
“Es probable que las soluciones totalitarias sobrevivan a la caída de los regímenes totalitarios en forma de fuertes tentaciones que surgirán cada vez que parezca imposible mitigar la miseria política, social o económica de maneras dignas para el hombre”. (Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, 1981).
La pensadora alemana reconocía que las problemáticas más severas pueden servir de combustible para las ideologías totalitarias y sus más diversas expresiones. Prometer pan, empleo o vivienda —sin ningún plan concreto— es la especialidad de la política más ramplona; y es su simpleza, siempre radical o iracunda, lo que la dota de una instantánea popularidad.
Hoy, el populismo —en todo el arco político que abarca de derecha a izquierda— es uno de los ropajes favoritos de las corrientes totalitarias. La fascinación que ejerce no sólo en las multitudes sino incluso entre ciertas cohortes intelectuales es semejante a la que antes despertaron el fascismo y el comunismo en el siglo pasado.
IV
Aunque el Muro de Berlín se vino abajo hace mucho, todo indica que de sus ruinas y cascajo se han podido configurar varias tendencias “progresistas” a las que no les causa rubor defender, nuevamente, a regímenes como el de Cuba, Corea del Norte o China (que fascina por igual a muchos empresarios occidentales), ni tampoco a la dictadura de Putin, heredero de la peor mezcla que pudo concebirse entre zarismo y estalinismo.
Es así como la izquierda más arcaica y autoritaria está de regreso. En realidad nunca se fue. Hibernó apenas un tiempo, el suficiente para remozar la casa con ideas “nuevas”: ha exhumado sus cadáveres ideológicos poniéndolos a marchar en la misma arena donde también vuelven por sus fueros los zombis nacionalistas y los radicales de las políticas identitarias (a veces al lado de toda clase de tránsfugas de las derechas más infames).
Se dirá que uso el término “populista” de modo despectivo, pero debo recordar aquí que algunos ideólogos de izquierda como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe han reivindicado este concepto como el gran horizonte que tendrá la política futura:
“A mi entender —escribe Chantal Mouffe en su libro Por un populismo de izquierda (Siglo XXI Editores, 2018)—, en los próximos años el eje central del conflicto político estará entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha. (…) Al restablecer las fronteras políticas, el ‘momento populista’ señala un ‘retorno de lo político’ luego de años de pospolítica. Este retorno puede dar lugar a soluciones autoritarias —mediante regímenes que debiliten las instituciones democráticas liberales—, pero también puede conducir a la reafirmación y la expansión de los valores democráticos. Todo dependerá de cuáles sean las fuerzas políticas que logren hegemonizar las demandas democráticas actuales, y del tipo de populismo que salga victorioso en la lucha contra la pospolítica”.
La “pospolítica”, conviene aclararlo, resulta ser ese abominable consenso mundial en torno al mercado y las instituciones democráticas que siguió a la caída del Muro de Berlín. Entre los populismos, como se infiere de lo dicho por Mouffe, hay uno “bueno” y otro “malo”; el bueno, que es lógicamente el de la izquierda, conduce sin duda a “la expansión de los valores democráticos”.
Sin embargo, no tenemos indicios en ningún lugar del mundo de que el populismo de izquierda fortalezca la vida democrática. Más bien, por lo visto, ocurre todo lo contrario: donde gobiernan tienden inmediatamente a desmontar (al igual que sus primos hermanos de derecha) las instituciones autónomas, a opacar la rendición de cuentas, a descalificar y perseguir a los intelectuales críticos lo mismo que a la prensa, y a debilitar y eventualmente controlar —en nombre del “pueblo”— los poderes y contrapesos previstos por las constituciones republicanas.
Cuando se radicalizan —y mientras más están en el poder es más fácil que esto suceda— entran de lleno en la esfera totalitaria. Increíblemente, todo esto reactiva las ilusiones de un montón de teóricos posmarxistas que mientras esperan la muerte del capitalismo (desde la comodidad de sus hogares o en exclusivos restaurantes y cafés) se muestran siempre indulgentes con toda clase de atrocidades y crímenes cometidos bajo la bandera de la “rebelión”, la “democracia popular” y, desde luego, la “utopía”, ese mantra que lo absuelve todo en el campo progresista del que se han adueñado ideológicamente.
V
En este contexto mundial, marcado por la erosión de la democracia, México vive la “revolución de las conciencias” a cargo de una abigarrada izquierda en la que conviven las raíces más vetustas del nacionalismo y otras corrientes priistas, con el tribalismo y radicalidad de algunas formaciones excomunistas e identitarias, así como no pocos recién llegados de la derecha militante, organismos empresariales, sectas religiosas y, last but not least, distintas representaciones locales y regionales del narcotráfico y el crimen organizado, todo ello a pesar de la apabullante militarización del país.
Ante esa nueva “hegemonía” —estrictamente patriarcal y en torno de un solo hombre— el intelectual crítico no es bienvenido: son tiempos pésimos para sostener e impulsar su reflexión no sólo hacia el poder político y las instituciones bajo su control, sino también hacia el mainstream correctivo y sobreideologizado que pulula por todas partes y amenaza con subordinar desde el habla cotidiana hasta la cátedra universitaria.
Supongo que en medio de la inmensa popularidad presidencial casi a nadie le debe importar, pero la situación del intelectual crítico en nuestro país me recuerda las palabras del republicano español Domingo García-Sabell cuando en 1966 (en pleno franquismo), para recordar al gran Valle-Inclán, decía: “…en este país —y esto se ha dicho innumerables veces— al intelectual se le teme pero no se le respeta, o aún, y porque sí, sin más ni más, por tácito principio, se le odia en buena medida. De ahí que el hombre de letras ande siempre por España con el aire, entre azorado e impertinente, del personaje que en todas partes está de más, del espontáneo que echa a perder la reunión. El intelectual es siempre, inevitablemente, el aguafiestas de las cuchipandas nacionales”.
No pretendo, obviamente, establecer un símil con el franquismo. Distamos de un régimen como ese, precisamente porque las reservas institucionales y democráticas que hemos ganado con muchos sacrificios (y no de ahora), aunque golpeadas y disminuidas, garantizan aún, en lo fundamental, las libertades y derechos. Sin embargo, las palabras del doctor García-Sabell vienen perfectamente a cuento porque todos los días, desde Palacio Nacional —donde el presidencialismo ha sido restaurado en su más omnímodo y autoritario carácter conferido por el PRI durante décadas— el intelectual y su ejercicio crítico es vilipendiado y acusado de estar supuestamente ligado a “intereses oligárquicos y conservadores” o a la presunta “mafia del poder” que desde las tinieblas acecha y conspira contra la Cuarta Transformación.
Es cierto, como lo ha señalado Roger Bartra, que “el régimen carece de una intelectualidad orgánica fuerte: se reduce a unos cuantos comentaristas, a algunos caricaturistas y a muchos matraqueros que repiten los insultos y las agresiones presidenciales. Hay unos cuantos intelectuales que apoyaron inicialmente con entusiasmo el proyecto de la 4T, pero que paulatinamente han expresado ideas críticas y —en consecuencia— han sido marginados a una condición ambivalente e incómoda”. (“La crítica en su espiral: la intelectualidad mexicana frente al gobierno populista”, en Letras libres, mayo 2023).
Sin embargo, aunque en la mayor parte del ámbito cultural y universitario, el gobierno de López Obrador no ha conseguido un apoyo activo (más bien lo ha ido perdiendo, como dice Bartra), sí ha contado con el silencio de muchos sectores y, quizá en mayor grado, con su indiferencia, no sólo frente al futuro del país y las instituciones democráticas, sino incluso ante el golpeteo presupuestal y la intromisión autoritaria en sus espacios académicos, científicos y artísticos.
VI
Cuentan que al iniciarse la invasión rusa a Ucrania, algunos habitantes de ese país decían: “Yo no entro en política”, y que esa era la forma sutil que empleaban para decir que estaban con Rusia. Es una fórmula universal que utilizan los ciudadanos de a pie para mantenerse “al margen” de situaciones peligrosas, pero también la usan (con enrevesados discursos) escritores o artistas que no desean verse “implicados” en la oposición.
Del mismo modo, para justificar un posicionamiento que saben arriesgado para su reputación, algunos intelectuales han concebido disyuntivas “morales” y políticas extremas. En México, por ejemplo, tal y como lo recuerda Guillermo Sheridan, después del sangriento 10 de junio de 1971, “[Fernando] Benítez dijo que había que elegir entre ‘Echeverría o el fascismo’; Fuentes dijo que sería ‘un crimen histórico’ darle la espalda al presidente asediado por el imperialismo y la derecha priista. (Gabriel Zaid le respondió a Fuentes con una sola línea que la revista Siempre! se negó a publicar: ‘El único criminal histórico es Luis Echeverría’)”. (“Octavio Paz y Carlos Fuentes: el dilema Echeverría”, Letras libres, 24 de marzo de 2017).
López Obrador no cuenta con ningún Fuentes o Benítez en sus filas, pero tiene, eso sí, un contingente de prosélitos —a sueldo, o no— que desde hace tiempo proclaman, alarmados, la bifurcación del destino nacional: algo así como “nosotros (Morena) o el regreso del conservadurismo”. Pero es aquí donde acaso el presidente se sirve más del silencio, indiferencia y “neutralidad” de cierta capa intelectual que irremediablemente, en tiempos como estos, termina siempre favoreciendo al poder. En este segmento no falta el “intelectual melancólico” que, según Jordi Gracia, siempre “desestima con ceja altiva la oferta electoral, por vulgar y fraudulenta, por pobre y demagógica, y se refugia a menudo en la abstención electoral” (El intelectual melancólico. Un panfleto, Anagrama, 2011).
En los recientes procesos electorales hemos podido ver esa escena “melancólica”descrita por Gracia: “Ni fu, ni fa”, todos los candidatos “son iguales”, dicen con profunda pereza, a sabiendas perfectamente de quién lleva amplia ventaja en ese juego. Una estrategia oportunista que siempre les permitirá entenderse con los ganadores sin mayor problema.
Ahora bien, la desafección por la democracia es lamentablemente obvia en un sector de artistas e intelectuales que se han mostrado siempre descreídos y críticos de sus resultados (“fraudulentos”, siempre que no ganó su candidato) y muy complacientes con los intentos de desmantelamiento e intervención de las instituciones autónomas que (todavía) la garantizan. Asumiéndose como progresistas ven con buenos ojos todo aquello que se presente como “antineoliberal”, muchas veces sin importar que no comulgue con los valores democráticos. Sin embargo —aunque no por lo anterior— estos simpatizantes “naturales” del proyecto de la Cuarta Transformación también han sido blanco de las irracionales políticas de austeridad o del golpeteo autoritario contra las instituciones académicas en las que justamente ellos trabajan o estudian.
Es así que los seguidores y simpatizantes del proyecto de Morena se han ido reduciendo en las instituciones de educación superior conforme han ido entendiendo las prioridades del actual gobierno, entre las que no están las becas para estudiar en el extranjero o concluir un doctorado, pero sí las becas para que un sector de jóvenes finjan que tienen empleo o que ayudan a la “comunidad” (modalidad inmediata del “pueblo”).
VII
Toda la supervivencia de la democracia en el mundo contemporáneo está cifrada en la construcción y defensa de instituciones autónomas que garanticen diversos derechos, libertades y contrapesos a fin de que el poder no se concentre y esté obligado a rendir cuentas a la sociedad. Participar de ellas y resguardarlas es responsabilidad de la sociedad, pero sin duda los intelectuales —en tanto ciudadanos— tienen un papel decisivo que jugar.
La democracia no es y nunca ha sido un sistema paradisiaco. Es apenas un conjunto de reglas que ha demostrado, eso sí, ser la mejor alternativa para la convivencia social y política, siempre compleja y contradictoria. Los intelectuales tienen hoy más que nunca un deber cívico frente al espacio democrático que les ha garantizado el mejor ambiente posible para el desarrollo de sus actividades; defenderlo, es la mínima retribución que se espera de ellos.
No existe algo así como un manual de defensa de la vida democrática, pero está claro que se le defiende denunciando la mentira, que es práctica cotidiana de los poderes populistas; combatiendo la superchería en todas sus presentaciones, de la mano de la ciencia; evitando la confusión que se quiere establecer entre los altos niveles de popularidad de un gobierno (asentado en la propaganda) y las metas ideales del sistema democrático; abrazando la libertad de expresión, de cátedra y de creación artística; yendo a contracorriente, sin temor a ser excluido, del ámbito de la corrección identitaria, impositiva e inquisitorial.
Zola creía, con el optimismo propio del siglo XIX, que la verdad “está lentamente en marcha, y al final de los finales nada la detendrá”. En un mundo hiperconectado como el de hoy, lleno de posibilidades para el conocimiento, eso debería ser más que nunca cierto, pero a diario vemos cómo los hechos pueden ser negados, ocultados o distorsionados (a menudo en nombre de la libertad, la democracia, y por supuesto la justicia o la igualdad). Es urgente, por ello, razonar pero también investigar, atenernos a los (castigados) hechos; refrendar el compromiso esencial con la verdad y elegir la palabra contra el silencio, el gran recurso de la indiferencia y la complicidad.
Ilustración: Iván Vargas /EL UNIVERSAL
« La vida al margen: crimen y delito en la literatura Los estragos del tiempo »