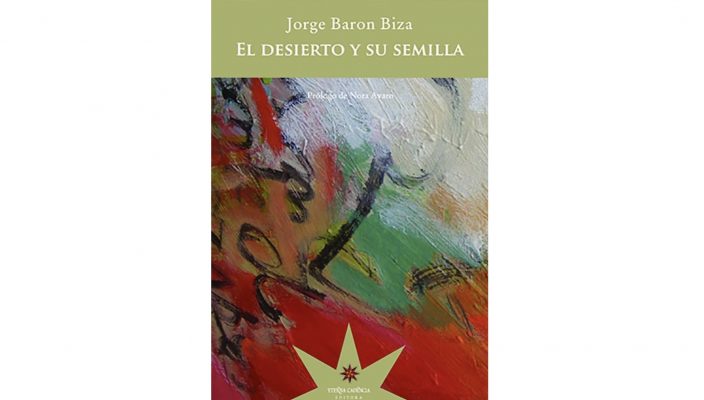Una gran novela argentina
/
Clásicos y comerciales
/
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
El caso fue célebre en la Argentina y lo cubrió el olvido hasta que Jorge Baron Biza (1942-2001) lo transformó en una gran novela, la novela de su vida. El libro se titula enigmáticamente El desierto y su semilla (1998) y Eterna Cadencia (2018), en Buenos Aires, ya va en la tercera edición. Cuenta las secuelas de lo ocurrido el domingo 16 de agosto de 1964, en esa ciudad, cuando Raúl Baron Biza, un riche amateur, viajero millonario y anarquista de salón en su juventud, además de rebelde pendenciero y novelista errático, le arrojó a su esposa, en el rostro, un cóctel de ácidos, el cual –salvo los ojos que Clotilde Sabattini, la víctima, alcanzó a cubrirse– le desfiguró el rostro por completo.
Esa tarde, el criminal no sólo puso fin a un matrimonio infernal, sino a su propia vida, suicidándose, antes de ser arrestado, con un tiro en la sien. Jorge Baron (Biza o Sabattini, según los tiempos), uno de los hijos sobrevivientes de la pareja, se dedicó al alcoholismo, a frecuentar manicomios y a ejercer una crítica de arte intermitente y original (Por dentro todo está permitido, 2010), donde se leen, cosa rara, líneas muy agudas, por ejemplo, sobre Frida Kahlo. Desfigurada, previsiblemente, su vida por los hechos, Baron Biza decidió sublimarlos –por así decirlo– escribiendo El desierto y su semilla, publicándola, sin éxito, bajo su propio riesgo y peculio.
En su versión, el agresor es sólo un autor fracasado (el hijo incluye fragmentos de las novelas revolucionarias de su padre en El desierto y su semilla) llamado Arón Gageac, mientras que a su madre –llamada Eligia en la ficción– la emparenta, con cierto orgullo, con quien en realidad fue: una brillante política y educadora del Partido Radical, quien a su vez, se suicidó en 1978 (decirlo no arruinará al improbable lector el interés por la novela). Lo hizo una vez que los cirujanos plásticos le inventaron un rostro, concluida esa ordalía de decenas de operaciones encaradas (vaya palabra tan justa) con entereza. Todo ello lo cuenta Nora Avaro en el prólogo de El desierto y su semilla.
Lo narrado por Mario Gageac, álter ego de Jorge Baron Biza (los escritores argentinos –Sabato o Mujica Lainez– no suelen acentuar sus apellidos), se compone, en esencia, de los primeros años de su vida como acompañante luciferino aunque fiel enfermero, de su martirizada madre, para quien el narrador no se permite –casi nunca– una línea de conmiseración o dolor. Los hechos son tan insoportables que tornarían, también, insoportable todo sentimentalismo. Sólo en una ocasión Baron Biza cede al melodrama y se le agradece: todavía alcoholizado tras una noche loca, al hijo le tiembla la mano y le derrama la sopa a su madre sobre un injerto recién puesto. Sólo ese incidente trastorna el viaje por el rostro de Eligia, cara oculta de la luna que su hijo se permite cartografiar –intervención tras intervención– en Milán, sitio donde ambos viven, arruinándose, en un hospital especializado en quemaduras de guerra.
De día, él la cura y la alimenta; de noche lleva una sórdida vida alcohólica en compañía de Dina, la primera prostituta que conoce y con quien lleva algo parecido a una relación amorosa, la cual, desde luego, termina mal. Mario Gageac sólo puede integrarla a su vida –amarla acaso– hiriéndole el rostro con una navaja. Cuando el hijo-enfermero es licenciado por el profesor Calcaterra, médico en jefe de su madre, el joven de veintidós años, agota su mesada en whisky –no tolera otra bebida– y duerme en los trenes. De norte a sur, amanece en Venecia y el sueño lo alcanza en Bríndisi. En una ocasión, unos jubilados australianos le ofrecen trabajo como enterrador en la remota Oceanía. Mario Gageac, improvisado (y docto) guía de turistas por las necrópolis italianas, bebe a sus expensas y los abandona en plena noche.
La novela es un ejercicio de lo que antes se llamaba con frecuencia “distanciamiento brechtiano” y su eje está en las conferencias dadas al hijo por el cirujano plástico a propósito de la evolución de su madre, al tenor de “en estos casos es necesario ser realistas. Como le advertí, no se trata de disimular, tapar, ocultar. Es necesario aceptar que ha estado inventada una nueva realidad. Su padre ha creado alguna cosa de nuevo. No podemos negarlo: entonces sólo nos resta darle a la tragedia su propia naturaleza, su camino para expresarse. Quitar las viejas ruinas para que la nueva cara se forme en libertad, sin laberintos engañosos”, porque allí, en el rostro de Eligia, dice Mario Gageac, “faltaba todo. Los injertos de urgencia no estaban más; los pesados párpados con quelonios no estaban más, y las cuencas mostraban los ojos en blanco, hundidos y completamente inmóviles. Lo poco que antes quedaba de los labios y la mejilla más dañada, también había desaparecido. Se veían porciones de huesos del pómulo, la mandíbula, los dientes y molares, con la lengua laxa que sobresalía un poco entre los huecos de la dentadura. El pelo estaba prisionero en una cofia. La contemplé varias horas, absorto”. Así cierra el hijo un párrafo mientras espera la charla profesoral de Calcaterra.
La prosa castellana, en El desierto y su semilla, está adrede corrompida. Según confiesa Baron Biza en el colofón, infestó su lengua del “cocoliche del alemán, italiano e inglés empleado a ráfagas”, para dejar en español, “señales de que se está hablando en otros idiomas, que no domino”. Algún epígrafe del nebuloso y romántico Paul de Man da comienzo a un capítulo, para desorientar al estudioso, haciéndolo creer que “la prosopopeya es el tropo de la autobiografía”, justo cuando a Baron Biza, lo va a interrogar un presuntuoso crítico lacaniano, en una jerga incomprensible, sobre las novelas de su padre. El providente hijo las conoce bien y guarda algunos ejemplares en el departamento donde ocurrió la agresión y desde el cual se arrojará Eligia catorce años después de aquel domingo.
No falta, en esta novela idiosincrática, la Argentina en su profundidad. La momia de la “odiada mujer del general”, Eva Duarte de Perón, estuvo oculta –intocada su belleza, dicen– en una cripta secreta muy cercana de la clínica en la ciudad de Milán donde a Eligia, su estricta contemporánea y adversaria del peronismo, le era implantado un rostro horrible que sustituyese a la nada. Cuevas desde donde mana el sentido. La vecindad y el contraste, en su obviedad política y tanática, trastornan. Jorge Baron Biza, llegado su turno, se suicidó el 9 de septiembre de 2001.
FOTO: En El desierto y su semilla, Jorge Baron Biza llevó al terreno novelístico la tragedia de sus padres./ Especial
« Jafar Panahi y la ficción precaria El discurso de la diversidad en la escena contemporánea »