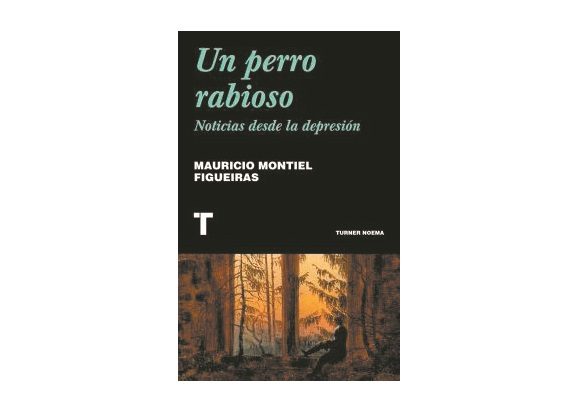Los fantasmas de la depresión
/
La depresión ha sido clasificada como la enfermedad del siglo XXI. Como paciente de este padecimiento, Mauricio Montiel Figueiras expone su experiencia en Un perro rabioso. Noticias desde la depresión (Turner, 2021), con textos que van de la crónica al diario íntimo y el ensayo, y del que presentamos un adelanto
/
POR MAURICIO MONTIEL FIGUEIRAS
La depresión se debe a un desajuste de la química cerebral pero también a una falta de equilibrio con el mundo. Las cosas parecen perder su balance y ocurrir a un ritmo al que no estamos acostumbrados. Nos sentimos rezagados, olvidados en un punto incierto de nuestro camino. “A mitad del camino de la vida / me hallé perdido en una selva oscura / porque me extravié del buen camino”, rezan los versos clásicos con que inicia la Divina Comedia.
El reajuste de la química cerebral es labor psiquiátrica, pero la recuperación del equilibrio con nuestro entorno es tarea de nuestra voluntad brutalmente dañada por el trastorno depresivo. Se necesita una fuerza extraordinaria para enfrentar el día a día sin sucumbir.
“Ando medio depre”, solemos oír cuando alguien quiere decir que se siente triste. Hay que insistir: tristeza, melancolía y depresión no son términos equivalentes. Dos son estados de ánimo y una es un trastorno clínico que requiere tratamiento especial.
Lo peor que se puede decir a una persona que padece depresión es: “Échale ganas.” No, se antoja responder, el asunto es justamente que se me agotaron las ganas para seguir adelante, ¿de dónde demonios quieren que las saque? Me he vuelto un pálido remedo de lo que en verdad soy. ¿No se dan cuenta que me he convertido en espíritu?
La depresión nos afantasma. Vagamos por las calles con la extraña certidumbre de que no somos vistos, de que nuestros cuerpos se han vuelto transparentes a fuerza de frotarse contra los bordes rugosos de la enfermedad. Nos transfiguramos en los espectros de nosotros mismos.
Con los embates del trastorno depresivo salen a flote todos nuestros fantasmas. De golpe nos hallamos rodeados por presencias insidiosas que hasta entonces habían morado en los márgenes de nuestra mente. Estar deprimido significa habitar una casa embrujada, y aún más, ser esa casa embrujada.
Aunque la depresión tiene una explicación médica, hay algo en ella que escapa a toda lógica. La persona deprimida no es un ente racional. Recuerdo antiguas historias de poseídos y me pregunto si la posesión no ha sido siempre en el fondo una manera de disfrazar la enfermedad.
Leo que el vínculo entre posesión y depresión no es gratuito. Al hablar del demonio del mediodía (la acedia), el filósofo italiano Giorgio Agamben dice: “Apenas este demonio empieza a obsesionar la mente de algún desventurado, le insinúa en su interior un horror del lugar en que se encuentra.”
Identifico de inmediato ese horror del lugar en que me encuentro: es uno de los síntomas más claros del trastorno depresivo. La enfermedad toma posesión de la mente para hacerla reactiva al entorno en que se desenvuelve en la vida cotidiana. Y eso, en efecto, es el horror, uno similar al que Kurtz, uno de los grandes poseídos de la historia de la literatura, vislumbra en El corazón de las tinieblas (1902) de Joseph Conrad.
El insomnio es caldo de cultivo de demonios y horrores. Todas las sombras que la luz del día mantiene a raya emergen por la noche con renovadas energías y ganas de causar daño. Y vaya que lo causan, sobre todo en quien padece una depresión profunda. La mente se vuelve un torbellino.
La falta de descanso es otro síntoma claro del trastorno depresivo. Al mirarnos en el espejo tardamos en comprender que esos rasgos surcados por la fatiga, esos ojos enrojecidos bajo los que cuelgan bolsas oscuras, nos pertenecen. En mi reflejo hay un extraño que soy yo.
El pensador británico Simon Critchley arranca Memory Theatre (2014), su fabuloso e inquietante libro tramado como una exploración histórica y filosófica sobre la memoria, con el recuento puntual de sus crisis de insomnio, durante las que debía luchar con ideas suicidas e incluso homicidas: “Al día siguiente me desplazaba con un millar de pequeñas laceraciones invisibles alrededor de los ojos y una sensibilidad aguda y dolorosa al ruido que hacía que las tareas más monótonas se volvieran sumamente engorrosas. Esto había durado tres años y mi miedo crecía por la comprensión de lo que ocurría. Estaba muerto de agotamiento.”
Salir a la calle al cabo de una noche de insomnio es toda una prueba de resistencia. Las cosas lucen fuera de nuestro alcance, el mundo se nos antoja apartado unos centímetros de nosotros. “Todo parece lejano, una copia de una copia de una copia. El insomnio te distancia de todo, no puedes tocar nada y nada te puede tocar”, dice el narrador insomne de El club de la pelea (1996) de Chuck Palahniuk. Esa distancia, esos escasos centímetros, abren sin embargo una brecha que se antoja insalvable, inconmensurable.
La depresión es la principal productora de brechas existenciales. Durante el trastorno todo se reduce a sortear esas brechas para no precipitarnos al fondo del abismo en que se convierte cada día. Nos concentramos en brincar agujeros que se abren casi a cada paso.
Detectores de brechas: en eso nos transforma la depresión. Al vivir en un estado de fragilidad extrema, la persona deprimida camina con mayor cautela por temor a las fisuras que se van ensanchando a su alrededor. El mundo se ve agrietado desde que comienza la jornada.
“Los psiquiatras hablan mucho de la necesidad de encontrar un refugio —escribe el pianista británico James Rhodes en su espléndido y doloroso libro Instrumental. Memorias de música, medicina y locura (2014)—. Un sitio mental al que puedas acceder y que genere en ti una sensación de bienestar y relajación.” La búsqueda de ese refugio se vuelve el objetivo central en medio del padecimiento.
Busco el sitio mental al que alude James Rhodes en las crisis de insomnio que sufro de unas semanas a la fecha. Mis esfuerzos, no obstante, son en vano. Mi mente gana la batalla, se dispara a una velocidad enloquecida y se me adelanta por kilómetros mientras yo permanezco inmóvil como una estatua angustiada.
Estar atado a la cama mientras se pasa —mientras se tolera— la noche en blanco detona una angustia en verdad indescriptible. Imposible explicar el cúmulo de ideas nocivas que giran sin control en nuestra mente mientras permanecemos con los ojos fijos en un punto impreciso de la sombra.
No conozco mejor representación del suplicio que implica el insomnio durante el trastorno depresivo que La pesadilla (1781), famoso cuadro del artista suizo Johann Heinrich Füssli, que fue rebautizado en Gran Bretaña como Henry Fuseli. El íncubo que se posa sobre la mujer en trance onírico ejemplifica perfectamente bien los demonios que quedan sueltos para vagar a sus anchas.
Impotente, la víctima del insomnio depresivo ve cómo su noche se transforma en una serie de pesadillas de las que no puede despertar porque no está dormido. El techo y las paredes de la habitación donde intenta conciliar el sueño se vuelven pantallas de proyección de demonios.
Nuestras peores pesadillas las vivimos despiertos: esa, según creo, es una de las lecciones más pavorosas de la depresión. A expensas de un ánimo que nos juega malas pasadas a lo largo del día e incluso de la noche, nos convertimos en la morada ideal para toda clase de íncubos.
Pocas cosas tan perturbadoras como advertir la metamorfosis de un espacio íntimo y de reposo (el dormitorio) en un ámbito con carga negativa. Este es un resultado directo del insomnio. El lecho deviene potro de tortura, superficie idónea para el sufrimiento y la inquietud.
En los últimos días he experimentado esta metamorfosis: mi dormitorio ya no es un lugar de descanso sino de pesar. Pienso de nuevo en los espacios embrujados. ¿Qué tanto de nuestros propios demonios y fantasmas proyectamos en sitios sobre los que supuestamente pende un embrujo?
Toda casa embrujada es en el fondo la metáfora de una mente poseída por presencias o ideas intrusivas. La intrusión es una de las características esenciales de la depresión: el individuo es ocupado por fuerzas ajenas a su voluntad. Toda casa tomada, para acudir al cuento clásico de Julio Cortázar, es una persona tomada.
Noche oscura del alma: pocos conceptos definen tan puntualmente el estado depresivo como el título del célebre poema de San Juan de la Cruz escrito en el siglo XVI. La enfermedad no es sino un llamado a las tinieblas para que nos atenacen e impidan distinguir la luz que brilla a nuestro alrededor.
Aunque ya se sabe que tiene que ver con la química cerebral, la depresión golpea con fuerza bárbara el espíritu, esa parte inasible de nosotros que nos define e identifica como quienes somos. Un núcleo profundo que no es la mente resulta dañado por la enfermedad.
A muchas personas les cuesta seriamente hablar de espíritu cuando se aborda una enfermedad. Desde mi experiencia personal, uno de los rasgos de la depresión es ponernos en contacto con ese lado de nosotros que solemos mantener al margen. Advertimos ese lado porque nos duele.
San Juan de la Cruz distingue dos noches oscuras del alma: la sensitiva y la espiritual. “La primera purgación o noche —escribe— es amarga y terrible para el sentido […] La segunda no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espíritu.”
Me interesa el uso de la palabra “purgación” en relación con la noche oscura del alma. Efectivamente: durante las crisis de insomnio provocadas por el trastorno depresivo se tiene la clara sensación de que se está purgando una condena por faltas o errores que permanecen ocultos.
Julio Ruelas, pintor e ilustrador mexicano que sabía bien de los infiernos depresivos y que está enterrado en el cementerio parisino de Montparnasse —murió a sus tempranos treinta y siete años debido a la tuberculosis, aunque hay quienes todavía señalan el delirium tremens como causa—, tiene un aguafuerte fechado en 1906 que, a pesar de que se titula La Crítica, me parece que representa bien el trastorno mental: un aguijón que se dedica a horadar persistentemente la cabeza del propio artista.
A veces, sin querer, me descubro ensayando un grito silencioso ante el espejo: quiero que toda la angustia detonada por el aguijón que perfora mi mente sin cesar se me salga por la boca. Recuerdo entonces el famoso cuadro del artista irlandés Francis Bacon, Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X (1953): un alarido desde las entrañas.
Tras el grito sigiloso pero desenfrenado del papa Inocencio X según lo captó Bacon, experto en la ansiedad y sus múltiples contorsiones, se agazapa el lamento igualmente mudo que el cineasta ruso Serguéi Eisenstein soltó desde El acorazado Potemkin (1925). La zozobra no tiene nacionalidad.
Un poema de Gerard Manley Hopkins, sacerdote jesuita y poeta británico, captura perfectamente bien el estado depresivo con todo y sus gritos:
Despierto a sentir la pelambre de tiniebla, no el día.
¡Qué horas, oh qué horas negras pasamos
Esta noche! ¡Las cosas que viste, corazón; caminos que cursaste!
Y más habrá, en la aún más larga dilación de la luz.
Con testigo hablo así. Pero al decir
Horas digo años, digo vida. Y mi lamento
Es de gritos incontables, gritos como cartas muertas enviadas
Al muy amado que vive ¡ay! distante.
Soy la hiel, soy acedia. El más hondo decreto de Dios
Me quiso sabor amargo: mi sabor fui yo;
Huesos en mí edificados, la carne colmó, la sangre rebosó la condena.
La levadura del ser espíritu una pasta insípida amarga. Veo
Que los perdidos son así, y su castigo el vivir
Como yo el mío, sus seres sudorosos; y peores.
“Y mi lamento / Es de gritos incontables”, escribe Hopkins. Ese lamento, pienso, es el que el artista noruego Edvard Munch inmortalizó en El grito (1893), un cuadro que pese a ser tan socorrido sigue mostrando como pocos la potencia destructora de la desesperación.
La depresión nos desnuda ante los otros. Sentimos con punzante claridad que toda nuestra aflicción se halla expuesta a las miradas ajenas, como si alguien nos hubiera arrancado los nervios para exhibirlos en un manojo que nos cuelga del cuerpo como si fueran los intestinos de un condenado al infierno dantesco en uno de los bellos y terribles grabados de Gustave Doré. Nos cubre la hipersensibilidad.
El trastorno depresivo anula nuestros momentos de felicidad y nos lleva a imaginar que jamás los recuperaremos. La oscuridad visible de la que habla William Styron nos impide apreciar los pequeños mundos que giran en un rayo de sol: únicamente observamos el polvo estéril de los días.
FOTO: Mauricio Montiel Figueiras, Un perro rabioso. Noticias desde la depresión, México, Turner, 2021, 160 pp.